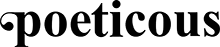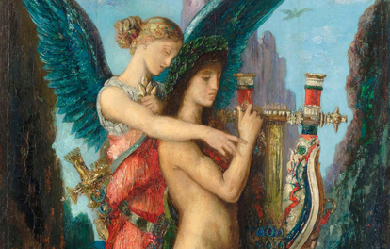COMEDIA AL PIE DE LA LUNA
(o Charada al pie de la luna;
o Tierna canción lunática)
PRIMERA DEDICATORIA: A mis distinguidas amigas Brunilda Contreras y Fiume Gómez de Michel.
Prefacio
Comedia al pie de la luna, del poeta y dramaturgo dominicano Leopoldo Minaya, es una pieza teatral infantojuvenil de extraordinaria ambición estética y filosófica. Se presenta como una “obrilla cómica”, pero tras esa modestia deliberada se esconde una obra literaria de alto nivel, tanto por su estructura compleja como por la riqueza de su lenguaje y la profundidad de sus temas.
Minaya desarrolla un universo teatral carnavalesco, en el que sabios griegos, poetas lunáticos, comerciantes, burócratas, estudiantes y animales parlantes dialogan (y a menudo deliran) sobre la desaparición de la luna. La obra es, en realidad, una gran alegoría sobre el arte, la locura, la imaginación y la resistencia poética frente a un mundo regido por la lógica utilitaria y la razón institucionalizada.
Desde el punto de vista formal, la obra destaca por su uso sostenido del verso rimado—tanto consonante como asonante—, su musicalidad interna, su juego con los registros cultos y populares, y su capacidad para parodiar discursos filosóficos, científicos, académicos y políticos. A lo largo de la pieza, Minaya subvierte los marcos discursivos del saber establecido mediante el humor absurdo, el ingenio verbal y una deliberada inversión de expectativas.
Además, la obra es metateatral: incorpora al presentador como narrador que se desdobla, al público como personaje, al autor como figura aludida y finalmente lapidada (con papeles), y juega constantemente con los límites entre ficción y realidad. Este mecanismo de autorreflexividad hace que la obra se inscriba en la tradición del teatro del absurdo, pero lo hace desde una óptica festiva, poética y accesible para públicos jóvenes con sensibilidad literaria.
En la literatura universal de teatro juvenil, Comedia al pie de la luna se sitúa como una obra notable por su calidad literaria intrínseca. Pocas piezas del teatro infantil o juvenil a nivel mundial alcanzan este nivel de complejidad poética, simbólica y filosófica sin perder el ritmo ni el encanto lúdico. Si bien se aparta del modelo más narrativo o moralizante que predomina en el género, propone una alternativa rica, provocadora y altamente estética. Su calidad la hace comparable, en tono y sofisticación, a obras como El principito o a ciertas farsas poéticas de Darío Fo o Ionesco, aunque adaptada a una sensibilidad hispánica y tropical.
En el marco de la literatura hispanoamericana, la obra dialoga con una tradición de teatro satírico y filosófico que va desde la herencia barroca hasta la dramaturgia del siglo XX (como Jorge Díaz o Luis Rafael Sánchez). Sin embargo, Minaya le imprime una voz muy propia: dominicana, poética, socarrona, profundamente lúdica, pero no por eso menos reflexiva. Su fusión de cultura clásica con realidad caribeña, y de poesía con crítica social, le da un lugar destacado dentro del teatro contemporáneo de la región.
Dentro de la literatura hispanoamericana para jóvenes, la pieza sobresale por su rareza y excelencia. La mayoría de las obras teatrales juveniles hispanoamericanas tienden a priorizar la fábula directa, el lenguaje sencillo o la enseñanza explícita. Comedia al pie de la luna rompe con esa tendencia: ofrece un texto que exige al lector o espectador juvenil atención, imaginación, sentido poético y pensamiento crítico. Es, sin duda, una de las propuestas más sofisticadas, arriesgadas y logradas de toda la dramaturgia juvenil escrita en Hispanoamérica en las últimas décadas.
En el contexto del teatro dominicano, la obra ocupa un lugar de excepción. En la dramaturgia nacional, donde abundan los textos de orientación social, histórica o costumbrista, Comedia al pie de la luna introduce una dimensión filosófico-poética pocas veces explorada con esta profundidad. Por su invención verbal, su potencia simbólica y su riqueza estructural, se sitúa entre las más altas expresiones del teatro dominicano contemporáneo. Y si se considera el teatro dominicano escrito para jóvenes, el texto prácticamente no tiene equivalentes: es una creación única por su complejidad, su lirismo sostenido y su originalidad radical.
Comedia al pie de la luna es una obra teatral para jóvenes que trasciende sus márgenes etarios y se impone como un texto de altísimo valor literario. Es divertida, inteligente, metateatral, crítica, musical y profundamente bella. Leopoldo Minaya logra en ella una rara conjunción: escribir para jóvenes sin simplificar, sin condescender, sin abandonar la poesía ni la filosofía. En todos los planos—universal, hispanoamericano y nacional—se trata de una contribución sobresaliente al teatro de calidad.
Elizabeth Soroka
.
.
.
COMEDIA AL PIE DE LA LUNA
Obrilla cómica para niños y jóvenes, y para adultos que aún no hayan perdido la razón.
-
-
Esta pequeña obra literaria la escribo como homenaje respetuoso a la Locura, a la sublime nobleza que a veces representa... El individuo, sabiéndose incapaz de luchar contra la sinrazón del mundo, se repliega, se retira hacia sí; cede, de grado, cada vez más territorio de su espacio vital... hasta anularse, hasta alcanzar la indispensable sensatez que en el desafuero angustiante de la realidad descubriera denegada.
-
-
«La verdad suele aflorar entre broma y broma».
(Proverbio japonés).
-
-
SEGUNDA DEDICATORIA:
Al cascarrabias Rogelio,
que toma la vida en serio;
al holgazán sin diplomas,
que deja la vida en bromas;
y al que, harto de moraleja,
ni la toma ni la deja...
dedico esta historia vieja.
-
-
PERSONAJES:
Caballeros y damas en palcos y antepechos, engalanados. Jóvenes malabaristas puestos de pie sobre sus cabezas. Tres, cuatro hábitos con aspecto de monjes. Diez soldados. Un negociante. Un empleador. Un ministro de gobierno. Dos fámulos. Un coro. Un cobrador de impuestos. Un cerrajero. Un capataz incapaz. Un poeta. Los siete sabios de la Grecia antigua: Solón de Atenas, Pítaco de Mitilene, Tales de Mileto, Bías de Priene, Cleóbulo de Lindos, Quilón de Esparta y Periandro de Corinto. Un lechero. Quince estudiantes. El autor de esta supuesta obra. Un presentador. Cada personaje lleva una banda en el pecho donde se lee claramente el nombre con que se identifica. (Todos a la vez, cual más, cual menos, espectadores y actores)
-
-
«¡Suba el telón, suba el telón, suba el telón!
¡He dicho: “suuuuuba el telón”! ¿No dije: “Suuuuba el telón”? ¿o no me oyen?»
(Frase célebre del sabio Solón de Atenas)
-
-
ACTO PRIMERO
ESCENA
Pequeño teatro atestado de público. Obra a punto de representarse. Alboroto, batahola, vocerío.
EL PRESENTADOR:
(Apresurado, con porte desgarbado pero solemne. Hace señales con el brazo izquierdo para llamar a calma. Con la mano derecha forma como una bocina).
Bien, señoras y señores,
señoritas, señoratas,
señoritos, señorotes,
gente discreta y sensata:
actores, actrices, público,
oyentes de cuatro patas...
ALGUIEN DEL PÚBLICO:
(Interrumpe, ofendido).
¿Oyentes de cuatro patas!
¿¿Oyentes de cuatro patas!!
¿Ha dicho usted, petimetre,
«oyentes de cuatro patas»?
EL PRESENTADOR:
Sí; he dicho yo, como he dicho,
«oyentes de cuatro patas»
... porque he traído mi gata,
mi bronca cabra y mi rata...
y me cumple a mí, señores,
considerarlas oyentes,
pues oyen, tras bastidores...
EL PÚBLICO:
(Con un dejo de satisfacción).
¡Ahhhh! ¡Ahhhh!
EL PRESENTADOR:
Ahora, aclarado el curso,
torno al hilo del discurso.
(Torna al hilo del discurso).
Bien, señoras y señores,
señoritas, señoratas,
señoritos, señorotes,
gente discreta y sensata,
actores, actrices, público
y oyentes de cuatro patas:
Referiremos la historia
—exacta como ninguna—
que cuenta la relación,
dilatada relación,
querendona relación,
afamada relación,
difamada relación,
misteriosa relación,
tormentosa relación...
entre el poeta y la luna.
(Aplausos. Continúa el presentador).
... Que la luna inspiró el verso
y el poeta lo escribió;
que al poeta –¡pobre loco! –
la luna lo enamoró;
que la luna bla, bla, bla,
y el poeta blo, blo, blo...
pero no supimos nunca
cómo todo terminó,
cómo esta tragicomedia
un día se originó,
aunque leímos escritos
doctísimos de Platón
y unos papeles que Einstein
perdiera en el comedor...
UN SOLDADO:
(Interrumpe, incómodo e indignado).
¿Leer papeles ajenos?
¿Leer papeles ajenos?
¿Leyó papeles ajenos?
¡Vaya, mala educación!
EL PRESENTADOR:
(Avergonzado).
Lo sé; y pido disculpas
por mi baja condición:
la mona, mona se queda,
vista saya o camisón...
Pero, ¡baste de preámbulos!,
baste, baste de preámbulos,
baste, baste de preámbulos,
baste, baste de preámbulos;
baste, baste, baste, baste,
¡baste, baste de preámbulos...
y empiece ya la función!
LOS JÓVENES MALABARISTAS:
(Alborotados, con silbidos).
¡Empiece ya la función!
¡Que empiece ya la función!
(Empieza ya la función: Entran los siete sabios de Grecia con casacas, báculos y monóculos. Los introduce el presentador).
EL PRESENTADOR:
De horizontes muy lejanos
siete sabios han venido,
sollozantes, sollozantes,
pues la luna
se ha perdido...
EL CORO:
¡Perdióse la ensoñación,
la caja azul de jugar
con la pompa de jabón
y con la espuma del mar!
¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
dennos la espuma del mar!
EL PRESENTADOR:
Dando tumbos, calle arriba,
‘¡tac, tac, toc!’, tocan a tientas
siete sabios, y preguntan,
y preguntan y preguntan,
y preguntan y preguntan,
y preguntan y preguntan,
y preguntan y preguntan,
y preguntan y preguntan...
¡y a la luna no la encuentran!
EL SABIO SOLÓN DE ATENAS:
(Interpela al cerrajero, que se halla entre el público).
Oiga usted, mi cerrajero
que cierra y abre las puertas,
capitán de cerraduras,
amo de llaves maestras;
erudito de tornillos,
picaportes, herramientas,
martillos, fresas, llavines,
tronzadores de tarjetas,
extractores de cilindros,
ganzúas, jambas secretas,
destornilladores, pinzas,
taladros, brocas, serretas,
palancana y palanquín,
palanquina y palanqueta,
¿vio,
al pasar,
pasar la luna?
¡Se perdió...!
¿Sabrá de ella...?
EL CERRAJERO:
(Con sorpresa e indignación. Se aíra. Sale del público. Hace amago de golpear al sabio con una pata de cabra).
¡No me acuse, caballero!
¡No me envuelva en ese caso!
¡Soy un hombre probo, y pruebo
que vivo de mi trabajo!
SOLÓN:
No le acuso, caballero...
EL CERRAJERO:
¡Ni se atreva usted a tanto!
(Le amaga otra vez con la pata de cabra).
¡Yo desciendo del prohombre
Romualdo Visto y Hurtado!
EL CORO:
¡Paciencia, paciencia suma,
almohadita de pluma!
¡Inhala, mund0, paciencia,
que nos gana la violencia!
¡Suelta el instinto primario,
suéltalo, mundo ordinario!
(acezando como los canes)
Jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah:
suéltalo, mundo ordinario!
SOLÓN:
¿Desciende usted del “prohombre”
Romualdo Visto y Hurtado?
¿... El que, aún terco analfabeto,
se hizo Juez de los Estrados?
EL CERRAJERO:
El mismo que dice, digo.
¡Un hombre bueno y honrado!
SOLÓN:
¿Quien demandó, para sí,
tres títulos arreglados:
“Renovador de las Letras”,
“Jurista Docto” y “Letrado”?
EL CERRAJERO:
¡El mismo que ha dicho, digo!
¡Mi abuelo! ¡Noble y honrado!
SOLÓN:
Uhmmm... Pues...
¡no le acuso, cerrajero!
Preeeguntaba...
pooor si acaaaso
la luna traba esas puertas
que vive usted destrabando...
EL CERRAJERO:
(Confundido).
¿La luna... trabar las puertas...
que vivo yo... destrabando?
(Masculla).
¿¿Será un sabio verdadero??
(Exclama).
¡Rollos! ¡Reyes! Digo: ¡rayos!
¡Este tonto, a mi criterio,
más que sabio es un lunático!
... porque sabio llamo yo
al que, al ser más avispado,
se desprende de la cola,
mueve amigos, busca vados,
suelta saltos, breñas bruñe,
se desliza coima en mano,
y se zampa fácilmente
las cosas que a los tarados
por senderos rectilíneos
les cuestan taaanto trabajo.
¡Sabio hooondo, digo yo!
¡Sabio de sabios! Resabio.
¿... Conque sabio es este necio?
¡Sabio mi abuelo Romualdo!
SOLÓN
Esa es otra condición...
EL CERRAJERO:
... ¡Me marcho!
Ya me hago cargo:
¡En este mundo de cuerdos
todo “sabio” es un lunático!
SOLÓN:
Por eso, ¡precisamente!,
sé muy bien de lo que hablo...
Como soy experto en lunas,
¡lógico que sea lunático!
... Si al que sabe matemáticas
se le dice ‘matemático’
y al versado en diplomacia
se le nombra ‘diplomático’;
todo aquel experto en lunas...
¡muy propio que sea ‘lunático’!
¿Quien pregona democracia
no es un hombre “democrático”?,
¿Quien se agencia alguna cátedra
no es un alto “catedrático”?
... Lo que vive bajo el agua
bien se entiende que es acuático,
y lo elevado al cuadrado
todos saben que es cuadrático.
Juzga bien, mi cerrajero,
al llamarme usted ‘lunático’
... porque soy un diestro en lunas,
astrónomo licenciado,
y a la verdad de la lógica...
¡va la verdad del vocablo!
EL CORO:
¡Lara, lara, lara, lara,
lara, lara, antagonismo!
¡Torno al eterno retorno:
el mundo vuelve a lo mismo!
(Vase el cerrajero. Pasa el lechero, que es detenido y abordado por el sabio Pítaco de Mitilene.)
PÍTACO DE MITILENE:
(En tono doctoral).
¿Sabe usted, señor lechero...?
¡Ejemm! ¡Ejemm!
... Se producen las mareas
por influjos de la Luna
sobre la faz de la Tierra.
Ahora, hallada perdida,
la Luna... ¡es un gran problema!
... Tememos un cataclismo,
un brusco temblor, un sismo...
que, por efecto del mismo,
probablemente un abismo
se abrirá...
¡Dios no lo quiera!
EL LECHERO:
¿Se halla perdida la luna?
PÍTACO:
¡Perdida toda-todera!
Tozuda, se halla perdida.
¿La ha visto usted?
Si la viera,
reporte;
y, con altruismo
y mostración de civismo,
inventará el periodismo,
nos salvará del abismo,
conjurará el cataclismo,
no habrá ya temor de sismo...
¡Resolverá el gran problema!
¡Será el héroe,
y en la plaza,
junto a insignias y banderas,
se exhibirá su figura
de Salvador de la Tierra!
Una tarja habrá que diga:
«He aquí al lechero. Era
sumatoria de bondades
y un as de la inteligencia.
... Un prohombre dedicado:
puso especial diligencia
en encontrar a la Luna,
¡en culminar la Proeza!»
... Y ¡pla!, ¡pla!, ¡pla!, los aplausos
y vivas e incontinencias
por don fulano de tal,
lechero por excelencia
de la provincia de tal,
de tal país, de tal época...
En ningún lugar del mundo
vivió persona más buena...
... Ni de tan alta prosapia:
¡hijo de doña Tenencia
y don Hemedandosaltos
Caprinos de Revolvencias!
¡Sí, sí!
¡Y hasta dirán que su ordeño
era una alta poética!
«La aprendió de Melchor Nin
cuando estudiaba él, esteta,
en la Escuela de París,
telar de las eminencias...»
«¡Qué ordeño tan elegante!
¡qué arte! ¡qué transparencia!
¡Es poesía inconsútil
la forma en que usted ordeña!
Hala que hala y recoge,
mueve las manos y aprieta...
¡qué teoría del ritmo
al presionar esas teclas!
Voilà! Su magna lingüística
fragua en lecciones de Estética.
¡Jure hacerla figurar
en cuadernos de poética!»
«Con divinal ambrosía
alimentaba a sus cabras»
—otro dirá por su acto
mayor de ciencia macabra—,
«pues mezclaba sabiamente
el pienso con la palabra».
«¿Se anudó la cabra hética?
¡Propinadle una infusión
de semiótica dietética!»
¡Así lo encumbran, señor,
si a la luna usted tropieza!
¡Y créalo!
(aparte).
En el mundo
casi todo se exagera
por ver cumplir los cumplidos
que indican buenas maneras...
o por querer aceitar
el riel de la conveniencia...
EL CORO:
¡Me conviene, te conviene!
¿Qué agujas o qué camellos...?
¡Veremos que nos conviene
nosotros, vosotros y ellos!
EL LECHERO:
(Con ademán de rechazo a las palabras del sabio).
¡Qué lunas de quince cuartos!
¡A mí me importa caramba!
¡Al cabo, solo me importa
lo que producen mis cabras!
... Si está creciente o menguante
o nueva o alborotada...
¿le importa eso a un lechero
que vive de lo que gana?
PÍTACO:
¿Me dice usted? ¿Cómo dice?
¡Lo escucho y no entiendo nada!
EL LECHERO:
... Que vendo quesos selectos,
mantequilla empaquetada...
¡Muy otra sería la historia
si las lunas se ordeñaran
y dieran quesos gruyeres
y la gente los comprara...!
PÍTACO:
¿Me dijo usted? ¿Cómo dijo?
¡Escucho y no entiendo nada!
EL LECHERO:
(ap.)
¡Mejor no escuche, no entienda!
¡Me largo! ¡Hago mi jornada!
Honores, pompas y glorias
en realidad no alcanzan
para tantos que, en su búsqueda,
no digo corren: se arrastran.
No están hechos para mí,
que no salgo de mi casa
ni cuelgo de poderosos
ni ofrezco alguna ventaja.
Antes bien, bien me convence
mi láctica perspicacia:
Ese sabio, va más loco
que una cabra estabulada.
(Se retira el lechero. Vanse tras él los sabios, menos Solón, que queda pensativo e inmóvil en el escenario).
EL PRESENTADOR:
(Narra).
Se apartan, huyen, se alejan
de la obtusa confusión
que a un Confucio confundiera
al darle resolución;
se sustraen del conflicto...
Se queda solo Solón...
y, al bajar aquí el telón,
concluye este primer acto.
(Se apagan las luces, lo que hace que el teatro quede radiantemente iluminado; y baja, baja, baja, sintiéndose dichoso, sumamente dichoso...—¿Quién?—El telón).
.
.
.
ACTO SEGUNDO
«¿Qué sucede ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Acaso no es el cubo un contubernio de cuadrados? ¿Y el pi? ¿Dónde está el pi?—Váyase, señor. ¡Abur, abur!
—Amigo, no me diga abur, porque “abur”, aquí, se suele decir “abul”, y abul... quiere decir “baúl”!»
(Frase célebre del sabio Cleóbulo de Lindos)
ESCENA
Teatro en descampado. Presentes todos los personajes del acto anterior.
(Entra el poeta. Canta.)
EL POETA:
Luna nueva,
cal y arena;
luna llena,
sal y arroz;
la menguante,
petulante;
la creciente...
¡reventó!
... Pasan eras,
pasan velas,
las carabelas
y el galeón...
Sobre la duna
brilla la luna
embelesada
con mi canción.
Luna, ¿no ves cómo muero?
¿No ves un jilguero
gorjeando por ti?
Luna, ¿no ves que me muero?
¿No ves tu jilguero
gorjeando por ti?
PÍTACO DE MITILENE:
(Aborda al poeta).
¡Eh, poeta!, ¿te enteraste
o tejes nimbos de paja?
¿No sabes que se ha perdido
la luna, ¡tu bienamada!?
EL PRESENTADOR:
El poeta, en sus adentros,
ha sentido una punzada.
¿... Que se ha perdido la luna?
¡Pobre alma desdichada!
(Sigue narrando el presentador; mientras narra, el poeta empieza a moverse graciosamente a ritmo de cámara lenta, como quien pedalea, simbolizando una búsqueda intemporal, inespacial e infinita).
EL PRESENTADOR:
... El poeta sube, sube
escaleras por las nubes:
va buscando con su verso a...
la “Brigitte” del universo.
El poeta baja y sube
la colina y la montaña;
recorre a pasos gigantes
la altura del Aconcagua.
De los Andes a los Alpes
pasose en una barcaza...
¡navega sobre los vientos
y vuela bajo las aguas!
Y en dos mitades la Tierra
partió como una naranja
y todo el jugo del mar
desparramose a sus anchas...
Mas no;
no encontró a la luna
en las fosas subterráneas...
y pensó: «Una diosa griega
la escondió entre sus entrañas».
Cuanto tiene en sí la luna,
una diosa lo envidiara;
lo envidia la emperatriz
Verdosa de la Esmeralda...
De tafetanes y harina
de cereal, hace gala
su vestido que domina
las altas modas de Francia.
¡Y el poeta, que cantara
la luna en su veste blanca,
quiere encontrarla de nuevo
para volver a cantarla!
¡Si la perdiera mil veces,
él mil veces la encontrara;
si la encontrara mil veces,
él mil veces le cantara;
si le cantara mil veces
lo haría con mil palabras,
con mil palabras mil veces
para un millón de palabras!
¡El poeta, que cantara
la luna en su veste blanca,
quiere encontrarla de nuevo
para volver a cantarla!
[Letanía].
EL POETA:
(Delirando).
¿Dónde estás, mi blanca luna?
¿Dónde estás, mi borla blanca?
¡Y yo sin algodoncillo
para empolvarme la cara!
EL CORO:
¡El poeta, que cantara
la luna en su veste blanca,
quiere encontrarla de nuevo
para volver a cantarla!
EL POETA:
(Delirando).
¿Dónde estás, mi blanca luna?
¿Dónde tú, herramienta blanca?
¿Cómo segaré los campos,
ya sin mi hoz afilada!
EL CORO:
El poeta, que cantara
la luna en su veste blanca,
quiere encontrarla de nuevo
para volver a cantarla!
EL POETA:
(Delirando).
¿Dónde estás, mi blanca luna?
¿Dónde estás, mi negra blanca?
¡Muchacha que me miraba
con la mitad de su cara!
EL CORO:
El poeta, que cantara
la luna en su veste blanca,
quiere encontrarla de nuevo
para volver a cantarla!
EL POETA:
(Delirando).
¿Dónde estás, mi blanca luna?
¿Dónde estás, mi blanca blanca?
¡Y yo me he quedado ahora
sin mi moneda de plata!
EL CORO:
El poeta, que cantara
la luna en su veste blanca,
quiere encontrarla de nuevo
para volver a cantarla!
EL POETA:
(Delirando).
¿Dónde estás, mi blanca luna?
¿Dónde estás, redonda y alba?
¡La rueda de la carroza
de los encantos, robada!
.
.
(Entran el negociante, el sabio Periandro de Corinto,
con fama de hombre muy cuerdo, y el ministro de gobierno).
EL NEGOCIANTE:
(Al poeta).
¡Ah, poeta, tonterías!
¡No te arruines la garganta!
¡No gastes limas con rimas
ni botes pólvora en garza!
¡Muy riesgoso el invertir
todo un millón de palabras!
¿Obliga, cantar la luna?
Supongámosla muy bella...
Digámoslo con presteza:
si el fin es la utilidad,
¿a qué decir la verdad
y a qué cantar la Belleza?
EL SABIO PERIANDRO DE CORINTO:
(Al poeta).
Mejor escribe tratados
de honda y oronda gramática...
¡Te harías miembro de número
de la Academia de España!
EL MINISTRO DE GOBIERNO:
(Al poeta).
Ensalza revoluciones,
loa guerras y batallas...
y del Foro de las Ciencias
vendrán la plica y la placa.
EL NEGOCIANTE:
(Al poeta).
Embolsa bolsa y valores,
salta en la alta finanza...
¡ya verás cómo te sirve
tal posición... de palanca!
... Tú, por cantar a la luna,
¿pretendes algo?
¡El cantarla
no logrará que te encarte
la nómina de la NASA!
Antes dirás como el gaucho
argentino Martín Fierro:
«Dentro en todos los barullos,
pero en la lista no dentro».
¿Sabes lo que significa?
¡Dinero! ¡Digno dinero!
(Saca una bolsa repleta de monedas, las esparce por el suelo y se revuelca sobre ellas, moviendo las piernas y girando en círculo de manera graciosa).
(Intervienen el cobrador de impuestos y el sabio Tales de Mileto, ambos con bien ganada fama de entrometidos).
EL COBRADOR DE IMPUESTOS:
(Al poeta).
¡Sí, poeta: naderías...!
¡No lastimes tu garganta!
¿No lo sabes?
¡Desde Armstrong
ya las lunas no se cantan!
TALES DE MILETO:
(Al poeta).
... Esa obsesión por la luna,
¡tan desmedida!, te lleva
a rascar los ricos riscos
de una abundante carencia;
¡ya verás si es hondo y frío
el foso de la miseria!
Una luna no se come,
no salda las hipotecas,
no acrece los caudales
ni se abona a alguna cuenta...
Esa pasión por la luna,
de no arruinarte, te lleva
a ser vecino prestante
de una prestante aldehuela:
a todo el que allí reside...
le gira inversa la testa;
esa patria de Cleóbulo...
¡Cálleme yo!, que se acerca...
(Entra el sabio Cleóbulo de Lindos, con grande fama tanto de chiflado como de incrédulo. No dirige la palabra al tal Tales, ni al negociante, ni al cobrador de impuestos... sino a un interlocutor imaginario, en un extraño diálogo o monólogo interminable. Espeta incoherencias y sinsentidos. A veces pasa del castellano a un supuesto latín que él mismo ha inventado).
CLEÓBULO DE LINDOS, SABIO LOCO E INCRÉDULO:
¡Rumbla, rumbla, rumbla, rumbla!
¡Rumbla, rumbla, pedalea;
pedalea y patalea,
patalea y pedalea!
El heraldo de los siglos
¡pedalea y patalea!
«Plaquistequi, dumichancha,
elasipa, renovarum...
Numa truendi, jus torendi,
fiat lux, regalunarum...»,
reza el perfecto latín
que en la escuela me enseñaron:
¡Poeta, ignora con garbo
lo que aconsejen los sabios!
Lámpara, lámpara, pera:
suena, resuena la marcha...
Lámpara, lámpara, pera:
suena, resuena la marcha...
Lámpara, lámpara, pera:
¿qué cosa espera, muchacha?,
¿qué cosa es pera, muchacha?,
¿qué cosa espera mucha hacha?
¿Qué cosa espera, muchacha?
¡El beso del joven príncipe,
final de cuentos de hadas!
¿Qué cosa es pera, muchacha?
(Saca del bolso una pera y la examina)
Oh:
¡La bombilla vegetal
que parto en cuatro tajadas!
(Guarda en el bolso la pera. Prosigue).
¿Qué cosa espera mucha hacha?
Oh:
¡El árbol que aspira a leña,
sus hojas secas, ajadas!
¡Hey!, «¡Trattoria boloñesa!»
¡Hey!, «Trattoria boloñesa!»
... Soy un emigrante altivo
transido por la tristeza
en la ciudad de New York.
Aquí, en Primera Avenida,
rumbo a la calle 60,
observo un funicular
de peleas de poleas...
¡Llévame, funicular!
¡Sácame tú de esta selva,
de esta ferrada Babel
de insulseces y libreas!
¡Del otro lado del río
francos amigos me esperan;
del otro lado del río
gansos y ardillas me esperan!
¡Con ellos habitaré
en amistad verdadera!
TALES:
¿Qué nos cuenta, don Cleóbulo?
¿Ya sabe usted lo que pasa?
CLEÓBULO:
Pues... pasa el funicular
que lleva a Roosevelt Island.
TALES:
Pregunto qué pasa aquí,
¡aquí en el ahora en calma!,
no en el límbico resquicio
de su jeta trastornada...
¿Ignora que se ha perdido
la luna, y debe encontrarla?
CLEÓBULO DE LINDOS:
(Sin mirarle, responde y canta:)
¡Ki ki ri kí ííííííííííí!
¡Ki ki ri kí ííííííííííí!
(De gallo, se transforma en gallina clueca)
¡Co-co-co-co, cocoteeeco!
¡Co-co-co-co, cocoteeeco!
(Interviene el sabio Quilón de Esparta, con fama de hombre de pocas palabras).
QUILÓN DE ESPARTA:
¿Cocoteco o cocotero?
CLEÓBULO:
(Sin mirar a Quilón; antes bien mira hacia arriba, hacia las copas de las palmeras).
¡Poden los cocoteros, poden los cocoteros!
¡Juh! ¡Un coco le corta el casco a cualquiera!
¡Poooden los cocoteros, poooden los cocoteros!
¡Un coco le corta el casco a cualquiera!
(Interviene Bías de Priene, el séptimo sabio,
con fama de listo).
BÍAS:
(Ignora las locuras de Cleóbulo y se dirige al poeta, para recriminarlo duramente).
¡No insistas en fruslerías!
No lastimes tu garganta
cantando cantos lunáticos,
odas salobres y gárgaras...
Para mí, la luna es luna,
y hay gran peligro en amarla.
¿Esta es la luna que sueñas?
¿Esta, la luna que amas?
Poeta,
presta atención
y te hallarás sin razón
si juzgaras sinrazón
la opinión más acertada.
Escucha la descripción
de la luna, ¡simple y llana!,
de la enciclopedia Vox
Auctoritas, parte cuarta:
(Desenrolla el largo papiro de las enciclopedias antiguas. Lee en voz alta:)
«La luna:
Corteza llena de cráteres,
con gravedad apocada.
Rudas, grotescas rocas
se observan en su baranda.
Quien pusiera pie en la luna
soportará en sus espaldas
radiación ultravioleta
con haces de rayos gamma».
(Baja el papiro; recrimina nueva vez al poeta).
¡Ya, ves, poeta, qué musa
tu estro ingenuo se gasta!
¡Nada que invite al ensueño!
¡Nada que evoque a una dama!
(Adoptando un tono aún más enfático y recriminatorio:)
Ya a nadie inspira la luna
desde que fue conquistada
y los bravos astronautas
pusieron pie en su calzada.
Hoy por hoy, por hoy, por hoy...
la luna es el desencanto
de las peñas literarias.
(Entra un estudiante).
EL ESTUDIANTE:
(Con timidez).
¿Es cierto que hay toscas piedras
y cráteres en la luna?
EL LOCO CLEÓBULO:
¡Pregúntaselo a Neil Armstrong!
Él dice que fue a la luna...
EL ESTUDIANTE:
¡Neil Armstrong sí fue a la luna!
¿Cómo puede usted dudarlo?
CLEÓBULO:
Y tú, mi dilecto amigo,
¿cómo puedes demostrarlo?
EL ESTUDIANTE:
¡Lo juro!
CLEÓBULO:
¿Cómo te llamas,
que juras?
EL ESTUDIANTE:
Me llamo Ibsen.
Yo creo, porque me cuentan.
Afirmo, porque lo dicen...
EL LOCO CLEÓBULO:
¡Dicen, dicen, dicen, dicen!
¡No creas cuanto te cuenten
ni todo lo que te dicen!
¿Qué cosa no resplandece
con brochazos y barnices?
¡No creas cuanto te cueeeeenten
ni todo lo que te diiiiiiiiiicen!
¿Qué vemos sobre el asiento?
¿qué ocultan tras los tapices?
¡No creas cuanto te cueeeeenten
ni todo lo que te diiiiiiiiiicen!
EL CORO:
¡Ibsen, Ibsen, Ibsen, Ibsen:
no creas cuanto te cueeeeenten
ni todo lo que te dicen!
CLEÓBULO:
¿Acaso no somos todos
los actores, las actrices?
¡No creas cuanto te cueeeeenten
ni todo lo que te diiiiiiiiiicen!
¿No es solo farsa y comedia
lo puesto ante tus narices?
¡No creas cuanto te cueeeeenten
ni todo lo que te diiiiiiiiiicen!
EL CORO:
¡Ibsen, Ibsen, Ibsen, Ibsen:
no creas cuanto te cueeeeenten
ni todo lo que te dicen!
BÍAS DE PRIENE:
(Al poeta; sin hacer mínimo caso al loco e incrédulo Cleóbulo: está convencido de que no aprovecha en nada prestar atención a incrédulos y locos. Además, todos los incrédulos del mundo son descendientes del incrédulo Cleóbulo, ingenuo disfrazado que no sabe lo que sabe todo el mundo: «el hecho cierto y comprobado de que... ¡sí!, Neil Armstrong sí, positivamente, fue a la luna, y dijo allí su célebre frase: “Este pequeño paso para el hombre es un salto gigante para la humanidad”, como atestiguan los fiables libros de Historia, para alborozo y satisfacción de nosotros, que además lo vimos en blanco y negro por televisión, con nuestros propios ojos, aquel año 69». Al poeta:)
La luna es el desencanto,
tu amiga es un desencanto...
y es una musa gastada.
¡La luna: desilusión,
ruina de glorias pasadas!
Cantó Nicolás Guillén,
el de Cuba, esto que leo:
(Sacando un libro, lee en voz alta, textualmente, este trozo de poema de Nicolás Guillén:)
«No sé lo que tú piensas, hermano, pero creo
que hay que educar la Musa desde pequeña en una
fobia sincera contra las cosas de la Luna,
satélite cornudo, desprestigiado y feo».
(Añade:)
Ese poema se llama
“Elegía moderna del motivo cursi”;
por cierto, precisamente,
de la luna no habla rosas...
EL POETA:
¿Feo?
El poeta que citas
no puede hablar de esas cosas...
BIAS:
¿Me dices por qué lo dices?
EL POETA:
Porque el poeta y la luna,
tristes al par que felices,
desde el hacer de los tiempos
nacen de iguales matrices...
Además,
¿razón tendría
quien rumia una ideología...?
¡Esa es igual fantasía!
Además,
¿razón tendría
quien llegue a pensar que al hombre
el hombre redimiría?
¡Esa es mayor fantasía!
Como es arriba es abajo,
como es abajo es arriba,
no importa si este saber
aunque en la Biblia se halla,
lo ignora la mayoría
tostada en filosofía.
BIAS DE PRIENE:
¡... Favor no evadirme tanto!
Aquí el quid de la cuestión:
¡La luna es un desencanto!
EL PRESENTADOR:
Al poeta, en sus adentros,
va más honda la punzada;
honda, honda, honda, honda,
honda y honda y extremada;
mas no abandona ni un tanto
la condición obstinada:
EL POETA:
(Delirando).
¿La luna es un desencanto?
¿Mi luna es un desencanto?
¿ruina de glorias pasadas?
(Se rasga las vestiduras, a la manera de los personajes bíblicos. Luego apostrofa a la ausente Luna).
¿Acaso te consideras tú, luna, un desencanto?
¿No surcas tú, Selene,
¡oh sílfide!,
los cielos engalanados en tu plateado carro
halado garbosamente por caballos briosos
cuando la oscuridad hunde su garra
y muerde como leona el flanco del firmamento?
¿No eres tú túnica (¡tú, única!),
hábito de las diosas eternales
cuando del albo paraíso descienden
con lustrosas y esparcidas cabelleras...
para goce y tremor del aro, el eros,
el iris, el oro y el urus de la Tierra?
¿Y eres un desencanto?
¿Te sientes un desencanto,
“ruina de glorias pasadas”?
Desencanto,
¡sé mi encanto!
Como encanto,
¡yo te canto!
Como canto,
¡te levanto!
¡Y te elevo!
¡Y tú me sumas!
¡Lo que al agua da la espuma,
das al plectro de mi pluma,
luna, luna, luna!
¡Oh, luna!
¡Yo te llevo en la cabeza,
sombrerito de la luna!;
¡¡yo te llevo en la cabeza,
sombrerito de la luna!!
¡¡¡YO TE LLEVO EN LA CABEZA,
SOMBRERITO DE LA LUNA!!!”
(La luna, al fin aparece. Pequeña al principio, salta desde la cabeza del poeta, y se eleva, agrandándose progresivamente hasta alcazar su plenitud majestuosa en lo alto del firmamento).
EL PRESENTADOR:
(Narra, mientras lo anterior sucede).
La luna,
¡de su cabeza, la luna
se disparó!,
y, remontando
el espacio,
abrió sonriente
su excelsa rosa de cuarzo.
Con sus brocados de bruma
y de algodón desgranado,
ella, fulgente y segura,
tomó su trono en lo alto...
¡Vaya, sorpresa!
¡La luna
apareció,
deslumbrando
a astutos, listos y cuerdos
con el cendal de sus rayos!
¡Esplendorosa, la luna!
Apareció...
y, siempre, cuando
desaparece, no inquieta
ya a magos, listos y sabios...
Se sabe de sus caprichos,
del móvil de sus andanzas:
para prendar al poeta
sale a pintarse la cara.
Y pasa: a veces se pierde...
¡y no hay temor!,
... porque cuando
desaparece, la buscan,
sin inmutarse la buscan,
tranquilamente la buscan,
en la cabeza de un bardo.
¿En la cabeza de un bardo?
¡En la cabeza de un bardo!
¡Y colorín colorado,
y colorín colorado,
y colorín colorado...!
FIN.
(Baja el telón, pero sube de nuevo, el telón, porque se agrega un epílogo romántico).
.
.
(Epílogo romántico)
EL POETA:
(En tono querendón).
Luna lunera
y almanaquera
de estas regiones
cafetaleras,
tres cachorritos
y una ternera
¡tuyos toditos
porque me quieras!
LA LUNA:
(En un tono desenfadado, enamoradizo y juguetón).
¿Tres cachorritos
y una ternera?
¡Ja!
Quiero cantares,
quiero poemas,
quiero castillos
sobre la arena;
quiero jardines
entre alamedas
y un vestidito
de primavera.
Quiero un espejo
sobre las ondas
para mi linda
cara redonda;
quiero un perfume,
quiero un pañuelo,
quiero una nube
de terciopelo...
SEGUNDO FIN DE LA OBRA.
(Baja el telón, pero sube de nuevo, el telón, porque se agrega otro epílogo,
esta vez nada romántico:
De la reacción que hubo en el público y de cómo realmente terminó la obra, muy a pesar de lo que dicen sus apologistas).
.
.
(Agregado epílogo, esta vez nada romántico).
«¡Esto es una tontería!»,
salta la cabra María.
«¡Quien usa aquí la palabra
va más loco que una zabra!»
«Querrá decir, cabra María:
va más... ‘eso’ que una cabra»,
riposta la utilería...
UNA VOZ:
—Mire aquí: ¡las cosas hablan!
OTRA VOZ:
—Y con razón: toda crítica
presupone una autocrítica.
¡Al día!, cabra María.
OTRA VOZ:
—¡Se ha armado una algarabía!
OTRA VOZ:
—¡Quien escribió este suplicio,
este engaño, este artificio
digno mejor de un hospicio,
no debe tener oficio
o anda zafado de quicio
sin una muela de juicio!
Y OTRA VOZ:
(Aludiendo indirectamente al autor de la obra).
—¡Qué nidada de impostores
se hace llamar “escritores”!
Y OTRA VOZ:
—¡Controlen la gritería,
controlen la gritería!
¡Soldados, soldados, vengan:
sofoquen la gritería!
DECLARACIÓN INOPORTUNA DEL AUTOR DE LA OBRA:
—Yo declaro, desde mi ático,
en un tono nada enfático,
antes bien, algo flemático,
pues soy hombre diplomático:
Sí, sí, sí;
¡oh, sí, sí, sí!,
sí, sí, sí;
¡oh, sí, sí, sí!,
sí, sí, sí; ¡oh, sí, sí, sí!:
este es un cuento lunático.
¿Por qué es un cuento lunático?
¡Porque es un cuento lunático!
Así, tan sencillamente,
este es un cuento lunático,
y espero que mi modestia
no la toméis por molestia.
EL CORO:
(«¡Ay, ay, ay!» –grita el poeta–
¡Ay, ay, ay, se abrió el abismo!».
«¡Ay, ay, ay»!, gritan las piedras,
zumbando por el camino...
El público termina lanzándole al autor de esta obra avalanchas de papeles escritos, enrollados, y envueltos a manera de contundentes piedras... como símbolo de lapidación artística.)
Y, AL FIN, EL FIN VERDADERO:
EL COMEDIANTE LOCO, ÉL,
RECIBE DEL LOCO PÚBLICO
LAPIDACIÓN DE PAPEL...
Y ESTE FINAL TRASFINAL
NO ES FINAL REAL TAMPOCO,
PUES DE POETA, DE SABIO,
DE ACTOR, DE CRÉDULO Y LOCO...,
SÍ SEÑOR, ¡AY SÍ SEÑOR!,
TODOS TENEMOS NO POCO.
[ULTRAFÍN ULTRAVERDADERO].