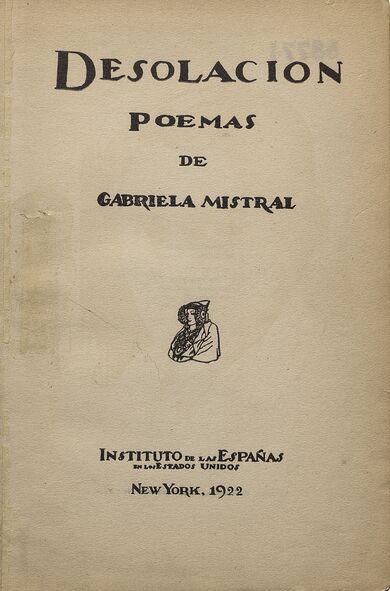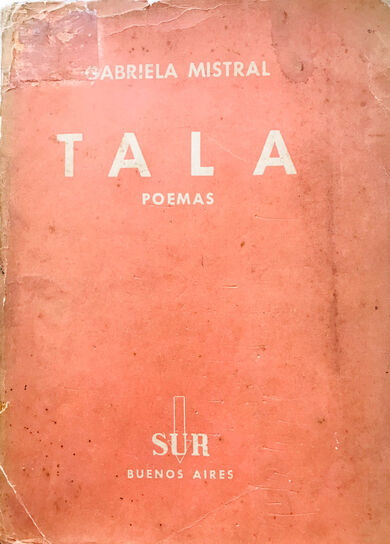Por qué las cañas son huecas
A don Max. Salas Marchand.
I
Al mundo apacible de las plantas también llegó un día la revolución social. Dícese que los caudillos fueron aquí las cañas vanidosas. Maestro de rebeldes, el viento hizo la propaganda, y en poco tiempo no se habló de otra cosa en los centros vegetales. Los bosques venerables fraternizaron con los bosquecillos locos en la aventura de luchar por la igualdad.
Pero, ¿qué igualdad? ¿De consistencia en la madera, de bondades en el fruto, de derecho a la buena agua?
No; la igualdad de altura, simplemente. Levantar la cabeza a uniforme elevación, fue el ideal. El maíz no pensó en hacerse fuerte como el roble, sino en mecer a la altura misma de él sus espiguillas velludas. La rosa no se afanaba por ser útil como el caucho, sino por llegar a la copa altísima de éste y hacerla una almohada donde echar a dormir sus flores.
¡Vanidad, vanidad, vanidad! Delirio de ser grande, aunque siéndolo contra Natura, se caricaturizaran los modelos. En vano algunas flores cuerdas –las violetas medrosas y los chatos nenúfares– hablaron de la ley divina y de soberbia loca. Sus voces parecieron chochez.
Un poeta viejo con las barbas como Nilos, condenó el proyecto en nombre de la belleza, y dijo sabias cosas acerca de la uniformidad, odiosa en todos los órdenes.
II
¿Cómo lo consiguieron? Cuentan de extraños influjos. Los genios de la tierra soplaron bajo las plantas su vitalidad monstruosa, y fue así como se hizo el feo milagro.
El mundo de las gramas y de los arbustos subió una noche muchas decenas de metros, como obedeciendo a un llamado imperioso de los astros.
Al día siguiente, los campesinos se desmayaron –saliendo de sus ranchos– ante el trébol, alto como una catedral, ¡y los trigales hechos selvas de oro!
Era para enloquecer. Los animales rugían de espanto, perdidos en la oscuridad de los herbazales. Los pájaros piaban desesperadamente, encaramados sus nidos en atalayas inauditas. No podían bajar en busca de las semillas: ¡ya no había suelo dorado de sol ni humilde tapia de hierba!
Los pastores se detuvieron con sus ganados frente a los potreros; los vellones blancos se negaban a penetrar en esa cosa compacta y oscura, en que desaparecían por completo.
Entre tanto, las cañas victoriosas reían, azotando las hojas bullangueras contra la misma copa azul de los eucaliptus...
III
Dícese que un mes transcurrió así. Luego vino la decadencia.
Y fue de este modo. Las violetas, que gustan de la sombra, con las testas moradas a pleno sol, se secaron.
—No importa –apresuráronse a decir las cañas–; eran una fruslería.
(Pero en el país de las almas, se hizo duelo por ellas).
Las azucenas, estirando el tallo hasta treinta metros, se quebraron. Las copas de mármol cayeron cortadas a cercén, como cabezas de reinas.
Las cañas arguyeron lo mismo. (Pero las Gracias corrieron por el bosque, plañendo lastimeras).
Los limoneros a esas alturas perdieron todas sus flores por las violencias del viento libre. ¡Adiós cosecha!
—¡No importa –rezaron de nuevo las cañas–; eran tan ácidos los frutos!
El trébol se chamuscó, enroscándose los tallos como hilachas al fuego.
Las espigas se inclinaron, no ya con dulce laxitud; cayeron sobre el suelo en toda su extravagante longitud, como rieles inertes.
Las patatas por vigorizar en los tallos, dieron los tubérculos raquíticos: no eran más que pepitas de manzana...
Ya las cañas no reían; estaban graves.
Ninguna flor de arbusto ni de hierba se fecundó; los insectos no podían llegar a ellas, sin achicharrarse las alitas.
Demás está decir que no hubo para los hombres pan ni fruto, ni forraje para las bestias; hubo, eso sí, hambre; hubo dolor en la tierra.
En tal estado de cosas, sólo los grandes árboles quedaron incólumes, de pie y fuertes como siempre. Porque ellos no habían pecado.
Las cañas por fin, cayeron las últimas, señalando el desastre total de la teoría niveladora, podridas las raíces por la humedad excesiva que la red de follaje no dejó secar.
Pudo verse entonces que, de macizas que eran antes de la empresa, se habían vuelto huecas. Se estiraron devorando leguas hacia arriba; pero hicieron el vacío en la médula y eran ahora cosa irrisoria, como los marionetes y las figurillas de goma.
Nadie tuvo ante la evidencia argucias para defender la teoría, de la cual no se ha hablado más, en miles de años.
Natura –generosa siempre– reparó las averías en seis meses, haciendo renacer normales las plantas locas.
El poeta de las barbas como Nilos vino después de larga ausencia, y, regocijado, cantó la era nueva:
«Así bien, mis amadas. Bella la violeta por minúscula y el limonero por la figura gentil. Bello todo como Dios lo hizo: el roble roble y la cebada frágil».
La tierra fue nuevamente buena; engordó ganados y alimentó gentes.
Pero las cañas-caudillos quedaron para siempre con su estigma: huecas, huecas...