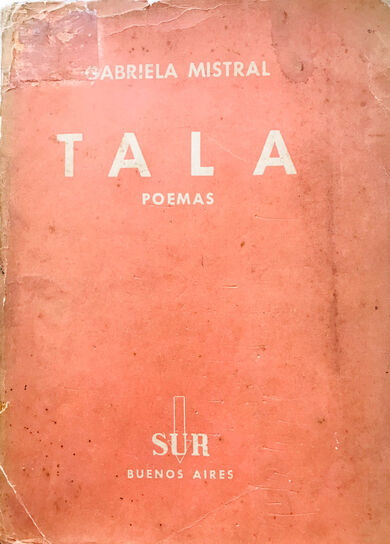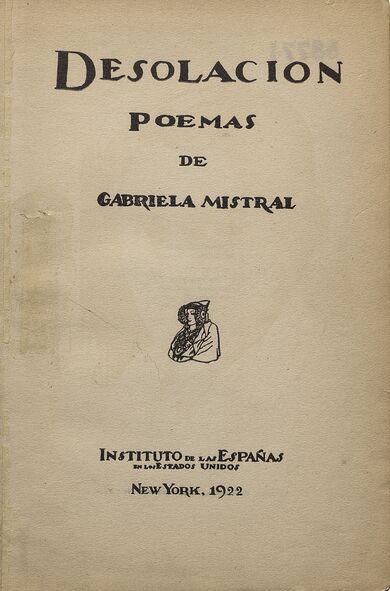Criaturas: Deshecha
Hay una congoja de algas
y una sordera de arenas,
un solapamiento de aguas
con un quebranto de hierbas.
Estamos bajo la noche
las criaturas completas:
los muros, blancos de fieles;
el pinar lleno de esencia,
una pobre fuente impávida
y un dintel de frente alerta.
Y mirándonos en ronda,
sentimos como vergüenza
de nuestras rodillas íntegras
y nuestras sienes sin mengua.
Cae el cuerpo de una madre
roto en hombros y en caderas;
cae en un lienzo vencido
y en unas tardas guedejas.
La oyen caer sus hijos
como la duna su arena;
en mil rayas soslayadas,
se va y se va por la puerta.
Y nadie para el estrago,
y están nuestras manos quietas,
mientras que bajan sus briznas
en un racimo de abejas.
Descienden abandonados
sus gestos que no sujeta,
y su brazo se relaja,
y su color no se acuerda.
¡Y pronto va a estar sin nombre
la madre que aquí se mienta,
y ya no le convendrán
perfil, ni casta, ni tierra!
Ayer no más era una
y se podía tenerla,
diciendo nombre verídico
a la madre verdadera.
De sien a pies, era única
como el compás o la estrella.
Ahora ya es el reparto
entre dos devanaderas
y el juego de «toma y daca»
entre Miguel y la Tierra.
Entre orillas que se ofrecen,
vacila como las ebrias
y después sube tomada
de otro aire y otra ribera.
Se oye un duelo de orillas
por la madre que era nuestra:
una orilla que la toma
y otra que aún la jadea.
¡Llega al tendal dolorido
de sus hijos en la aldea,
el trance de su conflicto
como de un río en el delta!