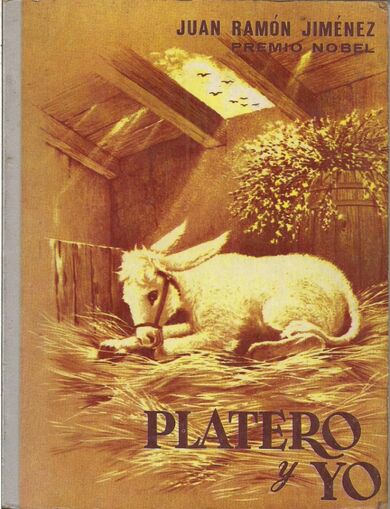Voy yo con Platero, lentamente, a un lado cada uno de los poyos de la plaza de las Monjas, solitaria y alegre en esta calurosa tarde de febrero, el temprano ocaso comenzado ya, en un malva diluido en oro, sobre el hospital, cuando de pronto siento que alguien más está con nosotros. Al volver la cabeza, mis ojos se encuentran con las palabras: don Juan... Y León da una palmadita...
Sí, es León, vestido ya y perfumado para la música del anochecer, con su saquete a cuadros, sus botas de hilo blanco y charol negro, su descolgado pañuelo de seda verde y, bajo el brazo, los relucientes platillos. Da una palmadita y me dice que a cada uno le concede Dios lo suyo; que si yo escribo en los diarios..., él, con ese oído que tiene, es capaz...—Ya v’osté, don Juan, loj platiyo... El ijtrumento más difísi... El uniquito que ze toca zin papé...—Si él quisiera fastidiar a Modesto, con ese oído, pues silbaría, antes que la banda las tocara, las piezas nuevas.—Ya v’osté... Ca cuá tié lo zuyo... Ojté ejcribe en loj diario... Yo tengo ma juersa que Platero... Toq’usté aquí...
Y me muestra su cabeza vieja y despelada, en cuyo centro, como la meseta castellana, duro melón viejo y seco, un gran callo es señal clara de su duro oficio.
Da una palmadita, un salto, y se va silbando, un guiño en los ojos con viruelas, no sé qué pasodoble, la pieza nueva, sin duda, de la noche. Pero vuelve de pronto y me da una tarjeta:
Decano de los mozos de cuerda de Moguer