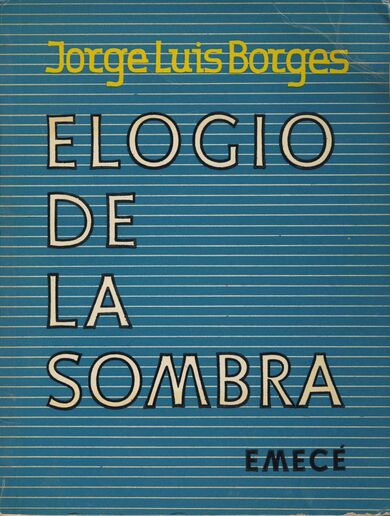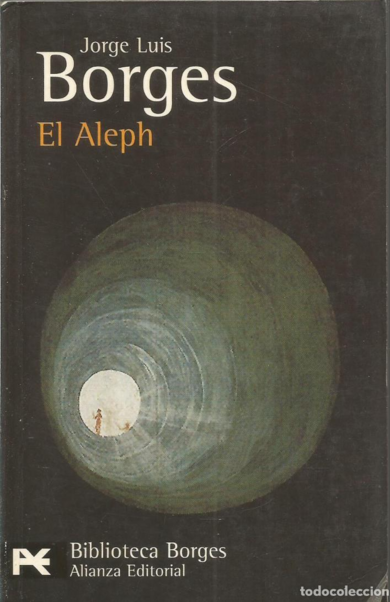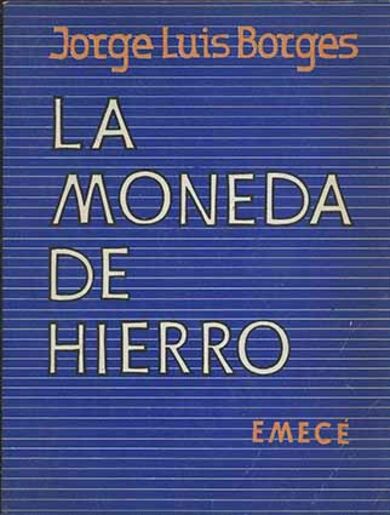Si las amplias catástrofes militares que vaticina Aldous Leonard Huxley no derogan el hábito o la tarea de escribir libros, los hombres del cercano porvenir escribirán, sin duda, la historia de la dinastía de los Huxley. «De hacer muchos libros no hay fin», dice el Eclesiastés con su acostumbrada amargura; admitamos que el hecho es real y procuremos imaginar las formas probables que asumirá esa «Huxley Saga», o —para usar el rótulo ruidoso de Emilio Zola— esa Historia Natural y Social de la Familia Huxley. Sospecho que el primer historiador escribirá en función de Aldous Leonard, ahora el más ilustre, y verá en Thomas el abuelo, en Leonard el padre y en Julián el hermano, simples variantes o vanas aproximaciones del autor de Point Counter Point. No hay libro que no encierre un contralibro, que es su reverso; a esa interpretación harto «evolucionista» de la familia, sucederá otra historia que supedite el nieto afrancesado al abuelo batallador. Después, un libro que recalque las diferencias de las tres ilustres generaciones; seguido, naturalmente, de otro que recalque los parecidos y que tal vez, a la manera de esas fotografías genéricas que fabricaba por superposición Francis Galton, concentre los diversos Huxley en un solo individuo intemporal, o siquiera longevo. Ese volumen (si el autor no es menos genial que esta previsión) tendrá en el frontispicio una de esas fotografías platónicas de que hablé, y como epígrafe el pasaje de Julián: «La continua corriente vital llamada género humano está rota en pedacitos aislados llamados individuos. Esto sucede con todos los animales superiores, pero no es necesario: es un expediente. La materia viva tiene que desplegar dos actividades: una que se refiere a su inmediato comercio con el mundo exterior; otra a su futura perpetuación. El individuo es un artificio para que una porción de materia viva pueda desempeñarse y proceder en un medio ambiente determinado. Después de un tiempo lo desechan y muere. Contiene, sin embargo, una reserva de sustancia inmortal, que transmite a las generaciones futuras».
La entonación del párrafo anterior es tranquila; el concepto, desolador. «Voy a escribir acerca de los hombres como si escribiera de sólidos, de superficies planas y de líneas», se propuso Spinoza. Ese astronómico desdén, esa casi divina imparcialidad, es típica de todos los Huxley. Decirle inhumana es absurdo: si algo humano hay, en el sentido privativo de la palabra, es la capacidad de encarar nuestro propio destino, nuestras más íntimas vergüenzas y dichas, como si le sucedieran a alguien que ha muerto. El sentimiento básico de los Huxley es el pesimismo. El de todos ellos. En Thomas Henry Huxley, el antepasado, los manuales de literatura inglesa no quieren ver sino el polemista ruidoso, el compañero de batalla de Darwin. Es cierto que dedicó buena parte de su vigor, y aun de su descortesía, a divulgar el parentesco del homo sapiens con el homo caudatus, del universitario de Oxford con el orangután de Borneo; pero esas indiscretas revelaciones —que Carlyle nunca le perdonó— están muy lejos de agotar su obra múltiple. Una superstición divulgadísima de nuestro siglo XX identifica al siglo anterior con el materialismo absoluto y con las incurables boberías del optimismo. Thomas Huxley, ¡en 1879!, refuta el primer cargo: «Si el materialista arguye que el orbe y todos sus fenómenos son reducibles a materia y a movimiento, el idealista puede responder que el movimiento y la materia no existen sino en cuanto nosotros los percibimos; vale decir, no son más que estados mentales. El argumento es irrefutable. Si me obligaran a elegir entre el materialismo absoluto y el idealismo absoluto, optaría por el segundo.» En cuanto al otro cargo, el de un injusto y candoroso optimismo, básteme trasladar sus palabras: «Las doctrinas de la predestinación, del pecado original, de la depravación innata del hombre, de la desdicha de los más, del reino de Satán en la tierra, de un demiurgo malévolo, me parecen (por extravagante que sea su forma) mucho más razonables que nuestra ilusión liberal de que todos los chicos nacen buenos y de que luego los deteriora el ejemplo de una sociedad corrompida… Tampoco puedo creer que la Providencia sea un oculto filántropo y que todo, a la larga, mejorará.» En otra página declara no haber percibido jamás en la Naturaleza la menor huella de un propósito moral, y anota que éste es un artículo de fabricación humana exclusiva. La evolución, para Huxley, no era un proceso necesariamente infinito: creía en una declinación después del ascenso, en la gradual desanimación de este mundo. El hombre vertical (insinuó) recaerá en el oblicuo mono, la voz articulada en el tosco grito, el jardín en la selva o en el desierto, el pájaro en el árbol encadenado, el planeta en la estrella, la estrella en la vasta nebulosa, la nebulosa en la improbable divinidad. Esa inversión o regresión del proceso cósmico no abarcará menos centenares de siglos que la etapa creadora. Siglos de siglos tardará una frente en deprimirse un poco, en proyectarse más bestial un perfil… La hipótesis es lóbrega: podría ser muy bien de Aldous Huxley.
Charles Maurras nos habla sin ironía de cierto «maestro de tradición», J. F. Bladé, hijo, nieto y bisnieto de soldados, que para continuar esa tradición «determinó batirse con Alemania en el terreno de la ciencia». ¡Triste manera de entender la ciencia, denigrándola al ejercicio jurídico de probar que el acusado nunca tiene razón; triste manera de entender la tradición, denigrándola a un juego de odios! Mejor la sirven los Huxley interrogando al mundo, sin otro compromiso que el de la probidad de su método. Eso debe ser la tradición: un instrumento, no la perpetuación de unos malhumores.