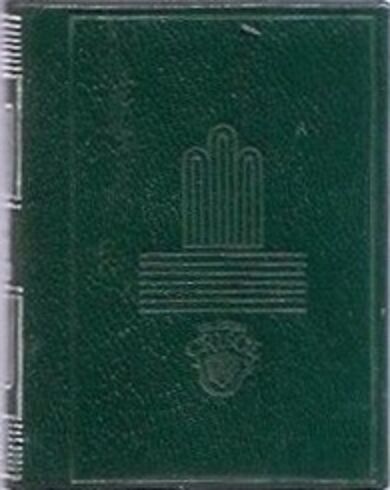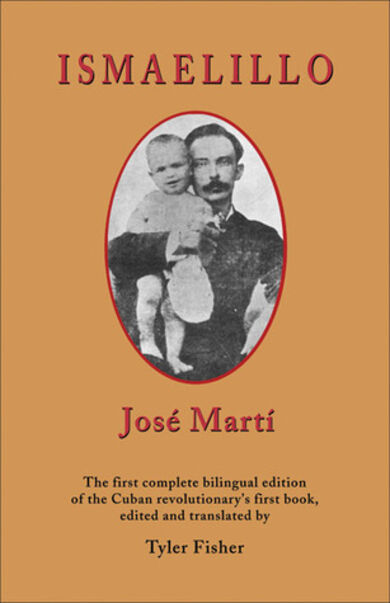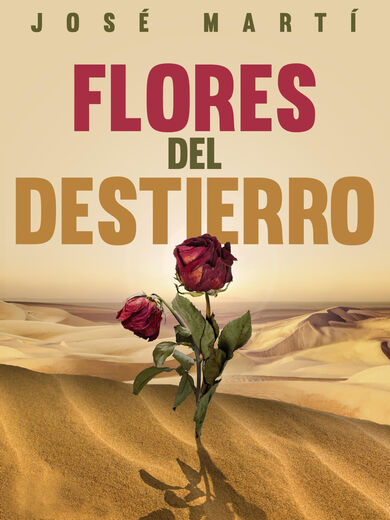Ahora hay en los Estados Unidos un juego muy curioso, que llaman el juego del burro. En verano, cuando se oyen muchas carcajadas en una casa, es que están jugando al burro. No lo juegan los niños sólo, sino las personas mayores. Y es lo más fácil de hacer. En una hoja de papel grande o en un pedazo de tela blanca se pinta un burro, como del tamaño de un perro. Con carbón vegetal se le puede pintar, porque el carbón de piedra no pinta, sino el otro, el que se hace quemando debajo de una pila de tierra la madera de los árboles. O con un pincel mojado en tinta se puede dibujar también el burro, porque no hay que pintar de negro la figura toda, sino las líneas de afuera, el contorno no más. Se pinta todo el burro, menos la cola. La cola se pinta aparte, en un pedazo de papel o de tela, y luego se recorta, para que parezca una cola de verdad. Y ahí está el juego, en poner la cola al burro donde debe estar. Lo que no es tan fácil como parece; porque al que juega le vendan los ojos, y le dan tres vueltas antes de dejarlo andar. Y él anda, anda; y la gente sujeta la risa. Y unos le clavan al burro la cola en la pezuña, o en las costillas, o en la frente. Y otros la clavan en la hoja de la puerta, creyendo que es el burro.
Dicen en los Estados Unidos que este juego es nuevo, y nunca lo ha habido antes; pero no es muy nuevo, sino otro modo de jugar a la gallina ciega. Es muy curioso; los niños de ahora juegan lo mismo que los niños de antes; la gente de los pueblos que no se han visto nunca, juegan a las mismas cosas. Se habla mucho de los griegos y de los romanos, que vivieron hace dos mil años; pero los niños romanos jugaban a las bolas, lo mismo que nosotros, y las niñas griegas tenían muñecas con pelo de verdad, como las niñas de ahora. En la lámina están unas niñas griegas, poniendo sus muñecas delante de la estatua de Diana, que era como una santa de entonces; porque los griegos creían también que en cielo había santos, y a esta Diana le rezaban las niñas, para que las dejase vivir y las tuviese siempre lindas. No eran las muñecas sólo lo que le llevaban los niños, porque ese caballero de la lámina que mira a la diosa con cara de emperador, le trae su cochecito de madera, para que Diana se monte en el coche cuando salga a cazar, como dicen que salía todas las mañanas. Nunca hubo Diana ninguna, por supuesto. Ni hubo ninguno de los otros dioses a que les rezaban los griegos, en versos muy hermosos, y con procesiones y cantos. Los griegos fueron como todos los pueblos nuevos, que creen que ellos son los amos del mundo, lo mismo que creen los niños; y como ven que del cielo vienen el sol y la lluvia, y que la tierra da el trigo y el maíz, y que en los montes hay pájaros y animales buenos para comer, les rezan a la tierra y a la lluvia, y al monte y al sol, y les ponen nombres de hombres y mujeres, y los pintan con figura humana, porque creen que piensan y quieren lo mismo que ellos, y que deben tener su misma figura. Diana era la diosa del monte. En el museo del Louvre de París hay una estatua de Diana muy hermosa, donde va Diana cazando con su perro, y está tan bien que parece que anda. Las piernas no más son como de hombre, para que se vea que es diosa que camina mucho. Y las niñas griegas querían a su muñeca tanto, que cuando se morían las enterraban con las muñecas.
Todos los juegos no son tan viejos como las bolas, ni como las muñecas, ni como el cricket, ni como la pelota, ni como el columpio, ni como los saltos. La gallina ciega no es tan vieja, aunque hace como mil años que se juega en Francia. Y los niños no saben, cuando les vendan los ojos, que este juego se juega por un caballero muy valiente que hubo en Francia, que se quedó ciego un día de pelea y no soltó la espada ni quiso que lo curasen, sino siguió peleando hasta morir: ése fue el caballero Colin-Maillard. Luego el rey mandó que en las peleas de juego, que se llamaban torneos, saliera siempre a pelear un caballero con los ojos vendados, para que la gente de Francia no se olvidara de aquel gran valor. Y ahí vino el juego.
Lo que no parece por cierto cosa de hombres es esa diversión en que están entretenidos los amigos de Enrique III, que también fue rey de Francia, pero no un rey bravo y generoso como Enrique IV de Navarra, que vino después, sino un hombrecito ridículo, como esos que no piensan más que en peinarse y empolvarse como las mujeres, y en recortarse en pico la barba. En eso pasaban la vida los amigos del rey: en jugar y en pelearse por celos con los bufones de palacio, que les tenían odio por holgazanes, y se lo decían cara a cara. La pobre Francia estaba en la miseria, y el pueblo trabajador pagaba una gran contribución, para que el rey y sus amigos tuvieran espadas de puño de oro y vestidos de seda. Entonces no había periódicos que dijeran la verdad. Los bufones eran entonces algo como los periódicos, y los reyes no los tenían sólo en sus palacios para que los hicieran reír, sino para que averiguasen lo que sucedía, y les dijesen a los caballeros las verdades, que los bufones decían como en chiste, a los caballeros y a los mismos reyes. Los bufones eran casi siempre hombres muy feos, o flacos, o gordos, o jorobados. Uno de los cuadros más tristes del mundo es el cuadro de los bufones que pintó el español Zamacois. Todos aquellos hombres infelices están esperando a que el rey los llame para hacerle reír, con sus vestidos de picos y de campanillas, de color de mono o de cotorra.
Desnudos como están son más felices que ellos esos negros que bailan en la otra lámina la danza del palo. Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se puede hacer todo lo que se quiere, y lo que se va quedando sin hacer sale así de tiempo en tiempo, como una locura. Los moros tienen una fiesta de caballos que llaman la «fantasía». Otro pintor español ha pintado muy bien la fiesta: el pobre Fortuny. Se ve en el cuadro los moros que entran a escape en la ciudad, con los caballos tan locos como ellos, y ellos disparando al aire sus espingardas, tendidos sobre el cuello de sus animales, besándolos, mordiéndolos, echándose al suelo sin parar la carrera, y volviéndose a montar. Gritan como si se les abriese el pecho. El aire se ve oscuro de la pólvora. Los hombres de todos los países, blancos o negros, japoneses o indios, necesitan hacer algo hermoso y atrevido, algo de peligro y movimiento, como esa danza del palo de los negros de Nueva Zelandia. En Nueva Zelandia hay mucho calor, y los negros de allí son hombres de cuerpo arrogante, como los que andan mucho a pie, y gente brava, que pelea por su tierra tan bien como danza en el palo. Ellos suben y bajan por las cuerdas, y se van enroscando hasta que la cuerda está a la mitad, y luego se dejan caer. Echan la cuerda a volar, lo mismo que un columpio, y se sujetan de una mano, de los dientes, de un pie, de la rodilla. Rebotan contra el palo, como si fueran pelotas. Se gritan unos a otros y se abrazan.
Los indios de México tenían, cuando vinieron los españoles, esa misma danza del palo. Tenían juegos muy lindos los indios de México. Eran hombres muy finos y trabajadores, y no conocían la pólvora y las balas como los soldados del español Cortés, pero su ciudad era como de plata, y la plata misma la labraban como un encaje, con tanta delicadeza como en la mejor joyería. En sus juegos eran tan ligeros y originales como en sus trabajos. Esa danza del palo fue entre los indios una diversión de mucha agilidad y atrevimiento; porque se echaban desde lo alto del palo, que tenía unas veinte varas, y venían por el aire dando volteos y haciendo pruebas de gimnasio sin sujetarse más que con la soga, que ellos tejían muy fina y fuerte, y llamaban metate. Dicen que estremecía ver aquel atrevimiento; y un libro viejo cuenta que era «horrible y espantoso, que llena de congojas y asusta el mirarlo».
Los ingleses creen que el juego del palo es cosa suya, y que ellos no más saben lucir su habilidad en las ferias con el garrote que empuñan por una punta y por el medio; o con la porra, que juegan muy bien. Los isleños de las Canarias, que son gente de mucha fuerza, creen que el palo no es invención del inglés, sino de las islas; y sí que es cosa de verse un isleño jugando al palo, y haciendo el molinete. Lo mismo que el luchar, que en las Canarias les enseñan a los niños en las escuelas. Y la danza del palo encintado; que es un baile muy difícil en que cada hombre tiene una cinta de un color, y la va trenzando y destrenzando alrededor del palo, haciendo lazos y figuras graciosas, sin equivocarse nunca. Pero los indios de México jugaban al palo tan bien como el inglés más rubio, o el canario de más espaldas; y no era sólo el defenderse con él lo que sabían, sino jugar con el palo a equilibrios, como los que hacen ahora los japoneses y los moros kabilas. Y ya van cinco pueblos que han hecho lo mismo que los indios: los de Nueva Zelandia, los ingleses, los canarios, los japoneses y los moros. Sin contar la pelota, que todos los pueblos la juegan, y entre los indios era una pasión, como que creyeron que el buen jugador era hombre venido del ciclo, y que los dioses mexicanos, que eran diferentes de los dioses griegos, bajaban a decirle cómo debía tirar la pelota y recogerla. Lo de la pelota, que es muy curioso, será para otro día.
Ahora contamos lo del palo, y lo de los equilibrios que los indios hacían con él, que eran de grandísima dificultad. Los indios se acostaban en la tierra, como los japoneses de los circos cuando van a jugar a las bolas o al barril; y en el palo, atravesado sobre las plantas de los pies, sostenían hasta cuatro hombres, que es más que lo de los moros, porque a los moros los sostiene el más fuerte de ellos sobre los hombros, pero no sobre la planta de los pies. Tzaá le decían a este juego: dos indios se subían primero en las puntas del palo, dos más se encaramaban sobre estos dos, y los cuatro hacían sin caerse muchas suertes y vueltas. Y los indios tenían su ajedrez, y sus jugadores de manos, que se comían la lana encendida y la echaban por la nariz: pero eso, como la pelota, será para otro día. Porque con los cuentos se ha de hacer lo que decía Chichá, la niña bonita de Guatemala:
—¿Chichá, por qué te comes esa aceituna tan despacio?
—Porque me gusta mucho.