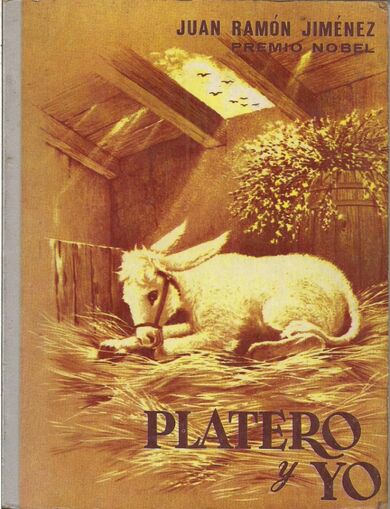Platero y yo: 121 – La corona de perejil
¡A ver quién llega antes!
El premio era un libro de estampas, que yo había recibido la víspera, de Viena.
—¡A ver quién llega antes a las violetas!... A la una... A las dos... ¡A las tres!
Salieron las niñas corriendo, en un alegre alboroto blanco y rosa al sol amarillo. Un instante, se oyó en el silencio que el esfuerzo mudo de sus pechos abría en la mañana, la hora lenta que daba el reloj de la torre del pueblo, el menudo cantar de un mosquitito en la colina de los pinos, que llenaban los lirios azules, el venir del agua en el regato... Llegaban las niñas al primer naranjo, cuando Platero, que holgazaneaba por allí, contagiado del juego, se unió a ellas en su vivo correr. Ellas, por no perder, no pudieron protestar, ni reírse siquiera...
Yo les gritaba: ¡Que gana Platero! ¡Que gana Platero!
Sí, Platero llegó a las violetas antes que ninguna, y se quedó allí, revolcándose en la arena.
Las niñas volvieron protestando sofocadas, subiéndose las medias, cogiéndose el cabello:
—¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Pues no! ¡Pues no, ea!
Les dije que aquella carrera la había ganado Platero y que era justo premiarlo de algún modo. Qué bueno, que el libro, como Platero no sabía leer, se quedaría para otra carrera de ellas, pero que a Platero había que darle un premio.
Ellas, seguras ya del libro, saltaban y reían, rojas: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
Entonces, acordándome de mí mismo, pensé que Platero tendría el mejor premio en su esfuerzo, como yo en mis versos. Y cogiendo un poco de perejil del cajón de la puerta de la casera, hice una corona, y se la puse en la cabeza, honor fugaz y máximo, como a un lacedemonio.