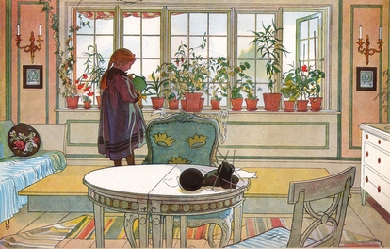El fardo de los días
Ya no hay fulgor en la piel marchita,
solo el rastro de un sol desvanecido,
las manos, pájaros torpes, tiemblan
y los ojos, dos pozos de sombra y hastío.
La juventud fue un delirio dorado,
un cuerpo que ardía sin culpa ni prisa,
pero el tiempo, traidor sin rostro,
vino a cobrar su deuda maldita.
Los espejos son puñales sin filo,
las noches, un páramo sin retorno,
y el deseo, un huésped ingrato
que se burla en su fuga sin rostro.
No hay dioses que salven del frío,
ni caricias que vistan la ruina.
Solo queda el fardo de los días
y un último acto sin luz ni cortina.
Poema al estilo de Luis Antonio de Villena sobre la vejez.