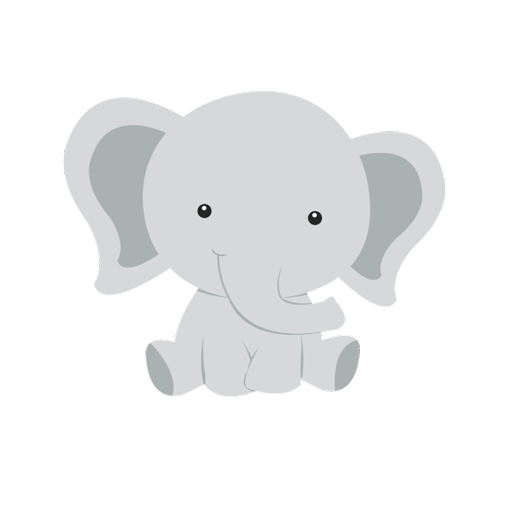Poemas sin nombre: XXXI
Cuando yo era niña, mi madre, siguiendo una tierna tradición entre las festividades religiosas, gustaba de enviarme por el mes de mayo a ofrecer flores a la Virgen María en la vieja iglesia familiar.
Con sus hábiles, firmes, delicadísimos dedos, cosía en pocos minutos un par de alas doradas a aquellos flacos hombros de mis diez años faltos de sal y de sazón, me miraba un instante con su mirada capaz de embellecerme y me decía adiós, rozando apenas las gasas que me envolvían como si fueran nubes fáciles de deshacer.
Tocada con aquel signo seráfico, con aquella seguridad de sus ojos, de pronto desaparecía todo mi encogimiento y mi desgarbo; más erguida que las flores que llevaba en la mano, mejor que atravesar, hendía el atrio con una íntima conciencia de ser digna del servicio de Nuestra Señora, digna de posarme en la luna que tenía a sus plantas, dispuesta a hacerlo, pues en verdad tornábame ligera y me movía como si no tuviera ya los pies en la tierra.
¡Qué hermoso deslumbramiento el que daba a mis ojos transparencias de auroras, a mi sangre levedad de rocío, y otra vez a mis huesos flexibilidad de criatura nonata, no soltada todavía de la mano de Dios!
¡Qué hechizo el de aquellas alas cosidas por mi madre que podían hacerme creer que yo era un ángel auténtico, en la ronda de niñas que llevaban sus ramos a la Virgen, y, como todo un ángel, pasar con pecho florecido de piedades entre las compañeras desprovistas de aquel mi atuendo celestial, y mecerme en el húmedo y estancado aire de la iglesia con la sensación de estar inmersa en un cielo azul, trémulo de atardeceres y de pájaros!
Nadie poseyó entonces en tierras o papeles, libros, arcas o brazos, lo que yo poseí serenamente entre mis alas postizas.
Pude ser el Arcángel San Miguel abatiendo al demonio con su espada; y pude ser San Rafael, capaz de transmutar en viva luz la entraña gélida de un pez. Hasta San Gabriel me prestó su vara de lirios pascuales, y el Avemaría tuvo en mis labios infantiles frescura matinal de Anunciación...
Muchos diciembres han pasado por encima de aquellos luminosos mayos; muchas cosas mías, verdaderamente mías, ganadas con mi sangre y con mi alma, he perdido después.
Pero supe perder con elegancia, y en verdad puedo decir que de nada conservo esa amargura del despojo, esa nostalgia de patria lejana, como la que me queda aún de unas perdidas alas de cartón, que mi madre cosía a mis hombros maravillosamente: zurcidora de vuelos imposibles, hacedora de ángeles y cielos.