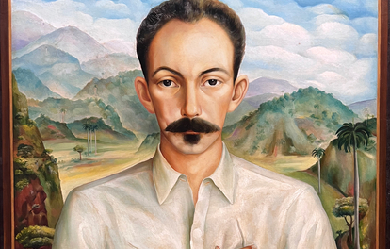Esperemos
Una grande revolución, entre otras varias, opérese (sic) en nuestros días. La mujer reivindica sus derechos.
Ella ha sido la última sierva del mundo civilizado. Aun algo peor que eso: ella ha sido hasta ahora la soberana irrisoria de una sociedad galante y brutal al mismo tiempo.
Cuando los pueblos, en remotas edades, eran brutales y no galantes, el hombre viéndose fuerte y viendo débil a su compañera, procedió en consecuencia, guiado únicamente por los naturales impulsos del egoísmo. Consideradas ahora las cosas desde lejos, parece que de la menor energía muscular hubo de inferirse con no extraviada lógica la menor energía cerebral; pero entonces dominaba la fuerza sin rebozo ni contrapeso alguno, y esa inferencia no había para qué hacerla. La gran cualidad, la única esencial para librar la subsistencia, para empezar a fundar la propiedad, base de las naciones, era el valor guerrero. No pudiendo la mujer competir en ese terreno con el hombre, quedó, por el hecho, relegada al papel de parte complementaria de aquél y absolutamente pasiva. La lucha era imposible; la protesta inútil. La mujer debía someterse y se sometió.
La desventaja, pues en que se encuentra es radical. Su primera queja ha de formularla contra la naturaleza que la hizo débil entre los fuertes.
Todo cuanto relaciona a un sexo con el otro se afirmó desde el comienzo de las sociedades en el concepto de la absoluta inferioridad de la mujer. Lejos de procurarse que aquella deficiencia congénita quedase subsanada o fuese al menos corregida en lo posible, todo tendía a hacerla más lastimosa. En los países orientales se abrieron para la mujer las puertas de los harenes embrutecedores y abyectos, y en Atenas, la precursora, se le cerraron los gimnasios. Cuando el derecho se consolidó con virtualidad suficiente para regularizar la existencia social, la división se acentuó aún más. Las leyes tiraron una línea entre hombre y la mujer, y sobre esa línea alzaron las costumbres elevadísima e infranqueable muralla.
La partición fue tal como tenía que ser. La mujer hubo de acatar leyes en cuya confección no tomaba parte. Sus destinos se decidieron sin consultarla para nada, y decretada quedó su eterna minoría, su posición de perpetua protegida; posición humillante que deja ancho campo a todos los abusos, y cuyo resultado final e ineluctable es la protección de la voluntad, si no la pérdida completa de la dignidad, ahogada entre los ruines defectos de los que viven sojuzgados.
De un lado quedaron gobierno, administración, ciencias, artes, comercio, industrias lucrativas, etc., etc., por la poderosa razón de que la guerra no podía estar más que de ese lado, y quien no paga su contribución de sangre, no puede tener voz ni voto en los destinos de la nación, ni hacer cálculos científicos, ni curar, ni comerciar, ni vivir apenas más que para dar vida al hombre, al guerrero en definitiva. En el mecanismo religioso ha formado siempre la mujer entre las muchedumbres; nunca entre las grandes dignidades. A lo más que ha podido llegar ha sido a abadesa, es decir, superiora de encerradas, encerrada también. Del otro lado, en lo civil quedaron las ocupaciones domésticas, y, para ganar la vida cuando en el hogar no hubiera lo suficiente o cuando llegase el caso horrible de no haber en él varón alguno en condiciones de proveer al sostenimiento de todos, para esos casos extremos, pero no por extremos raros, quedaron las faenas que en la casa se aprendían con mayor o menos perfección: la costura, el lavado y planchado, la cocina.
Y es de advertir que ese confinamiento social tomó carácter más determinado a partir de nuestra era. Esparta, al menos, y todas las ciudades dóricas, ya que no jónicas, admitieron en sus cultos gimnasios a las jóvenes no casadas, y las religiones idolátricas tuvieron sacerdotisas.
Luego había de llegar un día en que todos aquellos misérrimos recursos que he mencionado se le arrebatasen, o poco menos, a la mujer. Gracias a la instrucción mecánica de que es poseedor el hombre, se inventó la máquina de coser y las máquinas de lavar y planchar, y se hizo costurero y lavandero. ¿Qué le quedó entonces a la mujer pobre? La mendicidad... con desventaja también, porque el mendigo es más fuerte para andar y más osado para convertir su cuerpo en museo de lesiones.
Antes de que esto pasase habían nacido para la hermosa mitad del género humano tiempos más bellos si no más provechosos. Los caballeros hicieron de ella una diosa a la manera pagana; pero la diosa no entraba a partes, ni aun mínimas en la dirección de la máquina social; (las reinas no hacen número. Constituyen casos de excepción. Son siempre supletorias por falta de varones) y ni en la cultura verdadera ganó un ápice ni dio un paso adelante en la legalidad. Adquirió sí, o se desarrolló en ella un defecto más: la vanidad. Ese reinado, esa dicha—que tantos descuentos hallaban en la voluntad omnipotente del padre, o jefe de la casa—eran por otra parte efímeros, como todo lo exagerado. El rendido amante concluía la mayor parte de las veces allí donde empezaba el marido, y los encumbrados castillos, más que santuarios para el ídolo, fueron sombrías cárceles donde sufría la pobre víctima todos los despotismos del señor que tenía derecho de vida y muerte sobre ella y sobre sus hijos. La patria potestad era en aquellas edades aro de hierro dentro del cual agonizaba la familia medio estrangulada.
Al fin abandonaron aquellas alturas, que en vano se había querido hacer inaccesibles, y se bajó a terreno más llano, donde todos, hombres y mujeres, se dieron las manos en amistosa confraternidad.
Hemos llegado a los tiempos de la banca y de la galantería.
La civilización ha traído el lujo. La ambición ha traído los grandes banqueros, los opulentos millonarios. Estos acostumbran a tomar por esposas las mujeres más bellas que pueden conquistar—conquista siempre fácil para ellos, puesto que el matrimonio es la gran carrera de la mujer—y tenemos entonces la mujer objeto de lujo y de ostentación. Para encarecer su crédito bancario, para disimular en ocasiones la próxima bancarrota, la cubre el marido de brillantes, de sedas y de encajes. La destina a la ociosidad y acaso no le desagrada que algún elegante vicio de los que exigen grandes dispendios—el juego, la pista, etc.—la entretenga durante algunas horas. Pero el costoso maniquí es al cabo un ser viviente y, lanzado por ese despeñadero, suele dar al traste con los millones del magnate y, de paso, con el honor—no suyo, que de éste no se hace mención—con el honor del marido. ¿Qué extraño, si en esa clase de matrimonios abundas monstruosidades tales como la de que uno de los cónyuges sea sexagenario o más y el otro de veinte años o menos?
La familia, tal como está constituida en los países católicos, es sin embargo excelente... para seres más perfectos que los que hoy pueblan el mundo. Como ideal, es bella: en la práctica no ha dado buenos resultados.
Muchos hogares han sido paraísos para la esposa: para la madre, altares. Pero, por cada uno de esos ¡cuántos en que el lazo de flores se ha trocado en grillete! ¡Cuántos en que los hijos mismos se han trocado en déspotas!
Y sin llegar a esos extremos, otros males de grande trascendencia socavan los cimientos de las sociedades. La vida especial que se ha creado a la mujer ha anulado en ella, como hemos indicado, lo que ya venía escaso por naturaleza—la energía física, sostén de la independencia de carácter y por ende, de la dignidad—y ha producido en cambio espantosa hiperestesia afectiva. El sentimiento, en su más alto grado, dio a la mujer todas las abnegaciones, hizo de la madre un ser extranatural, y el hombre, reconociéndose incapaz de llegar a alcanzarla en esa cúspide, la veneró como a una santa y la elevó al grado de educadora de sus hijos y en particular de sus hijas. Pero como esa madre sublime estaba colocada en cierto modo fuera de la órbita social, su acción educadora tuvo que ser deficiente por completo, y sólo acertó a trasmitir en la mayor parte de los casos sus increíbles preocupaciones, su higiene absurda, su vidrioso sentimentalismo, su horror a la salvadora innovación—que a nadie como a ella interesa; todo ello regido por una moral enteca, no hija de la convicción, sino aborto de la imposición; moral expuesta a desmoronarse al roce del mundo, como se desmorona un cadáver al contacto del aire libre.
Con su ignorancia trasmitió a la prole, es decir, a la humanidad entera, su debilidad orgánica, y aunque la educación viril corrigió en los varones una buena parte del mal, bien puede aseverarse que en tan largo transcurrir de siglos es incalculable el daño que a la especie ha ocasionado ese gran desnivel físico e intelectual en que han vivido sus partes constitutivas. Obsérvese bien que el histerismo fue durante mucho tiempo achaque de mujeres exclusivamente, ridiculizado sin piedad por labios y plumas de hombres, y véase cómo es en nuestros días la plaga, el azote, la carcoma, la vergüenza del mundo todo. No hay en la naturaleza tósigos bastantes para calmar los desatados nervios de la pobre humanidad. El suicidio lento se desliza, como huésped sombrío, en todas las familias. Por aplacar el nervio, débil y enloquecido, se mata el organismo o se introduce la insania—mil veces peor que la muerte—en el cerebro. Hubiera sido bueno que el hombre pensase en una, al parecer, grandísima simpleza: que el hombre no es el hijo del hombre, sino el hijo del hombre y de la mujer.
Pero así como ella, la mujer, determinó una inmensa tara en el progreso del hombre, éste no pudo evitar, por relegada que la tuviese, que ella marchase también en la dirección general. Apenas penetraron algunas luces en su mente, vio clara su situación, comprendió la injusticia social, sintió muchas veces la indignación y el sonrojo al hallarse maniatada por las leyes y la costumbre ante la dilapidación de sus propios bienes, ya en vicios que la afrentaban, ya en extravíos que destrozaban su corazón de esposa enamorada. Entonces estallaron en infinitos hogares las violentas protestas, las escandalosas querellas, los dramas sangrientos. Es bien seguro que las estadísticas de la criminalidad acusan en nuestro siglo un incremento de suicidios y homicidios por incompatibilidad conyugal.
Sabido es que el remedio de muchos males surge de ellos mismos, en la cima cercada de abismos donde ya no es posible dar un paso más. Algunas mujeres y—justo es decirlo—algunos hombres a par de ellas, o antes que ellas, comprendieron al fin el inmenso error, durante tantos siglos prolongado, y han puesto manos a la obra de reparación. Ellas reclaman. Ellos les han ido abriendo poco a poco, con más o menos restricciones, las puertas de los ateneos, de los institutos, de las universidades, de los gimnasios, de las oficinas de Estado. Las han admitido en el comercio, en las imprentas, en muchísimas industrias. Algunos países les han cedido el magisterio—y no hay que encarecer la fuerza de esta palanca—en más de la mitad. Las leyes se han modificado en favor suyo. El divorcio, única puerta de escape en un matrimonio desdichado, se ha establecido en gran número de naciones, gracias a la reforma religiosa.
La causa está ganada en principio. Esto es decir que el problema se ha reducido a una cuestión de tiempo. Que es preciso luchar aún y esperar.
Pero luchar ¿contra quién? ¿Contra los hombres? Nunca el hombre ha sido enemigo consciente de la mujer. Siempre se ha considerado su protector, amigo, su amante apasionado. Siempre los buenos han sido todo esto; y aunque no han faltado ya casos de hostilidad masculina contra las que se han lanzado las primeras a los campos de la competencia, esto no ha tomado, ni creemos que tome nunca carácter general. La lucha ha de ser contra la colectividad preocupada por la rutina. La mujer tiene que luchar en primer término, y sin duda ninguna en las últimas trincheras, contra la mujer.
La costumbre inveterada y la pereza mental en que han caído, hace que la mayoría de las mujeres estén perfectamente halladas en su condición de pupilas, que tienen quien piense, disponga y ejecute por ellas. Éstas forman legiones. Son grandes masas inertes, pero resistentes. Una sonrisa desdeñosa, un afectado apartamiento a veces, les basta para retrasar el movimiento llamado feminista. Plantadas en la tradición, cuyo ejército de momias, obstruyen—no hay que dudarlo—la vía del porvenir por donde marcha el grupo resuelto de las innovadoras, relativamente muy pequeño. El elemento masculino se divide en la misma proporción. Nobilísimos campeones ayudan al impulso, y viniendo su influjo del lado del poder, digámoslo así, suele ser decisivo. Pero estos son pocos. Los más se mantienen indiferentes.
Esta campaña, como incruenta, ha de ser muy larga, muy pausada. Las progresistas, para no asustar a las tímidas y conquistar adeptas en sus filas, tienen que ser muy cautas, tienen que hacer patente que su virtud libérrima es tan sólida o más que la practicada entre mil precauciones; tienen que dejar bien sentado que su competencia con el hombre reconoce y reconocerá siempre, como es forzoso, la delimitación imposible de salvar trazada por la naturaleza misma. Y tienen, en fin, que trabajar, como todos los redentores, por los mismos que les estorban; que sufrir por los que las hacen sufrir.
A pesar de tan multiplicados obstáculos, no todos enunciados en este rapidísimo bosquejo, los horizontes se han ensanchado inmensamente. Grandes comarcas pertenecen ya a la nueva idea. Los países que impulsan la civilización se muestran cada día más propicios a la mujer. Va siendo una verdad en ellos que es la compañera del hombre, no su sierva.
Nosotras las cubanas pertenecemos a un país que no se cuenta en el número de aquellos. Nuestro avance, por tanto, ha de ir retrasado en la misma proporción que guarda el progreso en los respectivos pueblos. Hoy se nos llama para que expongamos ante el mundo nuestros títulos de cultura. El Fígaro nos invita a la prueba, y aquí estamos, modestas, pero confiadas en que no haremos un papel deslucido, casi orgullosas de llevar a nuestro frente una Avellaneda y una Condesa de Merlin. Desde nuestra Isla, anhelosa de bienestar, saludamos a las esforzadas mantenedoras de los fueros de la justicia que en Europa y en América trabajan por el porvenir. No les diremos: aquí venimos a ayudaros, sino: aquí estamos aplaudiendo vuestra obra y preparándonos silenciosamente para aprovechar lo que vosotras, oh felices luchadoras que vivís en tan vastos centros de cultura, conquistéis para todas... y para todos.