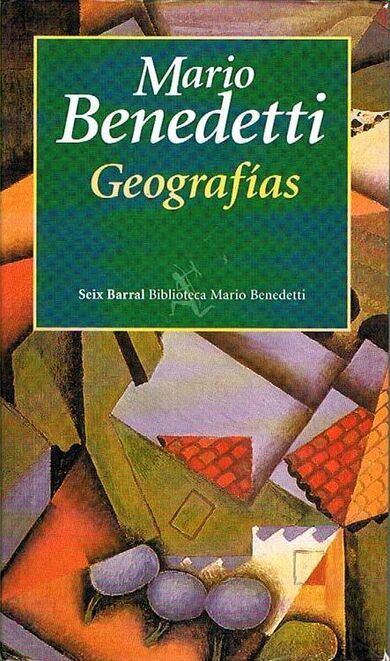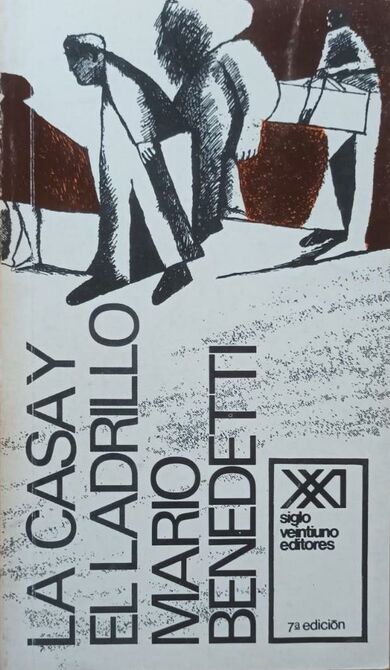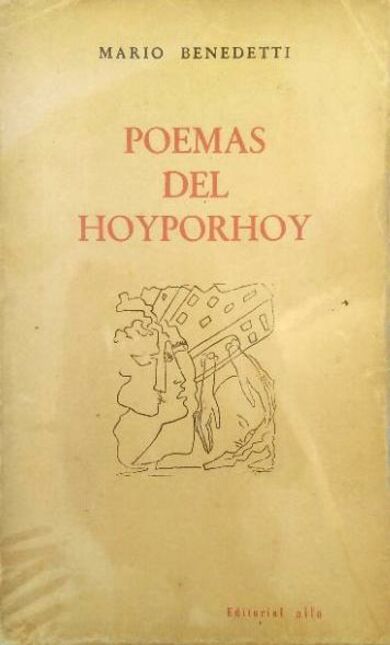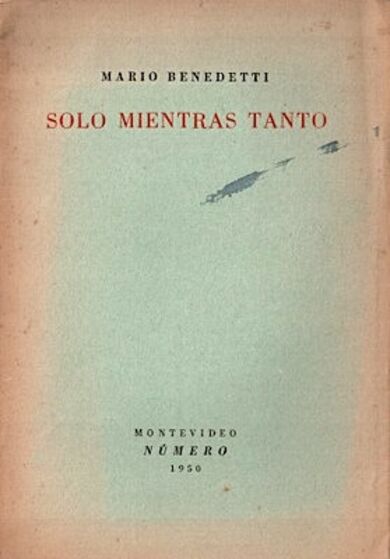A Federico Álvarezy Elena Aub
1
El 21 de noviembre de 1975, Buenos Aires empezó siendo una mañana fría, soleada, menos húmeda que de costumbre. Como todos los viernes, las calles del centro eran desde temprano un nudo de gritos, bocinazos, apurones, grescas frente a las pizarras de noticias, diarieros que dosificaban su aullido profesional.
Daniel iba a desayunar en La Fragata con Mercedes, Sonia y Andrés, y en el momento de cruzar Corrientes, vio que los tres ya habían alcanzado uno de sus grandes objetivos: una mesa para cuatro, junto a la ventana.
—¿Y qué?—preguntó en un bostezo, mientras se quitaba la bufanda.
Lo recibieron con Clarín y La Opinión, desplegados entre los cafés y las medias lunas.
—¿Así que murió por fin?
—Viejo duro.
—Se ve que no pudo soportar la falta de su amiguete—dijo Andrés.
—¿Qué amiguete?
—¿Cuál va a ser? El Juan Domingo.
—Me ratifico en lo dicho. Viejo duro.
—Éstos siempre son duros. Adenauer, Churchill, Stalin, De Gaulle. Mala hierba.
—Tampoco vas a meter a todos en el mismo saco.
—Sí, en el saco de los durísimos.
—Tengo la impresión de que estás un poco monocorde—dijo Sonia.
—Monocorde y durísimo—completó Daniel, con otro bostezo.
—Mi viejo—dijo Mercedes—destapó anoche un vino de Rioja que tenía reservado para este acontecimiento.
—Flor de bouquet debía tener—dijo Daniel—. ¿Se imaginan? Con cuarenta años de antigüedad.
—¿Así que tu viejo es gaita?—preguntó Sonia a Mercedes.
—No exactamente. Es de Huelva.
—Dejate de matices. Aquí todos son gaitas.
—Gaita de veras era el difunto—dijo Andrés—. Lo dice el diario: nació en el Ferrol, 1892.
Daniel pidió su capuchino con tostadas y echó un vistazo al currículum.
—Que lo parió.
Todos lo miraron.
—¿Se puede saber—preguntó Andrés—a qué obedece ese agudo y sutil comentario matinal?
—A nada en particular. Y a todo. Por ejemplo: a cuánta gente fue liquidando. Aquí dice que firmó doscientas mil sentencias de muerte.
—Carajo y compañía. Adhiero al «que lo parió» del señor diputado.
—Aunque la nota sólo menciona a los conspicuos.
—¿Los qué?
—Los conspicuos.
—Si vos lo decís.
—No sean analfas—intervino Mercedes—. Conspicuos quiere decir los conocidos, los que sobresalen.
—A ver, vos, Sonia—sugirió Daniel—, mencioná tres conspicuos. Sin pensarlo mucho.
—Y bueno: Leonardo Favio, Astor Piazzolla... Y el Lole Reutemann.
—Como feminista sos un fiasco. Ni una donna en el trío, ¿no te da vergüenza?
—¿Y quién te dijo que yo era feminista? No faltaba más.
—A ver, Mercedes. Tres conspicuos.
—Cortázar, Ongaro y Eva Perón.
—¿Sos opa vos? Hablá más bajo, nena.
—Éste ya está con la persecuta.
—¿Y Andresito?
—¿Conspicuos nacionales o conspicuos internacionales?
—No hay caso. Vos siempre mostrás la hilacha de la penetración cultural. Nacionales ¿oíste?
—Ah, nacionales. ¿Cadáveres o vivientes?
—Mejor vivos y coleando. Y basta de prórrogas. Al grano.
—Yo diría, por ejemplo, Guillermo Vilas, que va primero en el Grand Prix...
—¡Oportunista!
—Y Jorge Luis Borges, candidato al Nobel...
—¡Oportunista!
—Y... Atahualpa Yupanqui.
—Te salvaste en los descuentos.
—Y vos, Daniel, que fuiste el introductor de los conspicuos...
—Fácil. Muy fácil. Norma Aleandro, Nacha Guevara y Mercedes Sosa.
—La imaginación al poder, o cóctel Pink Milk Punch. ¿Te acordaste de espolvorearlo con nuez moscada? Después de todo, fuiste el más feminista.
—No vale. Era en joda. Son tres conspicuas, claro, pero yo pregunto como test. La respuesta sólo es válida si es espontánea. Y la mía no fue espontánea.
—Así que joda ¿eh? Ya te habría dado joda el finado del Ferrol.
—Requiescat in pace.
—Oremus.
2
Portafolio en mano, Daniel comenzaba su ronda por las papelerías. Papel carbónico, carpetas, libretas de hojas móviles, tinta china, material de dibujo, bolígrafos, gomas de borrar, papel de avión, sobres, balanzas para cartas. Los encargados de compras hacían los pedidos con extraña reticencia.
—La crisis, viejo.
—Qué crisis ni qué pelotas. Vivo de las comisiones. ¿O no lo sabés?
—Ya lo sé, ya lo sé. Pero no puedo llegar a las mismas cifras que el mes pasado. Las ventas están disminuyendo.
—¿Ah, sí? Seguro que la gente escribe menos. ¿A quién se la vas a contar, Claudio Peretti? Precisamente, cuando hay crisis, todo el mundo escribe más cartas solicitando préstamos, prórrogas, hipotecas, garantías. Y en consecuencia consume más papel, más carbónicos, más cintas de máquina, más gomas de borrar, más bolígrafos.
—Para que aprecies mi buena voluntad: aquí te anoto cincuenta bolígrafos y una balancita para correspondencia, que justamente me encargaron ayer.
—Che, qué manirroto.
—¿Supiste que Franco estiró la pata?
—No te me vayas ahora por las ramas.
—Bueno, te agrego diez libretas de hojas móviles.
—Ya lo vi.
—¿Qué vas a ver si lo estoy anotando ahora?
—Quiero decir que ya vi que murió Franco.
—Aleluya.
—Murió ¿y qué? Para nosotros es lo mismo.
—Para gente como vos y yo, puede ser. Pero para veteranos como mi abuelo, la cosa es distinta. Anoche el jovato estaba como renacido. En aquella época la pasó muy mal.
—Claro, el exilio y todo eso.
—Sí, uno dice: el exilio y todo eso. Y es una frase. Pero ellos la vivieron. El abuelo salió por Francia, ya en pleno desbande, y se comió una larga temporada en campos que eran más o menos de concentración. Y menos mal que pudo viajar hacia aquí en el último barco de refugiados. Y al principio le fue mal. Pasaron seis meses antes de que pudieran venir la abuela y sus dos hijas. Una de esas hijas fue después mi vieja.
—¿Así que tu vieja es gaita?
—Claro. En cambio el viejo es tano de pura cepa.
—Ah Peretti mascalzone. Favorisca la casa, o sea pedime algunas Parker, che. Ésas sí dejan un lindo porcentaje. Prego, signore.
—Cuatro Parker, y se acabó. Ahora chau, Danielito, hay tres clientas y no voy a desperdiciarlas. Y por hoy ya me arruinaste.
—Scusi, Peretti. A rivederla.
3
Al mediodía, el sol había caído como un tajo en las calles angostas, de grandes moles grises, pero a las cuatro de la tarde ya estaba nublado y Daniel no llevaba paraguas ni piloto. Así que por las dudas se trepó al colectivo 59 y casi no pudo creer cuando detectó un asiento libre, aunque fuera sólo el del medio en los cinco del fondo. Mercedes lo llamaba el sitial del faraón, aceptado en las enéadas divinas, con un gran pasillo o escalinata al frente y flanqueado por los pasajeros o divinidades encargadas de protegerlo.
El vecino de la derecha leía La Nación, que registraba en grandes titulares el óbito del Generalísimo, y en vez de protegerlo, le dio al faraón Daniel, de la XIV dinastía, un codazo relativamente brutal y sin embargo cómplice, al tiempo que le señalaba la foto del muerto célebre.
—Sonó por fin.
El faraón, para ganar tiempo, movió el portafolio con las muestras de papelería y de paso subió un poco sus pantalones porque de lo contrario se le formaban implanchables rodilleras.
—Ya me enteré.
—¿No le vienen ganas de ponerse de pie y gritar hurra?
—¿Aquí?
—Aquí o en cualquier parte.
—Quizá, pero...
—Este servidor, en lo que va de la gloriosa jornada, ya gritó hurra siete veces y todavía no ha concluido. Siete veces. Dos en el Banco Central, exactamente frente a la gerencia. Tres en el subte, estación Miserere, una indirecta ¿sabe? Una más en Plaza Once, junto a la parada de taxis, y la última en Corrientes y Esmeralda, en la mismísima jeta de dos milicos estupefactos.
—Siempre es un desahogo.
—Nada de desahogo. Justicia nomás, justicia. Y no es que yo venga de españoles, no señor. Fíjese que mi apellido es Walcott. Patricio Walcott, para servirlo.
—¿Y de dónde le viene la pinta criolla?
—Gracias, amigo. Es un honor que usted me hace. Y algo de razón tiene, ante todo porque nací en Córdoba, no la calle sino la provincia. Y luego porque el primer Walcott que concurrió a la cuenca del Plata lo hizo nada menos que con las invasiones inglesas, así que en estos casi 170 años hemos tenido tiempo de acriollarnos, ¿no le parece?
A la izquierda del faraón, otro porteño, quizá descendiente de judíos polacos o de rusos blancos, había abierto provocativamente otro periódico, con la efigie impávida del cadáver del día, y evidentemente hacía rato que quería intervenir.
—Por estos pagos se precisaría gente así.
—¿Como quién? ¿Como el coso ése?—estalló irrefrenable el Walcott cordobés.
—Sí, señor. Para acabar con tanto melindre, tanta corrupción y tanta subversión.
Las manos de ambos contendientes, convertidas unas veces en índices conminatorios y otras en puños crispados, se enfrentaban sin pudor sobre el portafolio del faraón.
—Ése ya tuvo aquí aventajados discípulos. ¿Se acuerda de Rojas?
—El almirante Rojas.
—¿Y de Onganía?
—El general Onganía.
—Lindas berenjenas, tanto uno como otro.
—No se lo permito, ¿me entiende?, no se lo permito.
—¿Ah, no?
Entonces el último de los Walcott se puso de pie y agitando los dos brazos hacia el resto del pasaje que, o miraba azorado o se hacía el distraído, gritó con voz más adecuada para el estadio de Boca que para el colectivo 59:
—¡Hurra! ¡Murió Franco! ¡Hurra!—y dirigiéndose confidencialmente a Daniel—. Ya van nueve.
El silencio unánime incluyó varios pánicos y algunas sonrisas. Sólo el chófer, allá adelante, levantó un brazo y, sin volverse, acompañó con voz de bajo:
—¡Hurra!
4
A las seis y media, cuando Daniel volvió a encontrarse con Mercedes, ya había dejado el portafolio en la oficina y se sentía liviano, optimista, solidario.
—¿Solidario con quién?—preguntó Mercedes, que había comparecido en el café Las Violetas, recién bañadita y dispuesta a comprenderlo todo. O casi todo.
—No sé con quién. Solidario y punto.
—¿Ves? En eso se te nota que sos uruguayo. En eso, y cuando decís botija y caldera y ta. ¿Cómo vas a sentirte solidario sin saber con quién?
—La solidaridad es un estado de ánimo—agregó Daniel con cara de axioma.
—Pero a propósito de algo, de alguien.
—¿Vos nunca te sentiste solidaria y nada más?
—Nunca.
—¿Ves? En eso se te nota que sos porteña. En eso, y cuando decís chanta y faso y visssste.
—Eso es plagio.
—Entonces voy a ser original. Hoy estás sensacional, estás para comerte. Hace tiempazo que no estabas tan linda. Como cinco minutos hace.
—Claro, te ves perdido y te agarrás a la tabla del piropo salvación.
—Ya sé. Ya sé con quién me siento solidario. Con los gaitas.
—¿Por lo del Caudillo?
—Che, por favor, no lo llames así. Caudillo era Artigas, por ejemplo.
—Y Facundo Quiroga, por ejemplo.
—Concedido. Y bueno, porque me siento solidario con los gaitas, quiero que vayamos a ver a Sebastián.
—¿Al viejo? ¿Ahora?
—Sí, al viejo. Ahora. Seguro que está radiante. Cuarenta años de rencor, ¿qué te parece?
—Yo ya me habría aburrido del rencor.
—Pero no Sebastián. Peleó como un bravo en la batalla de Guadalajara. Y eso no me lo contó él. ¿Conociste a su mujer?
—¿A Remedios? Sólo en sus últimos meses, en el hospital, cuando ya estaba muy enferma.
—¿Venís conmigo?
—Está bien. Si lo considerás tan importante.
—Y otra cosa. Vamos a llevarle champán. El viejo se lo merece.
5
El taller queda en Flores, en el fondo de un amplio patio, pobretón y comunitario. Sebastián trabaja en madera de olivo o en la que consiga. Hace platos, collares, destapadores, ceniceros, lechuzas, cascanueces. Había aprendido el oficio en la adolescencia, y de eso ha vivido durante el larguísimo exilio.
Cuando Daniel y Mercedes se asoman, el viejo levanta sus ojos miopes y, al reconocerlos, saluda agitando una gubia.
—Enhorabuena, Sebastián.
No hay que explicar nada. El viejo deja las herramientas, se limpia las manos en el mandil y se acerca a saludarlos, con una sonrisa más bien apagada.
—Gracias.
—¿No está contento?—pregunta Mercedes.
—¿Contento? No es la palabra. Esto es como asistir a una caída de telón, ¿sabéis? Pero no de una comedia ni de un drama. Es el final de una tragedia, y cuando acaba una tragedia, nadie puede quedar alegre. Y menos aún si el protagonista ha estado lamentable.
El párrafo ha sido largo y carraspeado, y Sebastián no tiene más remedio que toser ásperamente. La falta de costumbre.
—De todos modos, gracias por venir. Este que habéis tenido conmigo es un gesto lindo, solidario.
Daniel mira a Mercedes, y viceversa, pero el viejo no está para sutilezas, y además cada día ve menos.
—Trajimos champán para brindar con usted—dice Mercedes.
—Siglos que no lo pruebo. Casi no me acuerdo de esa cosquilla.
—Bueno, Sebastián, ésta es la ocasión.
—Ya me quedan pocas.
—No se queje—dice Daniel—. Franco se fue y usted en cambio está aquí, con nosotros. Usted ganó.
—Tal vez. ¿Y el pasado? Ése sí lo perdí, y no tiene vuelta.
Daniel le pasa un brazo sobre los hombros.
—Vamos, Sebastián. Dígame dónde están los vasos.
—Allí, en el segundo estante. Pero sólo hay dos. ¿Para qué quiero más? Y aun así, sobra uno.
—No se preocupe—dice Mercedes—. El pequeño es para usted, y Daniel y yo tomaremos del grande. O viceversa.
Mercedes lava cuidadosamente los vasos en el chorro de la pileta vacía. Daniel se dispone a aflojar el tapón de la botella, pero el viejo hace señas de que lo esperen. Él también quiere lavarse las manos. Mientras se las enjabona, mira hacia la pared, con los labios apretados. Deja correr bastante agua y después se seca lentamente con la única toalla.
—Bien, ya estoy pronto.
El tapón sale estallante hasta chocar con una mancha húmeda en un ángulo del techo, desgarra allí una telaraña y cae luego rebotando sobre unos trozos de madera.
Daniel llena los vasos.
—A mí sólo un poco—dice Sebastián—. Sólo para acompañaros.
Daniel levanta el brazo para brindar y se encuentra un poco retórico cuando dice:
—Salud. Por su España, Sebastián.
Al viejo le tiemblan los labios resecos cuando responde con una voz que parece en tinieblas:
—Por vosotros.
Daniel le pasa el vaso grande a Mercedes, pero ella bebe sólo un traguito.
—Arriba, Sebastián.
—No sabéis cómo aprecio vuestro recuerdo. Os pido disculpas por no estar alegre. No puedo estarlo, sencillamente porque no está Remedios. Tú la conociste, Daniel. Creo que tú también, Mercedes. Remedios no fue sólo mi mujer. Fue mucho más que eso. Vosotros no sabéis, por suerte, lo que es el exilio. Perder de pronto el suelo que siempre hollasteis, los olivos que visteis crecer, el sabor y el olor de aquel viento, el color único de aquella tierra. Aquí hay cosas cercanas, queridas, semejantes, pero son otras. Son vuestro suelo, vuestros árboles, vuestro viento. No los míos. No los de Remedios. Y esa amputación se la debemos a ese que desde ayer es muerto remoto, cadáver tardío. Remedios lo odiaba con su cabeza, con su corazón, con su estómago, con su vientre. Lo odiaba más que yo, si ello es posible. Fue ese odio el que la mantuvo viva durante tantos años, a pesar de su mala salud. Este día habría sido una fiesta para ella. Y para mí, si hubiera estado ella. Pero, ya lo veis, no está. Por eso no canto, no celebro, casi no puedo tragar vuestro champán. Porque ese hijo de perra sólo se decidió a morir cuando ya no éramos dos. Nos robó todo, hasta ese abrazo entrañable que Remedios y yo nos habíamos prometido para un día como éste.
—Sebastián—empezó Mercedes, pero no supo cómo continuar.