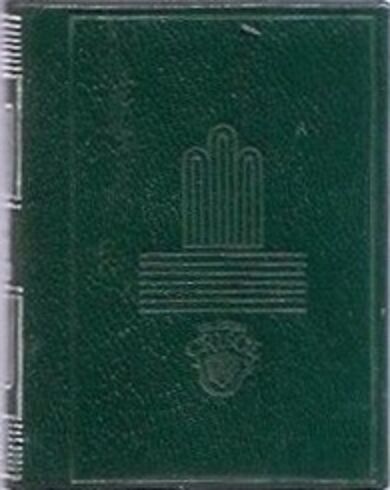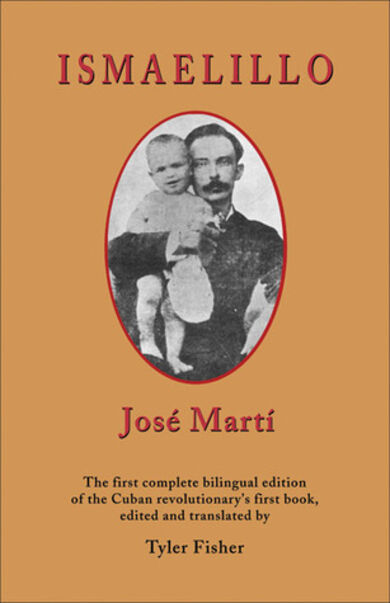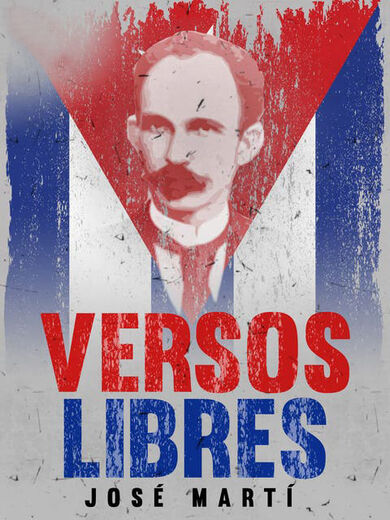Cuarto número (octubre de 1889)
Cuentan un cuento de cuatro hindús ciegos, de allí del Indostán de Asia, que eran ciegos desde el nacer, y querían saber cómo era un elefante. «Vamos, dijo uno, adonde el elefante manso de la casa del rajá, que es príncipe generoso, y nos dejará saber cómo es.» Y a citas del príncipe se fueron, con su turbante blanco y su manto blanco; y oyeron en el camino rugir a la pantera y graznar al faisán de color de oro, que es como un pavo con dos plumas muy largas en la cola; y durmieron de noche en las ruinas de piedra de la famosa Jehanabad, donde hubo antes mucho comercio y poder; y pasaron por sobre un torrente colgándose mano a mano de una cuerda, que estaba a los dos lados levantada sobre una horquilla, como la cuerda floja en que bailan los gimnastas en los circos; y un carretero de buen corazón les dijo que se subieran en su carreta, porque su buey giboso de astas cortas era un buey bonazo, que debió ser algo así como abuelo en otra vida, y no se enojaba porque se le subieran los hombres encima, sino que miraba a los caminantes como convidándoles a entrar en el carro. Y así llegaron los cuatro ciegos al palacio del rajá, que era por fuera como un castillo, y por dentro como una caja de piedras preciosas, lleno todo de cojines y de colgaduras, y el techo bordado, y las paredes con florones de esmeraldas y zafiros, y las sillas de marfil, y el trono del rajá de marfil y de oro. «Venimos, señor rajá, a que nos deje ver con nuestras manos, que son los ojos de los pobres ciegos, cómo es de figura un elefante manso.» «Los ciegos son santos», dijo el rajá, «los hombres que desean saber son santos: los hombres deben aprenderlo todo por sí mismos, y no creer sin preguntar, ni hablar sin entender, ni pensar como esclavos lo que les mandan pensar otros: vayan los cuatro ciegos a ver con sus manos el elefante manso.» Echaron a correr los cuatro, como si les hubiera vuelto de repente la vista: uno cayó de nariz sobre las gradas del trono del rajá: otro dio tan recio contra la pared que se cayó sentado, viendo si se le había ido en el coscorrón algún retazo de cabeza: los otros dos, con los brazos abiertos, se quedaron de repente abrazados. El secretario del rajá los llevó adonde el elefante manso estaba, comiéndose su ración de treinta y nueve tortas de arroz y quince de maíz, en una fuente de plata con el pie de ébano; y cada ciego se echó, cuando el secretario dijo «¡ahora!», encima del elefante, que era de los pequeños y regordetes: uno se le abrazó por una pata: el otro se le prendió a la trompa, y subía en el aire y bajaba, sin quererla soltar: el otro le sujetaba la cola: otro tenía agarrada un asa de la fuente del arroz y el maíz. «Ya sé» decía el de la pata: «el elefante es alto y redondo, como una torre que se mueve.» «¡No es verdad!», decía el de la trompa: «el elefante es largo, y acaba en pico, como un embudo de carne.» «¡Falso y muy falso!», decía el de la cola: «el elefante es como un badajo de campana» «Todos se equivocan, todos; el elefante es de figura de anillo, y no se mueve», decía el del asa de la fuente. Y así son los hombres, que cada uno cree que sólo lo que él piensa y ve es la verdad, y dice en verso y en prosa que no se debe creer sino lo que él cree, lo mismo que los cuatro ciegos del elefante, cuando lo que se ha de hacer es estudiar con cariño lo que los hombres han pensado y hecho, y eso da un gusto grande, que es ver que todos los hombres tienen las mismas penas, y la historia igual, y el mismo amor, y que el mundo es un templo hermoso, donde caben en paz los hombres todos de la tierra, porque todos han querido conocer la verdad, y han escrito en sus libros que es útil ser bueno, y han padecido y peleado por ser libres, libres en su tierra, libres en el pensamiento.
También, y tanto como los más bravos, pelearon, y volverán a pelear, los pobres anamitas, los que viven de pescado y arroz y se visten de seda, allá lejos, en Asia, por la orilla del mar, debajo de China. No nos parecen de cuerpo hermoso, ni nosotros les parecemos hermosos a ellos: ellos dicen que es un pecado cortarse el pelo, porque la naturaleza nos dio pelo largo, y es un presumido el que se crea más sabio que la naturaleza, así que llevan el pelo en moño, lo mismo que las mujeres: ellos dicen que el sombrero es para que dé sombra, a no ser que se le lleve como señal de mando en la casa del gobernador, que entonces puede ser casquete sin alas: de modo que el sombrero anamita es como un cucurucho, con el pico arriba, y la boca muy ancha: ellos dicen que en su tierra caliente se ha de vestir suelto y ligero, de modo que llegue al cuerpo el aire, y no tener al cuerpo preso entre lanas y casimires, que se beben los rayos del sol, y sofocan y arden: ellos dicen que el hombre no necesita ser de espaldas fuertes, porque los cambodios son más altos y robustos que los anamitas, pero en la guerra los anamitas han vencido siempre a sus vecinos los cambodios; y que la mirada no debe ser azul, porque el azul engaña y abandona, como la nube del cielo y el agua del mar; y que el color no debe ser blanco, porque la tierra, que da todas las hermosuras, no es blanca, sino de los colores de bronce de los anamitas; y que los hombres no deben llevar barba, que es cosa de fieras: aunque los franceses, que son ahora los amos de Anam, responden que esto de la barba no es más que envidia, porque bien que se deja el anamita el poco bigote que tiene: ¿y en sus teatros, quién hace de rey, sino el que tiene la barba más larga? ¿y el mandarín, no sale a las tablas con bigotes de tigre? ¿y los generales, no llevan barba colorada? «¿Y para qué necesitamos tener los ojos más grandes», dicen los anamitas, «ni más juntos a la nariz?: con estos ojos de almendra que tenemos, hemos fabricado el Gran Buda de Hanoi, el dios de bronce, con cara que parece viva, y alto como una torre; hemos levantado la pagoda de Angkor, en un bosque de palmas, con corredores de a dos leguas, y lagos en los patios, y una casa en la pagoda para cada dios, y mil quinientas columnas, y calles de estatuas; hemos hecho en el camino de Saigón a Cholen, la pagoda donde duermen, bajo una corona de torres caladas, los poetas, que cantaron el patriotismo y el amor, los santos que vivieron entre los hombres con bondad y pureza, los héroes que pelearon por libertamos de los cambodios, de los siameses y de los chinos: y nada se parece tanto, a la luz como los colores de nuestras túnicas de seda. Usamos moño, y sombrero de pico, y calzones anchos, y blusón de color, y somos amarillos, chatos, canijos y feos; pero trabajamos a la vez el bronce y la seda: y cuando los franceses nos han venido a quitar nuestro Hanoi, nuestro Hue, nuestras ciudades de palacios de madera, nuestros puertos llenos de casas de bambú y de barcos de junco, nuestros almacenes de pescado y arroz, todavía, con estos ojos de almendra, hemos sabido morir, miles sobre miles, para cerrarles el camino. Ahora son nuestros amos; pero mañana ¡quién sabe!»
Y se pasean callados, a paso igual y triste, sin sorprenderse de nada, aprendiendo lo que no saben, con las manos en los bolsillos de la blusa: de la blusa azul, sujeta al cuello con un botón de cristal amarillo: y por zapato llevan una suela de cordón, atada al tobillo con cintas. Ese es el traje del pescador; del que fabrica las casas de caña, con el techo de paja de arroz; del marino ligero, en su barca de dos puntas; del ebanista, que maneja la herramienta con los pies y las manos, y embute los adornos de nácar en las camas y sillas de madera preciosa; del tejedor, que con los hilos de plata y de oro borda pájaros de tres cabezas, y leones con picos y alas, y cigüeñas con ojos de hombre, y dioses de mil brazos: ése es el traje del pobre cargador, que se muere joven del cansancio de halar la djirincka, que es el coche de dos ruedas, de que va halando el anamita pobre: trota, trota como un caballo: más que el caballo anda, y más aprisa: ¡y dentro, sin pena y sin vergüenza, va un hombre sentado!: como los caballos se mueren después, del mal de correr, los pobres cargadores. Y de beber clarete y borgoña, y del mucho comer, se mueren, colorados y gordos, los que se dejan halar en la djirincka, echándose aire con el abanico; los militares ingleses, los empleados franceses, los comerciantes chinos.
¿Y ese pueblo de hombres trotones es el que levantó las pagodas de tres pisos, con lagos en los patios, y casas para cada dios, y calles de estatuas; el que fabricó leones de porcelana y gigantes de bronce; el que tejió la seda con tanto color que centellea al sol, como una capa de brillantes? A eso llegan los pueblos que se cansan de defenderse: a halar como las bestias del carro de sus amos: y el amo va en el carro, colorado y gordo. Los anamitas están ahora cansados. A los pueblos pequeños les cuesta mucho trabajo vivir. El pueblo anamita se ha estado siempre defendiendo. Los vecinos fuertes, el chino y el siamés, lo han querido conquistar. Para defenderse del siamés, entró en amistades con el chino, que le dijo muchos amores, y lo recibió con procesiones y fuegos y fiestas en los ríos, y le llamó «querido hermano». Pero luego que entró en la tierra de Anam, lo quiso mandar como dueño, hace como dos mil años: ¡y dos mil años hace que los anamitas se están defendiendo de los chinos! Y con los franceses les sucedió así también, porque con esos modos de mando que tienen los reyes no llegan nunca los pueblos a crecer, y más allá, que es como en China, donde dicen que el rey es hijo del cielo, y creen pecado mirarlo cara a cara, aunque los reyes saben que son hombres como los demás, y pelean unos contra otros para tener más pueblos y riquezas: y los hombres mueren sin saber por qué, defendiendo a un rey o a otro. En una de esas peleas de reyes andaba por Anam un obispo francés, que hizo creer al rey vencido que Luis XVI de Francia le daría con qué pelear contra el que le quitó el mando al de Anam: y el obispo se fue a Francia con el hijo del rey, y luego vino solo, porque con la revolución que había en París no lo podía Luis XVI ayudar; juntó a los franceses que había por la India de Asia: entró en Anam; quitó el poder al rey nuevo; puso al rey de antes a mandar. Pero quien mandaba de veras eran los franceses, que querían para ellos todo lo del país, y quitaban lo de Anam para poner lo suyo, hasta que Anam vio que aquel amigo de afuera era peligroso, y valía más estar sin el amigo, y lo echó de una pelea de la tierra, que todavía sabía pelear: sólo que los franceses vinieron luego con mucha fuerza, y con cañones en sus barcos de combate, y el anamita no se pudo defender en el mar con sus barcos de junco, que no tenían cañones; ni pudo mantener sus ciudades, porque con lanzas no se puede pelear contra balas; y por Saigón, que fue por donde entró el francés, hay poca piedra con que fabricar murallas; ni estaba el anamita acostumbrado a ese otro modo de pelear, sino a sus guerras de hombre a hombre, con espada y lanza, pecho a pecho los hombres y los caballos. Pueblo a pueblo se ha estado defendiendo un siglo entero del francés, huyéndole unas veces, otras cayéndole encima, con todo el empuje de los caballos, y despedazándole el ejército: China le mandó sus jinetes de pelea, porque tampoco quieren los chinos al extranjero en su tierra, y echarlo de Anam era como echarlo de China: pero él francés es de otro mundo, que sabe más de guerras y de modos de matar; y pueblo a pueblo, con la sangre a la cintura, les ha ido quitando el país a los anamitas.
Los anamitas se pasean, callados, a paso igual y triste, con las manos en los bolsillos de la blusa azul. Trabajan. Parecen plateros finos en todo lo que hacen, en la madera, en el nácar, en la armería, en los tejidos, en las pinturas, en los bordados, en los arados. No aran con caballo ni con buey, sino con búfalo. La tela de los vestidos la pintan a mano. Con los cuchillos de tallar labran en la madera dura pueblos enteros, con la casa al fondo, y los barcos navegando en el río, y la gente a miles en los barcos, y árboles, y faroles, y puentes, y botes de pescadores, todo tan menudo como si lo hubieran hecho con la uña. La casa es como para enanos, y tan bien hecha que parece casa de juguete, toda hecha de piezas. Las paredes, las pintan: los techos, que son de madera, los tallan con mucha labor, como las paredes de afuera: por todos los rincones hay vasos de porcelana, y los grifos de bronce con las alas abiertas, y pantallas de seda bordada, con marcos de bambú. No hay casa sin su ataúd, que es allá un mueble de lujo, con los adornos de nácar: los hijos buenos le dan al padre como regalo un ataúd lujoso, y la muerte es allá como una fiesta, con su música de ruido y sus cantares de pagoda: no les parece que la vida es propiedad del hombre, sino préstamo que le hizo la naturaleza, y morir no es más que volver a la naturaleza de donde se vino, y en la que todo es como hermano del hombre; por lo que suele el que muere decir en su testamento que pongan un brazo o una pierna suya adonde lo puedan picar los pájaros, y devorarlo las fieras, y deshacerlo los animales invisibles que vuelan en el viento. Desde que viven en la esclavitud, van mucho los anamitas a sus pagodas, porque allí les hablan los sacerdotes de los santos del país, que no son los santos de los franceses: van mucho a los teatros, donde no les cuentan cosas de reír, sino la historia de sus generales y de sus reyes: ellos oyen encuclillados, callados, la historia de las batallas.
Por dentro es la pagoda como una cinceladura, con encajes de madera pintada de colores alrededor de los altares; y en las columnas sus mandamientos y sus bendiciones en letras plateadas y doradas; y los santos de oro, familias enteras de santos, en el altar tallado. Delante van y vienen los sacerdotes, con sus manteos de tisú precioso, o de seda verde y azul, y el bonete de tejido de oro, uno con la flor del loto, que es la flor de su dios, por lo hermosa y lo pura, y otro cargándole el manteo al de la flor, y otros cantando: detrás van los encapuchados, que son sacerdotes menores, con músicas y banderines, coreando la oración: en el altar, con sus mitras brillantes, ven la fiesta los dioses sentados. Buda es su gran dios, que no fue dios cuando vivió de veras, sino un príncipe bueno, tan fuerte de cuerpo que mano a mano echaba por tierra a leones jóvenes, y tan hermoso que lo quería como a su corazón el que lo veía una vez, y de tanto pensamiento que no podían los doctores discutir con él, porque de niño sabía más que los doctores más sabios y viejos. Y luego se casó, y quería mucho a su mujer y a su hijo; pero una tarde que salió en su carro de perlas y plata a pasear, vio a un viejo pobre, vestido de harapos, y volvió del paseo triste: y otra tarde vio a un moribundo, y no quiso pasear más: y otra tarde vio a un muerto, y su tristeza fue ya mucha: y otra vio a un monje que pedía limosnas, y el corazón le dijo que no debía andar en carro de plata y de perlas, sino pensar en la vida, que tenía tantas penas, y vivir solo, donde se pudiera pensar, y pedir limosna para los infelices, como el monje. Tres veces le dio en su palacio la vuelta a la cama de su mujer y de su hijo, como si fuera un altar, y sollozó: y sintió como que el corazón se le moría en el pecho. Pero se fue, en lo oscuro de la noche, al monte, a pensar en la vida, que tenía tanta pena, a vivir sin deseos y sin mancha, a decir sus pensamientos a los que se los querían oír, a pedir limosna para los pobres, como el monje. Y no comía, más que lo que un pájaro: y no bebía, más que para no morirse de sed: y no dormía, sino sobre la tierra de su cabaña: y no andaba, sino con los pies descalzos. Y cuando el demonio Mara le venía a hablar de la hermosura de su mujer, y de las gracias de su niño, y de la riqueza de su palacio, y de la arrogancia de mandar en su pueblo como rey, él llamaba a sus discípulos, para consagrarse otra vez ante ellos a la virtud: y el demonio Mara huía espantado. Esas son cosas que los hombres sueñan, y llaman demonios a los consejos malos que vienen de lado feo del corazón; sólo que como el hombre se ve con cuerpo y nombre, pone nombre y cuerpo, como si fuesen personas, a todos los poderes y fuerzas que imagina: ¡y ése es poder de veras, el que viene de lo feo del corazón, y dice al hombre que viva para sus gustos más que para sus deberes, cuando la verdad es que no hay gusto mayor, no hay delicia más grande, que la vida de un hombre que cumple con su deber, que está lleno alrededor de espinas!: ¿pero que es más bello, ni da más aromas que una rosa? Del monte volvió Buda, porque pensó, después de mucho pensar, que con vivir sin comer y beber no se hacía bien a los hombres, ni con dormir en el suelo, ni con andar descalzo, sino que estaba la salvación en conocer las cuatro verdades, que dicen que la vida es toda de dolor, y que el dolor viene de desear, y que para vivir sin dolor es necesario vivir sin deseo, y que el dulce nirvana, que es la hermosura como de luz que le da al alma el desinterés, no se logra viviendo, como loco o glotón, para los gustos de lo material, y para amontonar a fuerza de odio y humillaciones el mando y la fortuna, sino entendiendo que no se ha de vivir para la vanidad, ni se ha de querer lo de otros y guardar rencor, ni se ha de dudar de la armonía del mundo o ignorar nada de él o mortificarse con la ofensa y la envidia, ni se ha de reposar hasta que el alma sea como una luz de aurora, que llena de claridad y hermosura al mundo, y llore y padezca por todo lo triste que hay en él, y se vea como médico y padre de todos los que tienen razón de dolor: es como vivir en un azul que no se acaba, con un gusto tan puro que debe ser lo que se llama gloria, y con los brazos siempre abiertos. Así vivió Buda, con su mujer y con su hijo, luego que volvió del monte. Después sus discípulos, que eran muchos, empezaron a vivir de lo que la gente les daba, porque les hablasen de las verdades de Buda, y de sus hazañas cuando era príncipe, y de cómo vivió en el monte; y el rey vio que en el nombre de Buda había poder, porque la gente miraba todo lo de Buda como cosa del cielo, tan hermoso que no podía ser hombre el que vivió y habló así. Mandó el rey juntar a los discípulos, para que pusiesen en libros la historia y los sermones y los consejos de Buda; y puso a los discípulos a sueldo, para que el pueblo viese juntos el poder del rey y el del cielo, de donde creía el pueblo que había venido al mundo Buda. Hubo unos discípulos que hicieron lo que el rey quería, y salieron con el ejército del rey a quitarles a los países de los alrededores la libertad, con el pretexto de que les iban a enseñar las verdades de Buda, que habían venido del cielo. Y hubo otros que dijeron que eso era engaño de los discípulos y robo del rey, y que la libertad de un pueblo pequeño es más necesaria al mundo que el poder de un rey ambicioso, y la mentira de los sacerdotes que sirven al rey por su dinero, y que si Buda hubiera vivido, habría dicho la verdad, que él no vino del cielo sino como vienen los hombres todos, que traen el cielo en sí mismos, y lo ven, como se ve el sol, cuando, por el cariño a los hombres y la honradez, llegan a ser como si no fuesen de carne y de hueso, sino de claridad, y al malo le tienen compasión, como a un enfermo a quien se ha de curar, y al bueno te dan fuerzas, para que no se canse de animar y de servir al mundo: ¡ése sí que es cielo, y gusto divino! Pero los discípulos que estaban con el rey pudieron más; y el rey les mandó hacer pagodas de muchas torres, donde ponían a Buda de dios en el altar, y los discípulos se mandaron hacer túnicas de seda y mantos con mucho oro y bonetes de picos, y a los discípulos más famosos los fueron enterrando en las pagodas, con sus estatuas sobre la sepultura, y les encendían luces de día y de noche, y la gente iba a arrodillarse delante de ellos, para que les consolaran las penas que da el mundo, y les dieran lo que deseaban tener en la tierra, y los recomendaran a Buda en la hora de morir. Miles de años han pasado, y hay miles de pagodas. Allí van los anamitas tristes, que ya no encuentran en la tierra ayuda, y la van a pedir a lo desconocido del cielo.
Y al teatro van para que no se les acabe la fuerza del corazón. ¡En el teatro no hay franceses! En el teatro les cuentan los cómicos las historias de cuando Anam era país grande, y de tanta riqueza que los vecinos lo querían conquistar; pero había muchos reyes, y cada rey quería las tierras de los otros, así que en las peleas se gastó el país, y los de afuera, los chinos, los de Siam, los franceses, se juntaban con el caído para quitar el mando al vencedor, y luego se quedaban de amos, y tenían en odio a los partidos de la pelea, para que no se juntasen contra el de afuera, como se debían juntar, y lo echaran por entrometido y alevoso, que viene como amigo, vestido de paloma, y en cuanto se ve en el país, se quita las plumas, y se le ve como es, tigre ladrón. En Anam el teatro no es de lo que sucede ahora, sino la historia del país; y la guerra que el bravo An-Yang le ganó al chino Chau-Tu; y los combates de las dos mujeres, Cheng Tseh y Cheng Urh, que se vistieron de guerreras, y montaron a caballo, y fueron de generales de la gente de Anam, y echaron de sus trincheras a los chinos; y las guerras de los reyes, cuando el hermano del rey muerto quería mandar en Anam, en lugar de su sobrino, o venía el rey de lejos a quitarle la tierra al rey Hue. Los anamitas, encuclillados, oyen la historia, que no cuentan los cómicos hablando o cantando, como en los dramas o, en las óperas, sino con una música de mucho ruido que no deja oír lo que dicen los cómicos, que vienen vestidos con túnicas muy ricas, bordadas de flores y pájaros que nunca se han visto, con cascos de oro muy labrados en la cabeza, y alas en la cintura, cuando son generales, y dos plumas muy largas en el casco, si son príncipes: y si son gente así, de mucho poder, no se sientan en las sillas de siempre, sino en sillas muy altas. Y cuentan, y pelean, y saludan, y conversan, y hacen que toman té, y entran por la puerta de la derecha, y salen por la puerta de la izquierda: y la música toca sin parar, con sus platillos y su timbalón y su clarín y su violinete; y es un tocar extraño, que parece de aullidos y de gritos sin arreglo y sin orden, pero se ve que tiene un tono triste cuando se habla de muerte, y otro como de ataque cuando viene un rey de ganar una batalla, y otro como de procesión de mucha alegría cuando se casa la princesa, y otro como de truenos y de ruido cuando entra, con su barba blanca, el gran sacerdote y cada tono lo adornan los músicos como les parece bien, inventando el acompañamiento según lo van tocando, de modo que parece que es música sin regla, aunque si se pone bien el oído se ve que la regla de ellos es dejarle la idea libre al que toca, para que se entusiasme de veras con los pensamientos del drama, y ponga en la música la alegría, o la pena, o la poesía, o la furia que sienta en el corazón, sin olvidarse del tono de la música vieja, que todos los de la orquesta tienen que saber, para que haya una guía en medio del desorden de su invención, que es mucho de veras, porque el que no conoce sus tonos no oye más que los tamborazos y la algarabía; y así sucede en los teatros de Anam que a un europeo le da dolor de cabeza, y le parece odiosa, la música que al anamita que está junto a él le hace reír de gusto, o llorar de la pena, según estén los músicos contando la historia del letrado pobre que a fuerza de ingenio se fue burlando de los consejeros del rey, hasta que el consejero llegó a ser el pobre, o la otra historia triste del príncipe que se arrepintió de haber llamado al extranjero a mandar en su país, y se dejó morir de hambre a los pies de Buda, cuando no había remedio ya, y habían entrado a miles en la tierra cobarde los extranjeros ambiciosos, y mandaban en el oro y las fábricas de seda, y en el reparto de las tierras, y en el tribunal de la justicia los extranjeros, y los hijos mismos de la tierra ayudaban al extranjero a maltratar al que defendía con el corazón la libertad de la tierra: la música entonces toca bajo y despacio, y como si llorase, y como si se escondiese debajo de la tierra: y los actores, como si pasase un entierro, se cubren con las mangas del traje las caras. Y así es la música de sus dramas de historia, y de los de pelea, y de los de casamiento, mientras los actores gritan y andan delante de los músicos en el escenario, y los generales se echan por la tierra, para figurar que están muertos, o pasan la pierna derecha por sobre la espalda de una silla, para decir que van a montar a caballo, o entran por entre unas cortinas el novio y la princesa, para que se sepa que se acaban de casar. Porque el teatro es un salón abierto, sin las bambalinas ni bastidores, y sin aparatos ni pinturas: sino que cuando la escena va a cambiar, sale un regidor de blusa y turbante, y se lo dice al público, o pone una mesa, que quiere decir banquete, o cuelga una lanza al fondo, que quiere decir batalla, o sopla el alcohol que trae en la boca sobre una antorcha encendida, lo que quiere decir que hay incendio. Y este de la blusa, que anda poniendo y quitando, sale y entra entre los que hacen de príncipes de seda y generales de oro, de mil años atrás, cuando los parientes del príncipe Ly-Tieng-Vuong querían darle a beber una taza de té envenenado. Allá adentro, en lo que no se ve del teatro, hay como un mostrador, con cajas de pintarse y espejos en la pared, y un rosario de barbas, de donde el que hace de loco toma la amarilla, y la colorada el que hace de fiero, y la negra el que hace de rey hermoso, y el que hace de viejo toma la barba blanca. Y se pinta la cara el que hace de gobernador, de colorado y de negro. Por encima de todo, en lo más alto de la pared, hay una estatua de Buda. Al salir del teatro, los anamitas van hablando mucho, como enojados, como si quisieran echar a correr, y parece que quieren convencer a sus amigos cobardes, y que los amenazan. De la pagoda salen callados, con la cabeza baja, con las manos en los bolsillos de la blusa azul. Y si un francés les pregunta algo en el camino, le dicen en su lengua: «No sé». Y si un anamita les habla de algo en secreto, le dicen: «¡Quién sabe!»