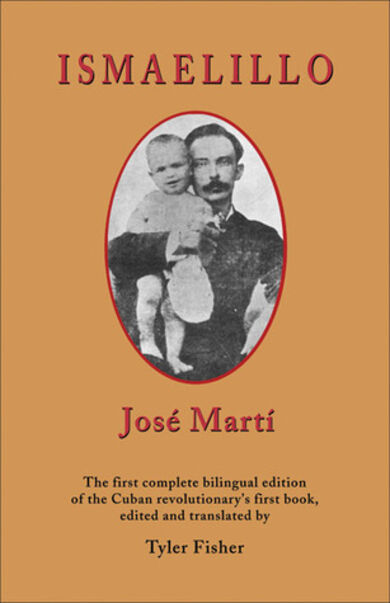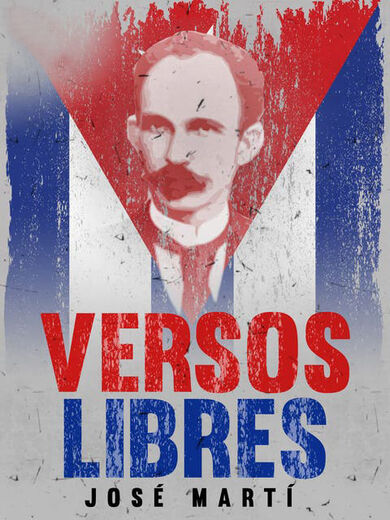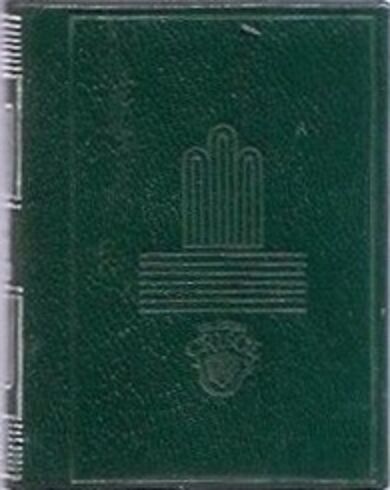Meñique
(Del francés, de Laboulaye)Cuento de magia, donde se relata la historia del sabichoso Meñique, y se ve que el saber vale más que la fuerza.
—I—
En un país muy extraño vivió hace mucho tiempo un campesino que tenía tres hijos: Pedro, Pablo y Juancito. Pedro era gordo y grande, de cara colorada, y de pocas entendederas; Pablo era canijo y paliducho, lleno de envidias y de celos; Juancito era lindo como una mujer, y más ligero que un resorte, pero tan chiquitín que se podía esconder en una bota de su padre. Nadie le decía Juan, sino Meñique.
El campesino era tan pobre que había fiesta en la casa cuando traía alguno un centavo. El pan costaba mucho, aunque era pan negro; y no tenían cómo ganarse la vida. En cuanto los tres hijos fueron bastante crecidos, el padre les rogó por su bien que salieran de su choza infeliz, a buscar fortuna por el mundo. Les dolió el corazón de dejar solo a su padre viejo, y decir adiós para siempre a los árboles que habían sembrado, a la casita en que habían nacido, al arroyo donde bebían el agua en la palma de la mano. Como a una legua de allí tenía el rey del país un palacio magnífico, todo de madera, con veinte balcones de roble tallado, y seis ventanitas. Y sucedió que de repente, en una noche de mucho calor, salió de la tierra, delante de las seis ventanas, un roble enorme con ramas tan gruesas y tanto follaje que dejó a oscuras el palacio del rey. Era un árbol encantado, y no había hacha que pudiera echarlo a tierra, porque se le mellaba el filo en lo duro del tronco, y por cada rama que le cortaban salían dos. El rey ofreció dar tres sacos llenos de pesos a quien le quitara de encima al palacio aquel arbolón; pero allí se estaba el roble, echando ramas y raíces, y el rey tuvo que conformarse con encender luces de día.
Y eso no era todo. Por aquel país, hasta de las piedras del camino salían los manantiales; pero en el palacio no había agua. La gente del palacio se lavaba las manos con cerveza y se afeitaba con miel. El rey había prometido hacer marqués y dar muchas tierras y dinero al que ha abriese en el patio del castillo un pozo donde se pudiera guardar agua para todo el año. Pero nadie se llevó el premio, porque el palacio estaba en una roca, y en cuanto se escarbaba la tierra de arriba, salía debajo la capa de granito. Como una pulgada nada más había de tierra floja.
Los reyes son caprichosos, y este reyecito quería salirse con su gusto. Mandó pregoneros que fueran clavando por todos los pueblos y caminos de su reino el cartel sellado con las armas reales, donde ofrecía casar a su hija con el que cortara el árbol y abriese el pozo, y darle además la mitad de sus tierras. Las tierras eran de lo mejor para sembrar, y la princesa tenía fama de inteligente y hermosa; así es que empezó a venir de todas partes un ejército de hombres forzudos, con el hacha al hombro y el pico al brazo. Pero todas las hachas se mellaban contra el roble, y todos los picos se rompían contra la roca.
—II—
Los tres hijos del campesino oyeron el pregón, y tomaron el camino del palacio, sin creer que iban a casarse con la princesa, sino que encontrarían entre tanta gente algún trabajo. Los tres iban anda que anda, Pedro siempre contento, Pablo hablándose solo, y Meñique saltando de acá para allá, metiéndose por todas las veredas y escondrijos, viéndolo todo con sus ojos brillantes de ardilla. A cada paso tenía algo nuevo que preguntar a sus hermanos: que por qué las abejas metían la cabecita en las flores, que por qué las golondrinas volaban tan cerca del agua, que por qué no volaban derecho las mariposas. Pedro se echaba a reír, y Pablo se encogía de hombros y lo mandaba callar.
Caminando, caminando, llegaron a un pinar muy espeso que cubría todo un monte, y oyeron un ruido grande, como de un hacha, y de árboles que caían allá en lo más alto.
—Yo quisiera saber por qué andan allá arriba cortando leña —dijo Meñique.
—Todo lo quiere saber el que no sabe nada —dijo Pablo, medio gruñendo.
—Parece que este muñeco no ha oído nunca cortar leña —dijo Pedro, torciéndole el cachete a Meñique de un buen pellizco.
—Yo voy a ver lo que hacen allá arriba —dijo Meñique.
—Anda, ridículo, que ya bajarás bien cansado, por no creer lo que te dicen tus hermanos mayores.
Y de ramas en piedras, gateando y saltando, subió Meñique por donde venía el sonido. Y ¿qué encontró Meñique en lo alto del monte? Pues un hacha encantada, que cortaba sola, y estaba echando abajo un pino muy recio.
—Buenos días, señora hacha —dijo Meñique; —¿no está cansada de cortar tan solita ese árbol tan viejo?
—Hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando por ti —respondió el hacha.
—Pues aquí me tiene —dijo Meñique.
Y sin ponerse a temblar, ni preguntar más, metió el hacha en su gran saco de cuero, y bajó el monte, brincando y cantando.
—¿Qué vio allá arriba el que todo lo quiere saber? —preguntó Pablo, sacando el labio de abajo, y mirando a Meñique como una torre a un alfiler.
—Pues el hacha que oíamos —le contestó Meñique.
—Ya ve el chiquitín la tontería de meterse por nada en esos sudores —le dijo Pedro el gordo.
A poco andar ya era de piedra todo el camino, y se oyó un ruido que venía de lejos, como de un hierro que golpease en una roca.
—Yo quisiera saber quién anda allá lejos picando piedras —dijo Meñique.
—Aquí está un pichón que acaba de salir del huevo, y no ha oído nunca al pájaro carpintero picoteando en un tronco —dijo Pablo.
—Quédate con nosotros, hijo, que eso no es más que el pájaro carpintero que picotea en un tronco —dijo Pedro.
—Yo voy a ver lo que pasa allá lejos.
Y aquí de rodillas, y allá medio a rastras, subió la roca Meñique, oyendo como se reían a carcajadas Pedro y Pablo. ¿Y qué encontró Meñique allá en la roca? Pues un pico encantado, que picaba solo, y estaba abriendo la roca como si fuese mantequilla.
—Buenos días, señor pico —dijo Meñique:— ¿no está cansado de picar tan solito en esa roca vieja?
—Hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando por ti —respondió el pico.
—Pues aquí me tiene —dijo Meñique.
Y sin pizca de miedo le echó mano al pico, lo sacó del mango, los metió aparte en su gran saco de cuero, y bajó por aquellas piedras, retozando y cantando.
—¿Y qué milagro vio por allá su señoría? —preguntó Pablo, con los bigotes de punta.
—Era un pico lo que oímos —respondió Meñique, y siguió andando sin decir más palabra.
Más adelante encontraron un arroyo, y se detuvieron a beber, porque era mucho el calor.
—Yo quisiera saber —dijo Meñique— de dónde sale tanta agua en un valle tan llano como éste.
—¡Grandísimo pretencioso —dijo Pablo;—que en todo quiere meter la nariz! ¿No sabes que los manantiales salen de la tierra?
—Yo voy a ver de dónde sale esta agua.
Y los hermanos se quedaron diciendo picardías; pero Meñique echó a andar por la orilla del arroyo, que se iba estrechando, estrechando, hasta que no era más que un hilo. Y ¿qué encontró Meñique cuando llegó al fin? Pues una cáscara de nuez encantada, de donde salía a borbotones el agua clara chispeando al sol.
—Buenos días, señor arroyo —dijo Meñique;—¿no está cansado de vivir tan solito en su rincón, manando agua?
—Hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando por ti —respondió el arroyo.
—Pues aquí me tiene —dijo Meñique.
Y sin el menor susto tomó la cáscara de nuez, la envolvió bien en musgo fresco para que no se saliera el agua, la puso en su gran saco de cuero, y se volvió por donde vino, saltando y cantando.
—¿Ya sabes de dónde viene el agua? —le gritó Pedro.
—Sí, hermano; viene de un agujerito.
—¡Oh, a este amigo se lo come el talento! ¡Por eso no crece! —dijo Pablo, el paliducho.
—Yo he visto lo que quería ver, y sé lo que quería saber —se dijo Meñique a sí mismo. Y siguió su camino, frotándose las manos.
—III—
Por fin llegaron al palacio del rey. El roble crecía más que nunca, el pozo no lo habían podido abrir, y en la puerta estaba el cartel sellado con las armas reales, donde prometía el rey casar a su hija y dar la mitad de su reino a quienquiera que cortase el roble y abriese el pozo, fuera señor de la corte, o vasallo acomodado, o pobre campesino. Pero el rey, cansado de tanta prueba inútil, había hecho clavar debajo del cartelón otro cartel más pequeño, que decía con letras coloradas:
«Sepan los hombres por este cartel, que el rey y señor, como buen rey que es, se ha dignado mandar que le corten las orejas debajo del mismo roble al que venga a cortar el árbol o abrir el pozo, y no corte, ni abra; para enseñarle a conocerse a sí mismo y a ser modesto, que es la primera lección de la sabiduría.»
Y alrededor de este cartel había clavadas treinta orejas sanguinolentas, cortadas por la raíz de la piel a quince hombres que se creyeron más fuertes de lo que eran.
Al leer este aviso, Pedro se echó a reír, se retorció los bigotes, se miró los brazos, con aquellos músculos que parecían cuerdas, le dio al hacha dos vuelos por encima de su cabeza, y de un golpe echó abajo una de las ramas más gruesas del árbol maldito. Pero enseguida salieron dos ramas poderosas en el punto mismo del hachazo, y los soldados del rey le cortaron las orejas sin más ceremonia.
—¡Inutilón! —dijo Pablo, y se fue al tronco, hacha en mano, y le cortó de un golpe una gran raíz. Pero salieron dos raíces enormes en vez de una.
Y el rey furioso mandó que le cortaran las orejas a aquel que no quiso aprender en la cabeza de su hermano.
Pero a Meñique no se le achicó el corazón, y se le echó al roble encima.
—¡Quítenme a ese enano de ahí! —dijo el rey— ¡y si no se quiere quitar, córtenle las orejas!
—Señor rey, tu palabra es sagrada. La palabra de un hombre es ley, señor rey. Yo tengo derecho por tu cartel a probar mi fortuna. Ya tendrás tiempo de cortarme las orejas, si no corto el árbol.
—Y la nariz te la rebanarán también, si no lo cortas.
Meñique sacó con mucha faena el hacha encantada de su gran saco de cuero. El hacha era más grande que Meñique. Y Meñique le dijo: «¡Corta, hacha, corta!»
Y el hacha cortó, tajo, astilló, derribó las ramas, cercenó el tronco, arrancó las raíces, limpió la tierra en redondo, a derecha y a izquierda, y tanta leña apiló del árbol en trizas, que el palacio se calentó con el roble todo aquel invierno.
Cuando ya no quedaba del árbol una sola hoja, Meñique fue donde estaba el rey sentado junto a la princesa, y los saludó con mucha cortesía.
—¿Dígame el rey ahora dónde quiere que le abra el pozo su criado? Y toda la corte fue al patio del palacio con el rey, a ver abrir el pozo. El rey subió a un estrado más alto que los asientos de los demás; la princesa tenía su silla en un escalón más bajo, y miraba con susto a aquel hominicaco que le iban a dar para marido.
Meñique, sereno como una rosa, abrió su gran saco de cuero, metió el mango en el pico, lo puso en el lugar que marcó el rey, y le dijo: «¡Cava, pico, cava!»
Y el pico empezó a cavar, y el granito a saltar en pedazos, y en menos de un cuarto de hora quedó abierto un pozo de cien pies.
—¿Le parece a mi rey que este pozo es bastante hondo?
—Es hondo; pero no tiene agua.
—Agua tendrá —dijo Meñique. Metió el brazo en el gran saco de cuero, le quitó el musgo a la cáscara de nuez, y puso la cáscara en una fuente que habían llenado de flores. Y cuando ya estaba bien dentro de la tierra, dijo: «¡Brota, agua, brota!»
Y el agua empezó a brotar por entre las flores con un suave murmullo refrescó el aire del patio, y cayó en cascadas tan abundantes que al cuarto de hora ya el pozo estaba lleno, y fue preciso abrir un canal que llevase afuera el agua sobrante.
—Y ahora —dijo Meñique, poniendo en tierra una rodilla,— ¿cree mi rey que he hecho todo lo que me pedía?
—Sí, marqués Meñique —respondió el rey,—y te daré la mitad de mi reino; o mejor, te compraré en lo que vale tu mitad, con la contribución que les voy a imponer a mis vasallos, que se alegrarán mucho de pagar porque su rey y señor tenga agua buena; pero con mi hija no te puedo casar, porque ésa es cosa en que yo solo no soy dueño.
—¿Y qué más quiere que haga, rey? —dijo Meñique, parándose en las puntas de los pies, con la manecita en la cadera, y mirando a la princesa cara a cara.
—Mañana se te dirá, marqués Meñique —le dijo el rey;—vete ahora a dormir a la mejor cama de mi palacio.
Pero Meñique, en cuanto se fue el rey, salió a buscar a sus hermanos, que parecían dos perros ratoneros, con las orejas cortadas.
—Díganme, hermanos, si no hice bien en querer saberlo todo, y ver de dónde venía el agua.
—Fortuna no más, fortuna —dijo Pablo.—La fortuna es ciega, y favorece a los necios.
—Hermanito —dijo Pedro,—con orejas o desorejado creo que está muy bien lo que has hecho, y quisiera que llegara aquí papá para que te viese.
Y Meñique se llevó a dormir a camas buenas a sus dos hermanos, a Pedro y a Pablo.
—IV—
El rey no pudo dormir aquella noche. No era el agradecimiento lo que le tenía despierto, sino el disgusto de casar a su hija con aquel picolín que cabía en una bota de su padre. Como buen rey que era, ya no quería cumplir lo que prometió; y le estaban zumbando en los oídos las palabras del marqués Meñique: «Señor rey, tu palabra es sagrada. La palabra de un hombre es ley, rey».
Mandó el rey a buscar a Pedro y a Pablo, porque ellos no más le podían decir quiénes eran los padres de Meñique, y si era Meñique persona de buen carácter y de modales finos, como quieren los suegros que sean sus yernos, porque la vida sin cortesía es más amarga que la cuasia y que la retama. Pedro dijo de Meñique muchas cosas buenas, que pusieron al rey de mal humor; pero Pablo dejó al rey muy contento, porque le dijo que el marqués era un pedante aventurero, un trasto con bigotes, una uña venenosa, un garbanzo lleno de ambición, indigno de casarse con señora tan principal como la hija del gran rey que le había hecho la honra de cortarle las orejas: «Es tan vano ese macacuelo —dijo Pablo— que se cree capaz de pelear con un gigante. Por aquí cerca hay uno que tiene muerta de miedo a la gente del campo, porque se les lleva para sus festines todas sus ovejas y sus vacas. Y Meñique no se cansa de decir que él puede echarse al gigante de criado.»
—Eso es lo que vamos a ver —dijo el rey satisfecho. Y durmió muy tranquilo lo que faltaba de la noche. Y dicen que sonreía en sueños, como si estuviera pensando en algo agradable.
En cuanto salió el sol, el rey hizo llamar a Meñique delante de toda su corte. Y vino Meñique fresco como la mañana, risueño como el cielo, galán como una flor.
—Yerno querido —dijo el rey,—un hombre de tu honradez no puede casarse con mujer tan rica como la princesa, sin ponerle casa grande, con criados que la sirvan como se debe servir en el palacio real. En este bosque hay un gigante de veinte pies de alto, que se almuerza un buey entero, y cuando tiene sed al mediodía se bebe un melonar. Figúrate qué hermoso criado no hará ese gigante con un sombrero de tres picos, una casaca galoneada, con charreteras de oro, y una alabarda de quince pies. Ese es el regalo que te pide mi hija antes de decidirse a casarse contigo.
—No es cosa fácil —respondió Meñique,—pero trataré de regalarle el gigante, para que le sirva de criado, con su alabarda de quince pies, y su sombrero de tres picos, y su casaca galoneada, con charreteras de oro.
Se fue a la cocina; metió en el gran saco de cuero el hacha encantada, un pan fresco, un pedazo de queso y un cuchillo; se echó el saco a la espalda, y salió andando por el bosque, mientras Pedro lloraba, y Pablo reía, pensando en que no volvería nunca su hermano del bosque del gigante.
En el bosque era tan alta la yerba que Meñique no alcanzaba a ver, y se puso a gritar a voz en cuello: «¡Eh, gigante, gigante! ¿Dónde anda el gigante? Aquí está Meñique, que viene a llevarse al gigante muerto o vivo».
—Y aquí estoy yo —dijo el gigante, con un vozarrón que hizo encogerse a los árboles de miedo,—aquí estoy yo, que vengo a tragarte de un bocado.
—No estés tan de prisa, amigo —dijo Meñique, con una vocecita de flautín,—no estés tan de prisa, que yo tengo una hora para hablar contigo.
Y el gigante volvía a todos lados la cabeza, sin saber quién le hablaba, hasta que le ocurrió bajar los ojos, y allá abajo, pequeñito como un pitirre, vio a Meñique sentado en un tronco, con el gran saco de cuero entre las rodillas.
—¿Eres tú, grandísimo pícaro, el que me has quitado el sueño? —dijo el gigante, comiéndoselo con los ojos que parecían llamas.
—Yo soy, amigo, yo soy, que vengo a que seas criado mío.
—Con la punta del dedo te voy a echar allá arriba en el nido del cuervo, para que te saque los ojos, en castigo de haber entrado sin licencia en mi bosque.
—No estés tan de prisa, amigo, que este bosque es tan mío como tuyo; y si dices una palabra más, te lo echo abajo en un cuarto de hora.
—Eso quisiera ver —dijo el gigantón.
Meñique sacó su hacha, y le dijo: «¡Corta, hacha, corta!» Y el hacha cortó, tajó, astilló, derribó ramas, cercenó troncos, arrancó raíces, limpió la tierra en redondo, a derecha y a izquierda, y los árboles caían sobre el gigante como cae el granizo sobre los vidrios en el temporal.
—Para, para —dijo asustado el gigante,—¿quién eres tú, que puedes echarme abajo mi bosque?
—Soy el gran hechicero Meñique, y con una palabra que le diga a mi hacha te corta la cabeza. Tú no sabes con quién estás hablando. ¡Quieto donde estás!
Y el gigante se quedó quieto, con las manos a los lados, mientras Meñique abría su gran saco de cuero, y se puso a comer su queso y su pan.
—¿Qué es eso blanco que comes? —preguntó el gigante, que nunca había visto queso.
—Piedras como no más, y por eso soy más fuerte que tú, que comes la carne que engorda. Soy más fuerte que tú. Enséñame tu casa.
Y el gigante, manso como un perro, echó a andar por delante, hasta que llegó a una casa enorme, con una puerta donde cabía un barco de tres palos, y un balcón como un teatro vacío.
—Oye —le dijo Meñique al gigante:—uno de los dos tiene que ser amo del otro. Vamos a hacer un trato. Si yo no puedo hacer lo que tú hagas, yo seré criado tuyo; si tú no puedes hacer lo que haga yo, tú serás mi criado.
—Trato hecho —dijo el gigante;—me gustaría tener de criado un hombre como tú, porque me cansa pensar, y tú tienes cabeza para dos. Vaya, pues; ahí están mis dos cubos: ve a traerme el agua para la comida.
Meñique levantó la cabeza y vio los dos cubos, que eran como dos tanques, de diez pies de alto, y seis pies de un borde a otro. Más fácil le era a Meñique ahogarse en aquellos cubos que cargarlos.
—¡Hola! —dijo el gigante, abriendo la boca terrible;—a la primera ya estás vencido. Haz lo que yo hago, amigo, y cárgame el agua.
—¿Y para qué la he de cargar? —dijo Meñique.—Carga tú, que eres bestia de carga. Yo iré donde está el arroyo, y lo traeré en brazos, y te llenaré los cubos, y tendrás tu agua.
—No, no —dijo el gigante,—que ya me dejaste el bosque sin árboles, y ahora me vas a dejar sin agua que beber. Enciende el fuego, que yo traeré el agua.
Meñique encendió el fuego, y en el caldero que colgaba del techo fue echando el gigante un buey entero, cortado en pedazos, y una carga de nabos, y cuatro cestos de zanahorias, y cincuenta coles. Y de tiempo en tiempo espumaba el guiso con una sartén, y lo probaba, y le echaba sal y tomillo, hasta que lo encontró bueno.
—A la mesa, que ya está la comida —dijo el gigante;—y a ver si haces lo que hago yo, que me voy a comer todo este buey, y te voy a comer a ti de postres.
—Está bien, amigo —dijo Meñique. Pero antes de sentarse se metió debajo de la chaqueta la boca de su gran saco de cuero, que le llegaba del pescuezo a los pies.
Y el gigante comía y comía, y Meñique no se quedaba atrás, sólo que no echaba en la boca las coles, y las zanahorias, y los nabos, y los pedazos del buey, sino en el gran saco de cuero.
—¡Uf! ¡ya no puedo comer más! —dijo el gigante;—tengo que sacarme un botón del chaleco.
—Pues mírame a mí, gigante infeliz —dijo Meñique, y se echó una col entera en el saco.
—¡Uha! —dijo el gigante;—tengo que sacarme otro botón. ¡Qué estómago de avestruz tiene este hombrecito! Bien se ve que estás hecho a comer piedras.
—Anda, perezoso —dijo Meñique,—come como yo —y se echó en el saco un gran trozo de buey.
—¡Paff! —dijo el gigante,—se me saltó el tercer botón: ya no me cabe un chícharo: ¿cómo te va a ti, hechicero?
—¿A mí? —dijo Meñique;—no hay cosa más fácil que hacer un poco de lugar.
Y se abrió con el cuchillo de arriba abajo la chaqueta y el gran saco de cuero.
—Ahora te toca a ti —dijo al gigante;—haz lo que yo hago.
—Muchas gracias —dijo el gigante.—Prefiero ser tu criado. Yo no puedo digerir las piedras.
Besó el gigante la mano de Meñique en señal de respeto, se lo sentó en el hombro derecho, se echó al izquierdo un saco lleno de monedas de oro, y salió andando por el camino del palacio.
—V—
En el palacio estaban de gran fiesta, sin acordarse de Meñique, ni de que le debían el agua y la luz; cuando de repente oyeron un gran ruido, que hizo bailar las paredes, como si una mano portentosa sacudiese el mundo. Era el gigante, que no cabía por el portón, y lo había echado abajo de un puntapié. Todos salieron a las ventanas a averiguar la causa de aquel ruido, y vieron a Meñique sentado con mucha tranquilidad en el hombro del gigante, que tocaba con la cabeza el balcón donde estaba el mismo rey. Saltó al balcón Meñique, hincó una rodilla delante de la princesa y le habló así: «Princesa y dueña mía, tú deseabas un criado y aquí están dos a tus pies».
Este galante discurso, que fue publicado al otro día en el diario de la corte, dejó pasmado al rey, que no halló excusa que dar para que no se casara Meñique con su hija.
—Hija —le dijo en voz baja,—sacrifícate por la palabra de tu padre el rey.
—Hija de rey o hija de campesino —respondió ella,—la mujer debe casarse con quien sea de su gusto. Déjame, padre, defenderme en esto que me interesa. Meñique —siguió diciendo en alta voz la princesa,—eres valiente y afortunado, pero eso no basta para agradar a las mujeres.
—Ya lo sé, princesa y dueña mía; es necesario hacerles su voluntad, y obedecer sus caprichos.
—Veo que eres hombre de talento —dijo la princesa.—Puesto que sabes adivinar tan bien, voy a ponerte una última prueba, antes de casarme contigo. Vamos a ver quién es más inteligente, si tú o yo. Si pierdes, quedo libre para ser de otro marido.
Meñique la saludó con gran reverencia. La corte entera fue a ver la prueba a la sala del trono, donde encontraron al gigante sentado en el suelo con la alabarda por delante y el sombrero en las rodillas, porque no cabía en la sala de lo alto que era. Meñique le hizo una seña, y él echó a andar acurrucado, tocando el techo con la espalda y con la alabarda a rastras, hasta que llegó adonde estaba Meñique, y se echó a sus pies, orgulloso de que vieran que tenía a hombre de tanto ingenio por amo.
—Empezaremos con una bufonada —dijo la princesa.—Cuentan que las mujeres dicen muchas mentiras. Vamos a ver quien de los dos dice una mentira más grande. El primero que diga: «¡Eso es demasiado!» pierde.
—Por servirte, princesa y dueña mía, mentiré de juego y diré la verdad con toda el alma.
—Estoy segura —dijo la princesa— de que tu padre no tiene tantas tierras como el mío. Cuando dos pastores tocan el cuerno en las tierras de mi padre al anochecer, ninguno de los dos oye el cuerno del otro pastor.
—Eso es una bicoca —dijo Meñique.—Mi padre tiene tantas tierras que una ternerita de dos meses que entra por una punta es ya vaca lechera cuando sale por la otra.
—Eso no me asombra —dijo la princesa.—En tu corral no hay un toro tan grande como el de mi corral. Dos hombres sentados en los cuernos no pueden tocarse con un aguijón de veinte pies cada uno.
—Eso es una bicoca —dijo Meñique.—La cabeza del toro de mi casa es tan grande que un hombre montado en un cuerno no puede ver al que está montado en el otro.
—Eso no me asombra —dijo la princesa.—En tu casa no dan las vacas tanta leche como en mi casa, porque nosotros llenamos cada mañana veinte toneles, y sacamos de cada ordeño una pila de queso tan alta como la pirámide de Egipto.
—Eso es una bicoca —dijo Meñique.—En la lechería de mi casa hacen unos quesos tan grandes que un día la yegua se cayó en la artesa, y no la encontramos sino después de una semana. El pobre animal tenía el espinazo roto, y yo le puse un pino de la nuca a la cola, que le sirvió de espinazo nuevo. Pero una mañanita le salió un ramo al espinazo por encima de la piel, y el ramo creció tanto que yo me subí en él y toqué el cielo. Y en el cielo vi a una señora vestida de blanco, trenzando un cordón con la espuma del mar. Y yo me así del hilo, y el hilo se me reventó, y caí dentro de una cueva de ratones. Y en la cueva de ratones estaban tu padre y mi madre, hilando cada uno en su rueca, como dos viejecitos. Y tu padre hilaba tan mal que mi madre le tiró de las orejas hasta que se le caían a tu padre los bigotes.
—¡Eso es demasiado! —dijo la princesa.—¡A mi padre el rey nadie le ha tirado nunca de las orejas!
—¡Amo, amo! —dijo el gigante.—Ha dicho «¡Eso es demasiado!» La princesa es nuestra.
—VI—
—Todavía no —dijo la princesa, poniéndose colorada.—Tengo que ponerte tres enigmas, a que me los adivines, y si adivinas bien, enseguida nos casamos. Dime primero: ¿qué es lo que siempre está cayendo y nunca se rompe?
—¡Oh! —dijo Meñique;—mi madre me arrullaba con ese cuento: ¡es la cascada!
—Dime ahora —preguntó la princesa, ya con mucho miedo:—¿quién es el que anda todos los días el mismo camino y nunca se vuelve atrás?
—¡Oh! —dijo Meñique;—mi madre me arrullaba con ese cuento: ¡es el sol!
—El sol es dijo la princesa, blanca de rabia.—Ya no queda más que un enigma. ¿En qué piensas tú y no pienso yo? ¿Qué es lo que yo pienso, y tú no piensas? ¿Qué es lo que no pensamos ni tú ni yo?
Meñique bajó la cabeza como el que duda, y se le veía en la cara el miedo de perder.
—Amo —dijo el gigante;—si no adivinas el enigma, no te calientes las entendederas. Hazme una seña, y cargo con la princesa.
—Cállate, criado dijo Meñique; —bien sabes tú que la fuerza no sirve para todo. Déjame pensar.
—Princesa y dueña mía —dijo Meñique, después de unos instantes en que se oía correr la luz.—Apenas me atrevo a descifrar tu enigma, aunque veo en él mi felicidad. Yo pienso en que entiendo lo que me quieres decir, y tú piensas en que yo no lo entiendo. Tú piensas, como noble princesa que eres, en que este criado tuyo no es indigno de ser tu marido, y yo no pienso que haya logrado merecerte. Y en lo que ni yo ni tú pensamos es en que el rey tu padre y este gigante infeliz tienen tan pobres...
—Cállate —dijo la princesa;—aquí está mi mano de esposa, marqués Meñique.
—¿Qué es eso que piensas de mí, que lo quiero saber? —preguntó el rey.
—Padre y señor —dijo la princesa, echándose en sus brazos;—que eres el más sabio de los reyes, y el mejor de los hombres.
—Ya lo sé, ya lo sé —dijo el rey;—y ahora, déjenme hacer algo por el bien de mi pueblo. ¡Meñique, te hago duque!
—¡Viva mi amo y señor, el duque Meñique! —gritó el gigante, con una voz que puso azules de miedo a los cortesanos, quebró el estuco del techo, e hizo saltar los vidrios de las seis ventanas.
—VII—
En el casamiento de la princesa con Meñique no hubo mucho de particular, porque de los casamientos no se puede decir al principio, sino luego, cuando empiezan las penas de la vida, y se ve si los casados se ayudan y quieren bien, o si son egoístas y cobardes. Pero el que cuenta el cuento tiene que decir que el gigante estaba tan alegre con el matrimonio de su amo que les iba poniendo su sombrero de tres picos a todos los árboles que encontraba, y cuando salió el carruaje de los novios, que era de nácar puro, con cuatro caballos mansos como palomas, se echó el carruaje a la cabeza, con caballos y todo, y salió corriendo y dando vivas, hasta que los dejó a la puerta del palacio, como deja una madre a su niño en la cuna. Esto se debe decir, porque no es cosa que se ve todos los días.
Por la noche hubo discursos, y poetas que les dijeron versos de bodas a los novios, y lucecitas de color en el jardín, y fuegos artificiales para los criados del rey, y muchas guirnaldas y ramos de flores. Todos cantaban y hablaban, comían dulces, bebían refrescos olorosos, bailaban con mucha elegancia y honestidad al compás de una música de violines, con los violinistas vestidos de seda azul, y su ramito de violeta en el ojal de la casaca. Pero en un rincón había uno que no hablaba ni cantaba, y era Pablo, el envidioso, el paliducho, el desorejado, que no podía ver a su hermano feliz, y se fue al bosque para no oír ni ver, y en el bosque murió, porque los osos se lo comieron en la noche oscura.
Meñique era tan chiquitín que los cortesanos no supieron al principio si debían tratarlo con respeto o verlo como cosa de risa; pero con su bondad y cortesía se ganó el cariño de su mujer y de la corte entera, y cuando murió el rey, entró a mandar, y estuvo de rey cincuenta y dos años. Y dicen que mandó tan bien que sus vasallos nunca quisieron más rey que Meñique, que no tenía gusto sino cuando veía a su pueblo contento, y no les quitaba a los pobres el dinero de su trabajo para dárselo, como otros reyes, a sus amigos holgazanes, o a los matachines que lo defienden de los reyes vecinos. Cuentan de veras que no hubo rey tan bueno como Meñique.
Pero no hay que decir que Meñique era bueno. Bueno tenía que ser un hombre de ingenio tan grande; porque el que es estúpido no es bueno, y el que es bueno no es estúpido. Tener talento es tener buen corazón; el que tiene buen corazón, ése es el que tiene talento. Todos los pícaros son tontos. Los buenos son los que ganan a la larga. Y el que saque de este cuento otra lección mejor, vaya a contarlo en Roma.