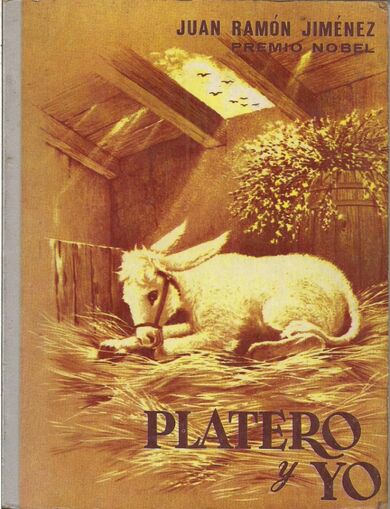El arroyo traía tanta agua, que los lirios amarillos, firme gala de oro de sus márgenes en el estío, se ahogaban en aislada dispersión, donando a la corriente fugitiva, pétalo a pétalo, su belleza...
¿Por dónde iba a pasarlo Antoñilla con aquel traje dominguero? Las piedras que pusimos se hundieron en el fango. La muchacha siguió, orilla arriba, hasta el vallado de los chopos, a ver si por allí podía... No podía... Entonces yo le ofrecí a Platero, galante.
Al hablarle yo, Antoñilla se encendió toda, quemando su arrebol las pecas que picaban de ingenuidad el contorno de su mirada gris. Luego se echó a reír, súbitamente, contra un árbol... Al fin se decidió. Tiró a la hierba el pañuelo rosa de estambre, corrió un punto y, ágil como una galga, se escarranchó sobre Platero, dejando colgadas a un lado y otro sus duras piernas que redondeaban, en no sospechada madurez, los círculos rojos y blancos de las medias bastas.
Platero lo pensó un momento, y, dando un salto seguro, se clavó en la otra orilla. Luego, como Antoñilla, entre cuyo rubor y yo estaba ya el arroyo, le taconeara en la barriga, salió trotando por el llano, entre el reír de oro y plata de la muchacha morena sacudida.
... Olía a lirio, a agua, a amor. Cual una corona de rosas con espinas, el verso que Shakespeare hizo decir a Cleopatra, me ceñía, redondo, el pensamiento:
—¡Platero!—le grité, al fin, iracundo, violento y desentonado...