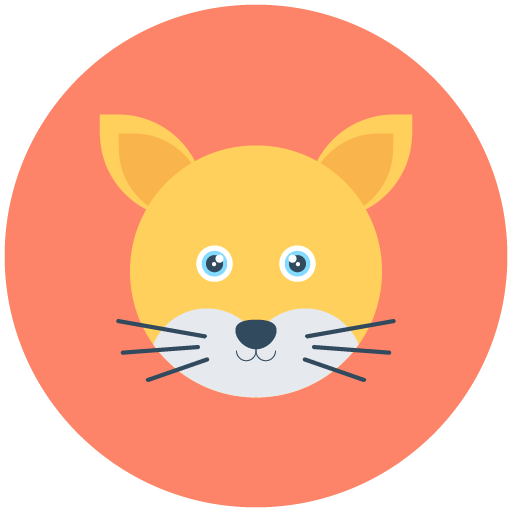En el teocalli de cholula
¡Cuánto es bella la tierra que habitaban,
Los aztecas valientes! En su seno
En una estrecha zona concentrados,
Con asombro se ven todos los climas
Que hay desde el Polo al Ecuador. Sus llanos
Cubren a par de las doradas mieses
Las cañas deliciosas. El naranjo
Y la piña y el plátano sonante,
Hijos del suelo equinoccial, se mezclan
A la frondosa vid, al pino agreste,
Y de Minerva el árbol majestoso.
Nieve eternal corona las cabezas
De Iztaccihual purísimo, Orizaba
Y Popocatepetl, sin que el invierno,
Toque jamás con destructora mano
Los campos fertilísimos, do ledo
Los mira el indio en púrpura ligera
Y oro teñirse, reflejando el brillo
Del sol en occidente, que sereno
En yelo eterno y perennal verdura
A torrentes vertió su luz dorada,
Y vio a Naturaleza conmovida
Con su dulce calor hervir en vida.
Era la tarde; su ligera brisa
Las alas en silencio ya plegaba,
Y entre la hierba y árboles dormía,
Mientras el ancho sol su disco hundía
Detrás de Iztaccihual. La nieve eterna,
Cual disuelta en mar de oro, semejaba
Temblar en torno de él; un arco inmenso
Que del empíreo en el cenit finaba,
Como espléndido pórtico del cielo,
De luz vestido y centellante gloria,
De sus últimos rayos recibía
Los colores riquísimos. Su brillo
Desfalleciendo fue; la blanca luna
Y de Venus la estrella solitaria
En el cielo desierto se veían.
¡Crepúsculo feliz! Hora más bella
Que la alma noche o el brillante día,
¡Cuánto es dulce tu paz al alma mía!
Hallábame sentado en la famosa
Cholulteca pirámide. Tendido
El llano inmenso que ante mí yacía,
Los ojos a espaciarse convidaba.
¡Qué silencio! ¡Qué paz! ¡Oh! ¿Quién diría
Que en estos bellos campos reina alzada
La bárbara opresión, y que esta tierra
Brota mieses tan ricas, abonada
Con sangre de hombres, en que fue inundada
Por la superstición y por la guerra...?
Bajó la noche en tanto. De la esfera
El leve azul, oscuro y más oscuro
Se fue tornando; la movible sombra
De las nubes serenas, que volaban
Por el espacio en alas de la brisa,
Era visible en el tendido llano.
Iztaccihual purísimo volvía
Del argentado rayo de la luna
El plácido fulgor, y en el oriente,
Bien como puntos de oro centellaban
Mil estrellas y mil... ¡Oh! ¡Yo os saludo,
Fuentes de luz, que de la noche umbría
Ilumináis el velo,
Y sois del firmamento poesía!
Al paso que la luna declinaba,
Y al ocaso fulgente descendía,
Con lentitud la sombra se extendía
Del Popocatepetl, y semejaba
Fantasma colosal. El arco oscuro
A mí llegó, cubrióme, y su grandeza
Fue mayor y mayor, hasta que al cabo
En sombra universal veló la tierra.
Volví los ojos al volcán sublime,
Que velado en vapores transparentes,
Sus inmensos contornos dibujaba
De occidente en el cielo.
¡Gigante del Anáhuac! ¿Cómo el vuelo
De las edades rápidas no imprime
Alguna huella en tu nevada frente?
Corre el tiempo veloz, arrebatando
Años y siglos, como el norte fiero
Precipita ante sí la muchedumbre
De las olas del mar. Pueblos y reyes
Viste hervir a tus pies, que combatían
Cual hora combatimos, y llamaban
Eternas sus ciudades, y creían
Fatigar a la tierra con su gloria.
Fueron: de ellos no resta ni memoria.
¿Y tú eterno serás? Tal vez un día
De tus profundas bases desquiciado
Caerás; abrumará tu gran ruina
Al yermo Anáhuac; alzaránse en ella
Nuevas generaciones, y orgullosas,
Que fuiste negarán...
Todo parece
Por ley universal. Aun este mundo
Tan bello y tan brillante que habitamos,
Es el cadáver pálido y deforme
De otro mundo que fue...
En tal contemplación embebecido
Sorprendióme el sopor. Un largo sueño
De glorias engolfadas y perdidas
En la profunda noche de los tiempos,
Descendió sobre mí. La agreste pompa
De los reyes aztecas desplegóse
A mis ojos atónitos. Veía
Entre la muchedumbre silenciosa
De emplumados caudillos levantarse
El déspota salvaje en rico trono,
De oro, perlas y plumas recamado;
Y al son de caracoles belicosos
Ir lentamente caminando al templo
La vasta procesión, do la aguardaban
Sacerdotes horribles, salpicados
Con sangre humana rostros y vestidos.
Con profundo estupor el pueblo esclavo
Las bajas frentes en el polvo hundía,
Y ni mirar a su señor osaba,
De cuyos ojos férvidos brotaba
La saña del poder.
Tales ya fueron
Tus monarcas, Anáhuac, y su orgullo,
Su vil superstición y tiranía
En el abismo del no ser se hundieron.
Sí, que la muerte, universal señora,
Hiriendo a par al déspota y esclavo,
Escribe la igualdad sobre la tumba.
Con su manto benéfico el olvido
Tu insensatez oculta y tus furores
A la raza presente y la futura.
Esta inmensa estructura
Vio a la superstición más inhumana
En ella entronizarse. Oyó los gritos
De agonizantes víctimas, en tanto
Que el sacerdote, sin piedad ni espanto,
Les arrancaba el corazón sangriento;
Miró el vapor espeso de la sangre
Subir caliente al ofendido cielo,
Y tender en el sol fúnebre velo,
Y escuchó los horrendos alaridos
Con que los sacerdotes sofocaban
El grito del dolor.
Muda y desierta
Ahora te ves, pirámide. ¡Más vale
Que semanas de siglos yazcas yerma,
Y la superstición a quien serviste
En el abismo del infierno duerma!
A nuestros nietos últimos, empero,
Sé lección saludable; y hoy al hombre
Que ciego en su saber fútil y vano
Al cielo, cual Titán, truena orgulloso,
Sé ejemplo ignominioso
De la demencia y del furor humano.