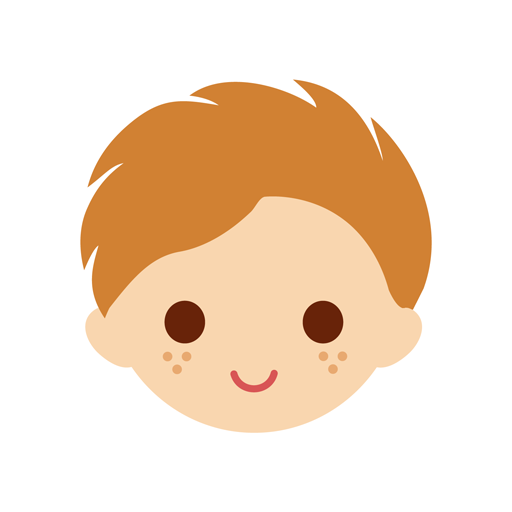Al popocatepetl
Tú que de nieve eterna coronado
Alzas sobre Anahuac la enorme frente,
Tú de la indiana gente
Temido en otro tiempo y venerado,
Gran Popocatepetl, oye benigno
El saludo humildoso
Que trémulo mi labio te dirige.
Escucha al joven, que de verte ansioso
Y de admirar tu gloria, abandonara
El seno de Managua delicioso.
Te miro en fin: tus faldas azuladas
Contrastan con la nieve de tu cima,
Cual descuellas encima
De las cándidas nubes que apiñadas
Están en torno de tu firme asiento:
En vano el recio viento
Apartarlas intenta de tu lado.
¡Cuál de terror me llena
El boquerón horrendo, do inflamado
Tu pavoroso cóncavo respira!
¡Por donde ardiendo en ira
Mil torrentes de fuego vomitabas,
Y el fiero tlascalteca
El ímpetu temiendo de tus lavas,
Ante tu faz postrado
Imploraba lloroso tu clemencia!
¡Cuán trémulo el cuitado
¡Quedábase al mirar tu seno ardiente
Centellas vomitar, que entre su gente
Firmísimos creían
Ser almas de tiranos,
Que a la tierra infeliz de ti venían!
Y llegará tal vez el triste día
En que del Etna imites los furores,
Y con fuertes hervores
Consigas derretir tu nieve fría,
Que en torrentes bajando
El ancho valle inunde,
Y destrucción por él vaya sembrando.
O bien la enorme espalda sacudiendo
Muestres tu horrible seno cuasi roto,
Y en fuerte terremoto
Vayas al Anahuac estremeciendo,
Y las grandes ciudades
De tu funesta cólera al amago,
Con miserable estrago
Se igualen a la tierra en su ruina,
Y por colmo de horrores
Den inmenso sepulcro
A sus anonadados moradores...
¡Ah! ¡nunca, nunca sea!
¡Nunca, oh sacro volcán, tanto te irrites!
Lejos de mí tan espantosa idea.
A tu vista mi ardiente fantasía
Por edades y tiempos va volando,
Y se acerca temblando
A aquel funesto y pavoroso día
En que Jehová con mano omnipotente
La ruina de la tierra decretara.
El Aquilón soberbio
Bramando con furor amontonara
Inmensidad de nubes tempestuosas,
Que con su multitud y su espesura
La brillantez del sol oscurecieron:
Cuando sus senos húmedos abrieron
El espumoso mar se vio aumentado,
Y entrando por la tierra presuroso,
Imaginó gozoso
A su imperio por siempre sujetarla.
Los hombres aterrados
A los enhiestos árboles subían,
Mas allí no perdían
Su pánico terror: pues el Océano
Que fiero se estremece
Temiendo que la tierra se le huye,
A todos los destruye
En el asilo mismo que eligieron.
Acaso dos monarcas enemigos
Que en pos corriendo de funesta gloria,
Sobrados materiales a la historia
En bárbaros combates preparaban,
Al ver entonces el terrible aspecto
De la celeste cólera, temblaron:
En un sagrado templo guarecidos,
De palidez cubiertos se abrazaron,
Y al punto sofocaron
Sus horrendos rencores en el pecho.
Pero en el templo mismo
Los furores del mar les alcanzaban
Que con ellos y su odio sepultaban
Su reconciliación y su memoria.
Revueltos entre sí los elementos,
Su terrible desorden anunciaba
Que el airado Criador sobre la tierra
El peso de su cólera lanzaba.
Tú entonces, del volcán genio invencible.
El ruido de las ondas escuchaste,
Y al punto demostraste
Tu sorpresa y tu cólera terrible.
Cual sacude el anciano venerable
Su luenga barba y cabellera cana,
Tal tú con furia insana
La nieve sacudiste que te adorna,
Y humo y llamas ardientes vomitando,
Airado alzaste la soberbia frente,
Y tembló fuertemente
La tierra, aunque cubierta de los mares.
Entonces dirigiste
A la ondas la voz, y así dijiste:
“¿Quién ha podido daros
Suficiente osadía,
Para que a vista mía
Mi imperio profanéis de aqueste modo?
Volved atrás la temeraria planta,
Y no intentéis osadas
Penetrar mis mansiones, visitadas
Sólo del aire vagaroso y puro”.
Así dijiste, y de su seno oscuro
Con horrible murmurio respondieron
Las ondas a tu voz, y acobardadas
Al llegar a tus nieves eternales
Con respetuoso horror se detuvieron.
De espumas y cadáveres hinchadas,
Mil horribles despojos arrastrando
Hasta tu pie venían,
Y humildes le besaban,
Y allí la furia horrenda contenían.
Jehová entonces su mano levantando,
Dio así nuevos esfuerzos a las ondas,
Que súbito se hincharon,
Y a pesar de tu rabia y tus bramidos
A tus senos ardientes se lanzaron.
Mas aun allí tu cólera temían,
Pues de tu ardiente cráter arrojadas,
Y en vapor transformadas,
Vencer tu resistencia no podían.
Pero Jehová contuvo tus furores,
Y sobre tu cabeza
Con inmortal, divina fortaleza
Aglomeró las ondas espumosas.
Viéndote ya vencido
Por el mar protegido de los cielos,
En tu seno más hondo y escondido
Los fuegos inextintos ocultaste,
Con que tu claro imperio recobraste
Pasados los furores del diluvio.
En tanto de tus senos anegados
Un negro vapor sube,
Que alzando al éter columnosa nube,
Al universo anuncia
Los estragos del húmedo elemento,
De Jehová la venganza y la alta gloria,
Su tan fácil victoria,
Y tu debilidad y abatimiento.
Después de la catástrofe horrorosa
Luengos siglos pasaste sosegado,
Temido y venerado
De la insigne Tlaxcala belicosa.
Jamás humana planta
Las nieves de tu cima profanara.
Mas ¿qué no pudo hacer entre los hombres
la ansia fatal de eternizar sus nombres?
Mira tu faz el español osado,
Y temerario intenta
Penetrar tus misterios escondidos.
El intrépido Ordaz se te presenta,
Y a tu nevada cúspide se arroja.
En vano con bramidos
Le quisiste arredrar; entonce airado
Ostentas tu poder. Con mano fuerte
Procuras de tu espalda sacudirle,
Y haciéndole temer próxima muerte,
Por los aires despides
Mil y mil trozos de tu duro hielo,
Y amenazas con llamas abrasarle,
Y le encubres el cielo
Y la lejana tierra
Con pómez y volcánica ceniza
Que a fuer de lluvia bajo sí le entierra.
Mas él, siempre animoso,
Ve tu furor con ánimo sereno:
Holla tu nieve, y desde tu ancha boca
Mira con ansia tu hervoroso seno.
Mil victorias y mil doquier lograba
El español ejército valiente,
Pero ya finalmente
La pólvora fulmínea les faltaba.
Y su impávido jefe fabricarla
Con el azufre de tu seno quiere.
Hablara así a sus huestes el grande hombre:
“Eterno loor a aquel que se atreviere
A acometer empresa de tal nombre”.
Así dice, y Montaño valeroso,
La voz de honor oyendo que le anima,
Baja a tu ardiente sima,
Y tus frutos te arranca victorioso.
¿Con fuerza te estremeces? ¡ah! yo creo
Que a cólera mi labio te provoca.
De tu anchurosa boca
Humo y sulfúrea llama salir veo.
¿Qué? ¿me quieres decir fiero y airado
Que sólo he numerado
Los terribles ultrajes que has sufrido?
Basta, basta, oh volcán; ya temeroso
El torpe labio sello;
Pero escucha mis súplicas piadoso:
No quieras despiadado
Ser más temido siempre que admirado.
Jamás enorme piedra
De tus senos lanzada
Llene de espanto al labrador vecino;
Jamás lleve tu lava su camino
A su fértil hacienda,
Ni derribes su rústica vivienda
Con tus fuertes y horribles convulsiones;
Que el inextinto fuego
Que en tu seno se guarda
Para siempre jamás quede en sosiego.