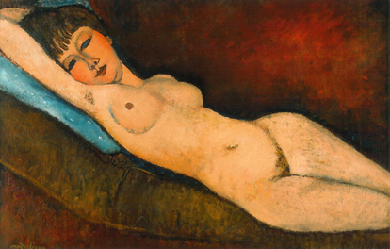Poema n 100
La primera vez que la vi un alba de luz proyectaba su silueta.
No sabía si era un ángel de alas blancas o una princesa persa.
La impalpable niebla me cubría la visión, un exquisito vertigo sucumbía en mi cabeza y mi labio enamorado derramaba tibias lágrimas por mi comisura.
Desde ese momento me perdí, me perdí como un turista se pierde en el Louvre, su alma era arte al óleo y mi corazón un noble renacentista.
Yo la esperaba como un perro espera a su dueño en la puerta del mercado y desde allí podía oliscar su perfume de pasión.
Era una rosa de luminosos pétalos y sería capaz de soportar que sus espinas se clavaran en mi piel.
El crepúsculo nos observaba desde el horizonte, y así fue, me hundió sus espinas en mi espalda, pego sus pétalos en mi pecho y me impregno su aroma de primavera.
Su ropa le quedaba genial cuando se la quitó y nos hundimos en el murmullo incesante del arroyo.
Su gracia le sobraba y el suspiro de su tibia brisa deleitaba mis oídos hasta despertar a las dormidas palomas de los cipreses.
Nunca olvidaré sus mojadas pestañas, su corto pelo flotando, ni sus pequeños senos bañándose en el remanso del río.
Y algún día, por segunda vez, un alba de luz la traerá de vuelta.