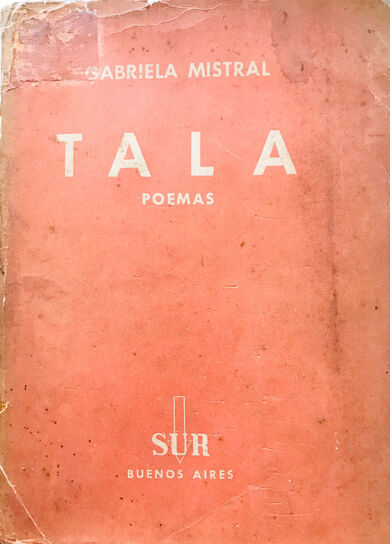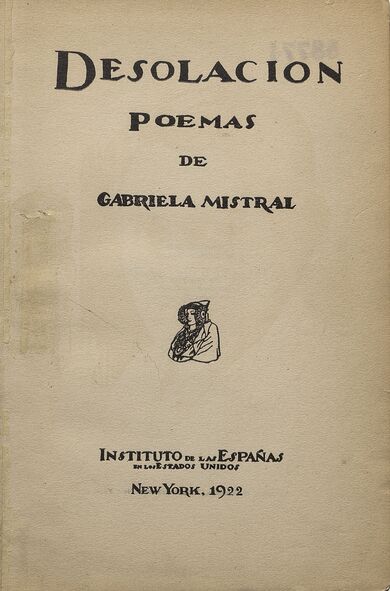La ola muerta: Día
Día, día del encontrarnos,
tiempo llamado Epifanía.
Día tan fuerte que llegó
color tuétano y ardentía,
sin frenesí sobre los pulsos
que eran tumulto y agonía,
tan tranquilo como las leches
de las vacadas con esquilas.
Día nuestro, por qué camino,
bulto sin pies, se allegaría,
que no supimos, que no velamos,
que cosa alguna lo decía,
que no silbamos a los cerros
y él sin pisada se venía.
Parecían todos iguales,
y de pronto maduró un Día.
Era lo mismo que los otros,
como son cañas y son olivas,
y a ninguno de sus hermanos,
como José, se parecía.
Le sonriamos entre los otros.
Tenga talla sobre los días,
como es el buey de grande alzada
y es el carro de las gavillas.
Lo bendigan las estaciones,
Nortes y Sures lo bendigan,
y su padre, el año, lo escoja
y lo haga mástil de la vida.
No es un río ni es un país,
ni es un metal: se llama un Día.
Entre los días de las grúas,
de las jarcias y de las trillas,
entre aparejos y faenas,
nadie lo nombra ni lo mira.
Lo bailemos y lo digamos
por galardón de Quien lo haría,
por gratitud de suelo y aire,
por su regato de agua viva,
antes que caiga como pavesa
y como cal que molerían
y se vuelquen hacia lo Eterno
sus especies de maravilla.
¡Lo cosamos en nuestra carne,
en el pecho y en las rodillas,
y nuestras manos lo repasen,
y nuestros ojos lo distingan,
y nos relumbre por la noche
y nos conforte por el día,
como el cáñamo de las velas
y las puntadas de las heridas!