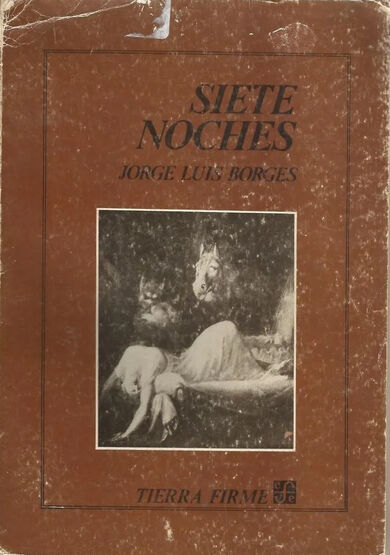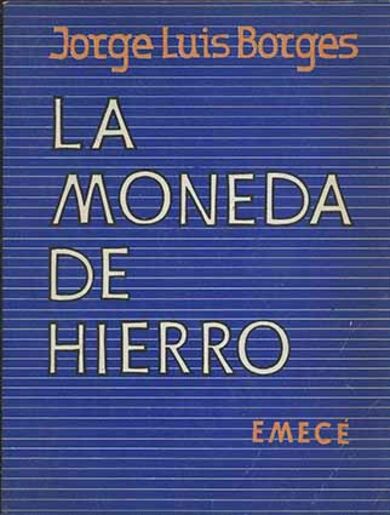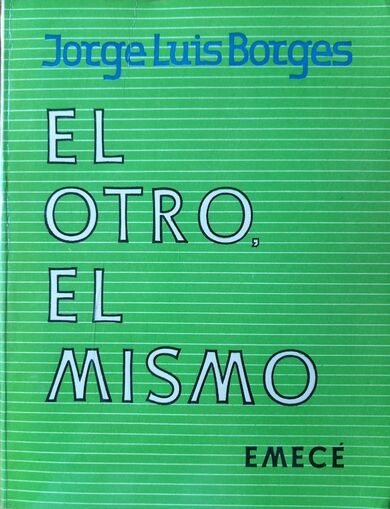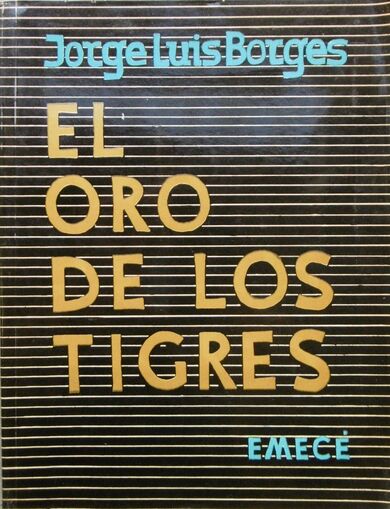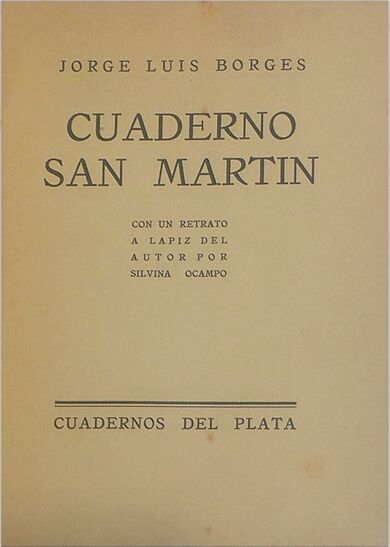La ceguera
Señoras, señores:
En el decurso de mis muchas, de mis demasiadas conferencias, he observado que se prefiere lo personal a lo general, lo concreto a lo abstracto. Por consiguiente, empezaré refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta, en primer término, porque es ceguera total de un ojo, parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores, todavía puedo descifrar el verde y el azul. Hay un color que no me ha sido infiel, el color amarillo. Recuerdo que de chico (si mi hermana está aquí lo recordará también) me demoraba ante unas jaulas del jardín zoológico de Palermo y eran precisamente la jaula del tigre y la del leopardo. Me demoraba ante el oro y el negro del tigre; aún ahora, el amarillo sigue acompañándome. He escrito un poema que se titula “El oro de los tigres” en que me refiero a esa amistad.
Quiero pasar a un hecho que suele ignorarse y que no sé si es de aplicación general. La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. Hay un verso de Shakespeare que justificaría esa opinión: “Looking on darkness, wich the blind to do see”; “mirando la oscuridad que ven los ciegos”. Si entendemos negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso.Uno de los colores que los ciegos (o en todo caso este ciego) extrañan es el negro; otro, el rojo. “Le rouge et le noir” son los colores que nos faltan. A mí, que tenía la costumbre de dormir en plena oscuridad, me molestó durante mucho tiempo tener que dormir en este mundo de neblina, de neblina verdosa o azulada y vagamente luminosa que es el mundo del ciego. Hubiera querido reclinarme en la oscuridad, apoyarme en la oscuridad. Al rojo lo veo como un vago marrón. El mundo del ciego no es la noche que la gente supone. En todo caso estoy hablando en mi nombre y en nombre de mi padre y de mi abuela, que murieron ciegos; ciegos, sonrientes y valerosos, como yo también espero morir. Se heredan muchas cosas (la ceguera, por ejemplo), pero no se hereda el valor. Sé que fueron valientes.
El ciego vive en un mundo bastante incómodo, un mundo indefinido, del cual emerge algún color: para mí, todavía el amarillo, todavía el azul (salvo que el azul puede ser verde), todavía el verde (salvo que el verde puede ser azul). El blanco ha desaparecido o se confunde con el gris. En cuanto al rojo, ha desaparecido del todo, pero espero alguna vez (estoy siguiendo un tratamiento) mejorar y poder ver ese gran color, ese color que resplandece en la poesía y que tiene tan lindos nombres en muchos idiomas. Pensemos en scharlach, en alemán, en scarlet, en inglés, escarlata en español, écarlate, en francés. Palabras que parecen dignas de ese gran color. En cambio, “amarillo” suena débil en español; yellow en inglés, que se parece tanto a amarillo; creo que en español antiguo era amariello.Yo vivo en ese mundo de colores y quiero contar, ante todo, que si he hablado de mi modesta ceguera personal, lo hice porque no es esa ceguera perfecta en que piensa la gente; y en segundo lugar porque se trata de mí. Mi caso no es especialmente dramático. Es dramático el caso de aquellos que pierden bruscamente la vista: se trata de una fulminación, de un eclipse; pero en el caso mío, ese lento crepúsculo empezó (esa lenta pérdida de la vista) cuando empecé a ver. Se ha extendido desde 1899 sin momentos dramáticos, un lento crepúsculo que duró más de medio siglo.
Para los propósitos de esta conferencia debo buscar un momento patético. Digamos, aquel en que supe que ya había perdido mi vista, mi vista de lector y de escritor. Por qué no fijar la fecha, tan digna de recordación, de 1955. No me refiero a las épicas lluvias de septiembre; me refiero a una circunstancia personal.
He recibido en mi vida muchos inmerecidos honores, pero hay uno que me alegró más que ningún otro: la dirección de la Biblioteca Nacional. Por razones menos literarias que políticas, fui designado por el gobierno de la Revolución Libertadora.Me vi nombrado director de la Biblioteca y volví a aquella casa de la calle México del barrio Monserrat, en el Sur, de la que tenía tantos recuerdos. Jamás había soñado con la posibilidad de ser director de la Biblioteca. Yo tenía recuerdos de otro orden. Iba con mi padre, de noche. Mi padre, que era profesor de psicología, pedía algún libro de Bergson o de William James, que eran sus autores preferidos, o de Gustav Spiller. Yo, demasiado tímido para pedir un libro, buscaba algún volumen de la Enclicopedia Britannica o de las enciclopedias alemanas de Brockhaus o de Meyer. Tomaba un volumen al azar, lo sacaba de los anaqueles laterales, y leía. Recuerdo una noche en que me vi recompensado porque leí tres artículos: sobre los druidas, sobre los drusos y sobre Dryden, un regalo de las letras dr. Otras noches fui menos afortunado. Yo sabía, además, que en esa casa estaba Groussac; hubiera podido conocerlo personalmente, pero yo era entonces, puedo decirlo, muy tímido: casi tan tímido como soy ahora. Entonces creía que la timidez era muy importante y ahora sé que la timidez es uno de los males que uno tiene que tratar de sobrellevar, y que realmente ser muy tímido no es importante, como tantas otras cosas a las que uno les otorga importancia exagerada. Recibí el nombramiento a fines de 1955; me hice cargo, pregunté el número de volúmenes, me dijeron que era un millón. Averigüé después que eran novecientos mil, una cifra más que suficiente. (Quizá novecientos mil parezca más que un millón: novecientos mil; en cambio, un millón se agota en seguida.)
Poco a poco fui comprendiendo la extraña ironía de los hechos. Yo siempre me había imaginado el Paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín, otras pueden pensar en un palacio. Ahí estaba yo. Era, de algún modo, el centro de novecientos mil volúmenes en diversos idiomas. Comprobé que apenas podía descifrar las carátulas y los lomos. Entonces escribí el “Poema de los dones”, que empieza: “Nadie rebaje a lágrima o reproche / Esta declaración de la maestría / De Dios que con magnífica ironía / Me dio a la vez los libros y la noche.” Esos dos dones que se contradicen: los muchos libros y la noche, la incapacidad de leerlos.
Imaginé autor del poema a Groussac, porque Groussac fue también director de la Biblioteca y también ciego. Groussac fue más valiente que yo; guardó silencio. Pero pensé que, sin duda, había instantes en que nuestras vidas coincidían, ya que los dos habíamos llegado a la ceguera y los dos amábamos los libros. Él había honrado a la literatura con libros muy superiores a los míos. Pero, en fin, los dos éramos hombres de letras y recorríamos la Biblioteca de libros vedados. Casi podríamos decir, para nuestros ojos oscuros, de libros en blanco, de libros sin letras. Escribí sobre la ironía de Dios y al fin me pregunté cuál de los dos había escrito ese poema de un yo plural y de una sola sombra.
Ignoraba entonces que hubo otro director de la Biblioteca, José Mármol, que también fue ciego. Aquí aparece el número tres, que cierra las cosas. Dos es una mera coincidencia; tres, una confirmación. Una confirmación de orden ternario, una confirmación divina o teológica. Mármol fue director de la Biblioteca cuando ésta estaba en la calle Venezuela.
Ahora es costumbre hablar mal de Mármol o no hablar de él. Pero debemos recordar que cuando decimos “el tiempo de Rosas” no pensamos en el admirable libro de Ramos Mejía Rosas y su tiempo; pensamos en el tiempo de Rosas que describe esa admirablemente chismosa novela Amalia, de José Mármol. Haber legado la imagen de una época a un país no es escasa gloria; ojalá yo pudiera contar con una parecida. La verdad es que siempre, cuando decimos “el tiempo de Rosas”, estamos pensando en los mazorqueros que describió Mármol, en las tertulias de Palermo, estamos pensando en las conversaciones de uno de los ministros del tirano y de Soler.Tenemos, pues, tres personas que recibieron igual destino. Y la alegría de volver al barrio de Monserrat, en el Sur. Para todos los porteños el Sur es, de un modo secreto, el centro secreto de Buenos Aires. No el otro centro, un poco ostentoso, que mostramos a los turistas (en aquellos tiempos no existia esa publicidad que se llama Barrio de San Telmo). El Sur vendría a ser el modesto centro secreto de Buenos Aires.
Si yo pienso en Buenos Aires, pienso en el Buenos Aires que conocí cuando era chico: de casas bajas, de patios, de zaguanes, de aljibes con una tortuga, de ventanas de reja, y ese Buenos Aires antes era todo Buenos Aires. Ahora sólo se conserva en el barrio Sur; de modo que sentí que volvía al barrio de mis mayores. Cuando comprobé que ahí estaban los libros, que tenía que preguntar a mis amigos el nombre de ellos, recordé una frase de Rudolf Steiner en su libro sobre antroposofía (que fue el nombre que dio a la teosofía). Dijo que cuando algo concluye, debemos pensar que algo comienza. El consejo es saludable, pero es de difícil ejecución, ya que sabemos lo que perdemos, no lo que ganaremos. Tenemos una imagen muy precisa, una imagen a veces desgarrada de lo que hemos perdido, pero ignoramos qué lo puede reemplazar, o suceder.
Tomé una decisión. Me dije: ya que he perdido el querido mundo de las apariencias, debo crear otra cosa: debo crear el futuro, lo que sucede al mundo visible que, de hecho, he perdido. Recordé unos libros que estaban en casa. Yo era profesor de literatura inglesa en nuestra Universidad. ¿Qué podía hacer para enseñar esa casi infinita literatura, esa literatura que sin duda excede el término de la vida de un hombre o de las generaciones? ¿Qué podía hacer en cuatro meses argentinos de fechas patrias y de huelgas?
Hice lo que pude para enseñar el amor a esa literatura y me abstuve, en lo posible, de fechas y de nombres. Vinieron a verme unas alumnas que habían dado examen y lo había aprobado. (Todas las alumnas pasaban conmigo, siempre traté de no aplazar a nadie; en diez años aplacé a tres alumnos que insistieron en ser aplazados.) A las niñas (serían nueve o diez) les dije: “Tengo una idea, ahora que ustedes han pasado y que yo he cumplido con mi deber de profesor. ¿No sería interesante que emprendiéramos el estudio de un idioma y de una literatura que apenas conocemos?” Me preguntaron cuál era ese idioma y cuál esa literatura. “Bueno, naturalmente el idioma inglés y la literatura inglesa. Vamos a empezar a estudiarlos, ahora que estamos libres de la frivolidad de los exámenes; vamos a empezar por los orígenes.”
Recordé que en casa había dos libros que pude recuperar porque los había puesto en el estante más alto, pensando que no iba a precisarlos nunca. Eran el Anglo-Saxon Reader de Sweet y la Crónica anglosajona. Los dos tenían glosario. Y nos reunimos una mañana en la Biblioteca Nacional.Pensé: he perdido el mundo visible pero ahora voy a recuperar otro, el mundo de mis lejanos mayores, aquellas tribus, aquellos hombres que atravesaron a remo los tempestuosos mares del Norte y que desde Dinamarca, desde Alemania y desde los Países Bajos conquistaron a Inglaterra; que se llama Inglaterra por ellos, ya que “Enga-land”, tierra de los anglos, antes se llamaba “tierra de los britanos”, que eran celtas.
Era un sábado por la mañana, nos reunimos en el despacho de Groussac, y empezamos a leer. Hubo una circunstancia que nos alegró y que nos mortificó pero que al mismo tiempo nos llenó de cierta vanidad. Fue el hecho de que los sajones, como los escandinavos, usaban dos letras rúnicas para significar los dos sonidos de la th, el de thing y el de the. Eso confería a la página un aire misterioso. Las hice dibujar en un pizarrón. Bien: nos encontramos con un idioma que nos pareció distinto del inglés, parecido al alemán. Ocurrió lo que siempre ocurre cuando se estudia un idioma. Cada una de las palabras resalta como si estuviera grabada, como si fuera un talismán. Por eso los versos en un idioma extranjero tienen un prestigio que no tienen en el idioma propio, porque se oye, porque se ve cada una de las palabras: pensamos en la belleza, en la fuerza, o simplemente en lo extraño de ellas. Tuvimos buena suerte esa mañana. Descubrimos la frase, “Julio César fue de los romanos el primero que buscó a Inglaterra”. Encontrarnos con los romanos en un texto del Norte, nos conmovió. Recuerden ustedes que no sabíamos nada del idioma, que lo leíamos con lupa, que cada palabra era una suerte de talismán que recobrábamos. Encontramos dos palabras. Con esas dos palabras estuvimos casi ebrios; es verdad que yo era viejo y ellas eran jóvenes (parece que son épocas aptas para la embriaguez). Yo pensaba: “estoy volviendo al idioma que hablaban mis mayores hace cincuenta generaciones; estoy volviendo a ese idioma, estoy recuperándolo. No es la primera vez que lo uso; cuando yo tenía otros nombres, yo hablé este idioma”. Esas dos palabras fueron el nombre de Londres; Lundenburh, Londresburgo, y el nombre de Roma, que nos emocionó más aún, por pensar en la luz de Roma que había caído sobre esas islas boreales perdidas, la Romeburh, la Romaburgo. Creo que salimos a la calle gritando Lundenburh, Romeburh...Así empezó el estudio del anglosajón, al que me llevó la ceguera. Y ahora tengo la memoria llena de versos elegiacos, épicos, anglosajones.
Había reemplazado el mundo visible por el mundo auditivo del idioma anglosajón. Después pasé a ese otro mundo, más rico y posterior, de la literatura escandinava: pasé a las eddas y a las sagas. Luego escribí Antiguas literaturas germánicas, escribí muchos poemas basados en esos temas y sobre todo gocé de esas literaturas. Y ahora tengo en preparación un libro sobre literatura escandinava.No permití que la ceguera me acobardara. Además mi editor me dio una excelente noticia: me dijo que si yo le entregaba treinta poemas por año, él podía publicar un libro. Treinta poemas significan una disciplina, sobre todo cuando uno tiene que dictar cada línea; pero, al mismo tiempo, la suficiente libertad, ya que es imposible que en un año no le ocurran a uno treinta ocasiones de poesía.
La ceguera no ha sido para mí una desdicha total, no se la debe ver de un modo patético. Debe verse como un modo de vida: es uno de los estilos de vida de los hombres.
Ser ciego tiene sus ventajas. Yo le debo a la sombra algunos dones: le debo el anglosajón, mi escaso conocimiento del islendés, el goce de tantas líneas, de tantos versos, de tantos poemas, y de haber escrito otro libro, titulado con cierta falsedad, con cierta jactancia, Elogio de la sombra.Quiero hablar ahora de otros casos, de casos ilustres. Vamos a empezar por ese muy evidente ejemplo de la amistad, de la poesía, de la ceguera; por quien ha sido considerado el más alto de los poetas: Homero. (Sabemos de otro poeta griego ciego, Tamiris, cuya obra se ha perdido, y lo sabemos principalmente por una referencia de Milton, otro ilustre ciego. Tamiris fue vencido en un certamen por las musas, quienes rompieron su lira y le quitaron la vista.)
Existe una hipótesis muy curiosa, que no creo que sea histórica, pero que es intelectualmente agradable, de Oscar Wilde. En general, los escritores tratan de que lo que dicen parezca profundo; Wilde era un hombre profundo que trataba de parecer frivolo. Sin embargo, quería que lo imagináramos como un conversador, quería que pensáramos en él como Platón pensaba de la poesía, “esa cosa liviana, alada y sagrada”. Pues bien, esa cosa liviana, alada y sagrada que fue Oscar Wilde, dijo que la Antigüedad había representado a Homero como un poeta ciego, y que había procedido deliberadamente.
No sabemos sí Homero existió. El hecho de que siete ciudades se disputaran su nombre basta para hacernos dudar de su historicidad. Quizá no hubo un Homero, hubo muchos griegos que ocultamos bajo el nombre de Homero. Las tradiciones son unánimes en mostrarnos un poeta ciego; sin embargo, la poesía de Homero es visual, muchas veces espléndidamente visual; como lo fue, en menor grado desde luego, la poesía de Oscar Wilde.
Wilde se dio cuenta de que su poesía era demasiado visual y quiso curarse de ese defecto: quiso hacer poesía que fuera también auditiva, musical, digamos como la poesía de Tennyson o de Verlaine, a quienes él quería y admiraba tanto. Wilde se dijo: “Los griegos sostuvieron que Homero era ciego para significar que la poesía no debe ser visual, que su deber es ser auditiva”. De ahí el “de la musique avant toute chose” de Verlaine, de ahí el simbolismo contemporáneo de Wilde.Podemos pensar que Homero no existió pero que a los griegos les gustaba imaginarlo ciego para insistir en el hecho de que la poesía es ante todo música, que la poesía es ante todo la lira, y que lo visual puede existir o no existir en un poeta. Yo sé de grandes poetas visuales y sé de grandes poetas que no son visuales: poetas intelectuales, mentales, no hay por qué mencionar nombres.
Pasemos al ejemplo de Milton. La ceguera de Milton fue voluntaria. Supo desde el principio que iba a ser un gran poeta. Esto le ocurrió a otros poetas. Coleridge y De Quincey, antes de haber escrito una sola línea, sabían que su destino sería literario; yo también, si es que puedo mencionarme. Siempre he sentido que mí destino era, ante todo, un destino literario; es decir, que me sucederían muchas cosas malas y algunas cosas buenas. Pero siempre supe que todo eso, a la larga, se convertiría en palabras, sobre todo las cosas malas, ya que la felicidad no necesita ser transmutada: la felicidad es su propio fin.
Volvamos a Milton. Gastó su vista escribiendo folletos en defensa de la ejecución del rey por el Parlamento. Dice Milton que la perdió voluntariamente, defendiendo la libertad; habla de esa noble tarea y no se queja de estar ciego: piensa que ha sacrificado su vista voluntariamente y recuerda su primer deseo, el de ser un poeta. Se ha descubierto en la Universidad de Cambridge un manuscrito en el cual hay muchos temas que Milton se había propuesto, cuando era joven, para la ejecución de un gran poema.
“Quiero legar algo a las generaciones venideras que éstas no dejen caer fácilmente”, declara. Ya había anotado unos diez o quince temas, entre ellos uno que escribió sin saber que lo hacía de modo profético. Ese tema era Sansón. Él no sabía por entonces que su destino sería de algún modo el de Sansón, y que Sansón, así como profetizó a Cristo en el Antiguo Testamento, lo profetizó a él con más precisión. Una vez que se supo ciego, emprendió dos obras históricas: una Historia de Moscovia y una Historia de Inglaterra, que quedaron inconclusas. Y luego el largo poema El Paraíso perdido. Buscó un tema que pudiera interesar a todos los hombres y no solamente a los ingleses. Ese tema fue Adán, nuestro padre común.Pasaba buena parte de su tiempo solo, componía versos y su memoria se había acrecentado. Podía tener cuarenta o cincuenta endecasílabos blancos en la memoria y luego los dictaba a quienes venían a visitarlo. Así compuso el poema. Recordó y pensó en el destino de Sansón, tan parecido al suyo, porque ya Cromwell había muerto y había llegado la hora de la Restauración. Milton fue perseguido y pudo ser condenado a muerte por haber justificado la ejecución del rey. Pero Carlos II—hijo de Carlos I “El Ejecutado”—, cuando le trajeron la lista de los condenados a muerte, tomó la pluma y dijo, no sin nobleza: “Hay algo en mi mano derecha que se niega a firmar una sentencia de muerte”. Milton se salvó, y muchos otros con él.
Escribió entonces el Samson Agonista. Quiso hacer una tragedia griega. La acción ocurre en un día, el último día de Sansón, y Milton pensó en el parecido de los destinos, ya que él, como Sansón, había sido el hombre fuerte finalmente vencido. Estaba ciego. Y escribió aquellos versos que siempre, según Landor, suelen puntuarse mal, y que realmente tendría que ser: “Eyeless, in Gaza, at de mili, with the slaves”: “Ciego, en Gaza (Gaza es una ciudad filistea, una ciudad enemiga), en la noria, con los esclavos”. Es como si las desdichas fueran acumulándose sobre Sansón. Milton tiene un soneto en el que habla de su ceguera. Hay una línea que se ve que está escrita por un ciego. Cuando tiene que describir el mundo, dice: “In this dark world and wide”, “En este mundo oscuro y ancho”, que es precisamente el mundo de los ciegos cuando están solos, porque caminan buscando apoyo con las manos extendidas. Aquí tenemos un ejemplo (mucho más importante que el mío) de un hombre que se sobrepone a la ceguera y que ejecuta su obra: El Paraíso perdido, El Paraíso recuperado, Samson Agonístes, los mejores sonetos que escribió, parte de la Historia de Inglaterra, desde los orígenes hasta la conquista normanda. Todo lo ejecuta siendo ciego y teniendo que dictarlo a gente casual.El bostoniano y aristocrático Prescott fue ayudado por su mujer. Un accidente, cuando era estudiante de Harvard, le hizo perder un ojo y quedar casi ciego del otro. Decidió que su vida estaría dedicada a la literatura. Estudió, aprendió las literaturas de Inglaterra, Francia, Italia, España. La España imperial le hizo dar con su mundo, el que convenía a su rígido rechazo de los días republicanos. De erudito se convirtió en escritor, y a su mujer, que le leía, le dictó las historias de la conquista de México y del Perú, del reinado de los Reyes Católicos y de Felipe II. Fue una tarea feliz, casi impecable, que le demandó más de veinte años.
Hay dos ejemplos que están más cerca de nosotros. Uno ya lo he mencionado, el de Groussac. Groussac ha sido olvidado con injusticia. La gente lo ve ahora como un francés intruso en este país. Se dice que su obra histórica ha caducado, que ahora se dispone de mejor documentación. Pero se olvida que Groussac, como todo escritor, escribió dos obras: una, el tema que se propuso; otra, la manera en que lo ejecutó. Aparte de dejarnos su obra histórica y crítica, Groussac renovó la prosa española. Alfonso Reyes, el mejor prosista de lengua española en cualquier época, me dijo: “Groussac me ha enseñado cómo debe escribirse el español”. Groussac se sobrepuso a su ceguera y dejó algunas de las mejores páginas en prosa que se han escrito en nuestro país. Siempre me place recordarlo.
Recordemos otro ejemplo más famoso que el de Groussac. En James Joyce se da también una obra doble. Tenemos esas dos vastas y por qué no decirlo ilegibles novelas que son Ulises y Finnegans Wake. Pero es la mitad de su obra (que incluye bellos poemas y el admirable Retrato del artista adolescente). La otra mitad y quizá la más rescatable—como se dice ahora—es el hecho de que tomó el casi infinito idioma inglés. Ese idioma que estadísticamente supera a todos los demás y que ofrece tantas posibilidades para el escritor, sobre todo de verbos muy concretos, no fue bastante para él. Joyce, el irlandés, recordó que Dublín había sido fundado por los vikingos daneses. Estudió noruego, le escribió una carta en noruego a Ibsen, y luego estudió griego, latín... Supo todos los idiomas y escribió en un idioma inventado por él, un idioma que es difícilmente comprensible pero que se distingue por una música extraña. Joyce trajo una música nueva al inglés. Y dijo valerosamente (y mendazmente) que “de todas las cosas que me han sucedido creo que la menos importante es la de habermeó quedado ciego”. Ha dejado parte de su vasta obra ejecutada en la sombra: puliendo las frases en su memoria, trabajando a veces una sola frase durante todo un día y luego escribiéndola y corrigiéndola. Todo en medio de la ceguera o de períodos de ceguera. Análogamente, la impotencia de Boileau, de Swift, de Kant, de Ruskin y de George Moore fue un melancólico instrumento para la buena ejecución de su obra; lo mismo cabe afirmar de la perversión, cuyos beneficiarios, ahora, se encargan de que nadie ignore sus nombres. Demócrito de Abdera se arrancó los ojos en un jardín para que el espectáculo de la realidad exterior no lo distrajera; Orígenes se castró.He enumerado suficientes ejemplos; algunos tan ilustres que me da vergüenza haber hablado de mi caso personal; salvo por el hecho de que la gente siempre espera confidencias y yo no tengo por qué negarle las mías. Aunque, desde luego, parece absurdo poner mi nombre junto a los nombres que he tenido ocasión de recordar.
He dicho que la ceguera es un modo de vida, un modo de vida que no es enteramente desdichado. Recordemos aquellos versos del mayor poeta español, fray Luis de León:
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanza, de recelo.
Edgar Allan Poe sabía de memoria esta estrofa.
Para mí, vivir sin odio es fácil, ya que nunca he sentido odio. Pero vivir sin amor creo que es imposible, felizmente imposible para cada uno de nosotros. Sin embargo, el principio “vivir quiero conmigo / gozar quiero del bien que debo al cielo”: si aceptamos que en el bien del cielo puede estar la sombra, entonces, ¿quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo? Según la sentencia socrática, ¿quién puede conocerse más que un ciego?
El escritor vive, la tarea de ser poeta no se cumple en determinado horario. Nadie es poeta de ocho a doce y de dos a seis. Quien es poeta lo es siempre, y se ve asaltado por la poesía continuamente. De igual modo que un pintor, supongo, siente que los colores y las formas están asediándolo. O que un músico siente que el extraño mundo de los sonidos—el mundo más extraño del arte—está siempre buscándolo, que hay melodías y disonancias que lo buscan. Para la tarea del artista, la ceguera no es del todo una desdicha: puede ser un instrumento. Fray Luis de León dedicó una de sus odas más bellas a Francisco Salinas, músico ciego.
Un escritor, o todo hombre, debe pensar que cuanto le ocurre es un instrumento; todas las cosas le han sido dadas para un fin y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte; tiene que aprovecharlo. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes: la humillación, la desdicha, la discordia. Esas cosas nos fueron dadas para que las transmutemos, para que hagamos de la miserable circunstancia de nuestra vida, cosas eternas o que aspiren a serlo.
Si el ciego piensa así, está salvado. La ceguera es un don. Ya he fatigado a ustedes con los dones que me dio: me dio el anglosajón, me dio parcialmente el escandinavo, me dio el conocimiento de una literatura medieval que yo habría ignorado, me dio el haber escrito varios libros, buenos o malos, pero que justifican el momento en que se escribieron. Además, el ciego se siente rodeado por el cariño de todos. La gente siempre siente buena voluntad para un ciego.
Quiero concluir con un verso de Goethe. Mi alemán es deficiente, pero creo poder recuperar sin demasiados errores esas palabras: “Alles Nahe werde fern”, “todo lo cercano se aleja”. Goethe lo escribió refiriéndose al crepúsculo de la tarde. Todo lo cercano se aleja, es verdad. Al atardecer, las cosas más cercanas ya se alejan de nuestros ojos, así como el mundo visible se ha alejado de mis ojos, quizá definitivamente.Goethe pudo referirse no sólo al crepúsculo sino a la vida. Todas las cosas van dejándonos. La vejez tiene que ser la suprema soledad, salvo que la suprema soledad es la muerte. También “todo lo cercano se aleja” se refiere al lento proceso de la ceguera, del cual he querido hablarles esta noche y he querido mostrar que no es una total desventura. Que debe ser un instrumento más entre los muchos, tan extraños, que el destino o el azar nos deparan.