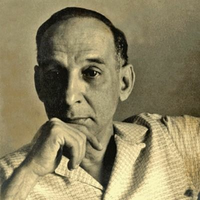El caso Acteón
El señor del sombrero amarillo se me acercó para decirme: "¿Querría usted, acaso, formar parte de la cadena…?" –Y sin transición alguna añadió:–: "Sabe, de la cadena Acteón…" "¿Es posible…?" –le respondí–. "¿Existe, pues, una cadena Acteón…?" “Sí –me contestó fríamente– pero importa mucho precisar las razones, las dos razones del caso Acteón”. Sin poderme contener, abrí los dos primeros botones de su camisa y observé atentamente su pecho. “Sí –dijo él–, las dos razones del caso Acteón. La primera (a su vez extendió su mano derecha y entreabrió mi camisa), la primera es que el mito de Acteón puede darse en cualquier parte”. Yo hundí ligeramente mis uñas del pulgar y del meñique en su carne. “Se ha hablado mucho de Grecia en el caso Acteón –continuó–, pero, créame, (y aquí hundió también él ligeramente sus uñas del pulgar y el meñique en mi carne del pecho), también aquí en Cuba misma o en el Cuzco, o en cualquier otra parte, puede darse con toda propiedad el caso Acteón”. Acentuando un poco más la presión de mis uñas le respondí: “Entonces, su cadena va a tener una importancia enorme”. “Claro –me contestó–, claro que va a tenerla; todo depende de la capacidad del aspirante a la cadena Acteón” (y al decir esto acentuó un tanto más la presión de sus uñas). En seguida añadió, como poseído por un desgarramiento: "Pero creo que usted posee las condiciones requeridas…" Debí lanzar un quejido, levísimo, pero su oído lo había recogido, pues, casi gritando me dijo: “La segunda razón (yo miré sus uñas en mi pecho, pero ya no se veían, circunstancia a la que achaqué más tarde el extraordinario aumento en el volumen de su voz), la segunda razón es que no se sabe, que no se podría marcar, delimitar, señalar, indicar, precisar (y todos estos verbos parecían los poderosos pitazos de una locomotora) dónde termina Acteón y dónde comienzan sus perros”. “Pero –le objeté débilmente– Acteón, entonces, ¿no es una víctima?” “En modo alguno, caballero; en modo alguno”. Lanzaba grandes chorros de saliva sobre mi cara, sobre mi chaqueta. “Tanto podrían los perros ser las víctimas como los victimarios; y en este caso, ya sabe usted lo que también podría ser Acteón”. Entusiasmado por aquella estupenda revelación no pude contenerme y abrí los restantes botones de su camisa y llevé mi otra mano a su pecho. “¡Oh –grité yo ahora–, de qué peso me libra usted! ¡Qué peso quita usted de este pecho!” Y miraba hacia mi pecho, donde, a su vez, él había introducido su mano libre y, acompañando la palabra a la acción, me decía: "Claro, si es tan fácil, si después de comprenderlo es tan sencillo…" Se escuchaba el ruido característico de las manos cuando escarban la tierra. "Es tan sencillo –decía él (y su voz ahora parecía un melisma)–, imagínese la escena: los perros descubren a Acteón…; sí, le descubren como yo he descubierto a usted; Acteón, al verlos se llena de salvaje alegría; los perros empiezan a entristecerse; Acteón puede escapar, más aún, los perros desean ardientemente que Acteón escape; los perros creen que Acteón despedazado llevará la mejor parte; y ¿sabe usted…? (aquí se llenó de un profundo desaliento pero yo le reanimé muy pronto hundiendo mis dos manos en su pecho hasta la altura de mis carpos); ¡gracias, gracias! –me dijo con su hilo de voz–, los perros saben muy precisamente que quedarían en una situación de inferioridad respecto de Acteón; sí (y yo le infundí confianza hundiendo más y más mis uñas en su pecho) sí, en una situación muy desairada y hasta ridícula, si se quiera". "Perdone –dije yo–, perdone que le interrumpa (y mi voz recordaba ahora aquellos pitazos por él emitidos), perdóneme, pero viva usted convencido (todo esto lo decía cubriéndole de una abundante lluvia de saliva) que los perros no pasarán por esa afrenta, por esa ominosa condición que es toda victoria. ¡No, no, en momento alguno, caballero –vociferaba yo–, no quedarán, viva usted tranquilo, viva convencido de ello; se lo aseguro, podría suscribirlo; esos perros serán devorados también… por Acteón!" En este punto no sabría decir quién pronunció la última frase pues, como quiera que acompañábamos la acción a la palabra, nuestras manos iban penetrando regiones más profundas de nuestros pechos respectivos, y como acompañábamos igualmente la palabra a la acción (hubiera sido imposible distinguir entre una y otra voz: mi voz correspondía a su acción; su acción a mi voz) sucedía que nos hacíamos una sola masa, un solo montículo, una sola elevación, una sola cadena sin término.
1944