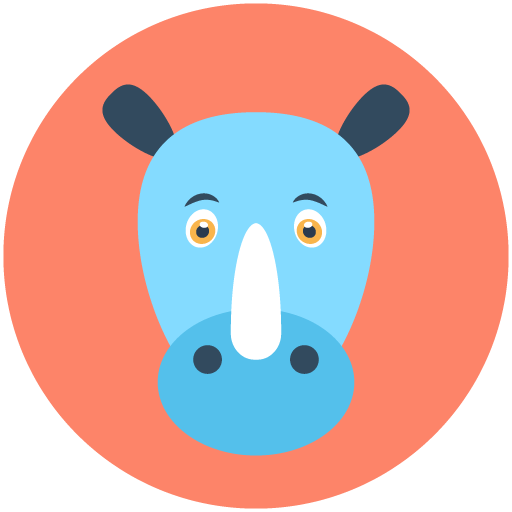Las horas de angustias
(En la enfermedad de mi segundo hijo)
Sin brillo la mirada,
bañado el rostro en palidez de muerte,
casi extinta la vida, casi inerte,
te miró con pavor el alma mía
cuando a otros brazos entregué, aterrada,
tu cuerpo que la fiebre consumía.
En ruego entonces sobre el suelo frío,
y de angustia y dolor desfalleciente,
aguardé de rodillas ¡oh, hijo mío!
que descendiese el celestial rocío,
el agua bautismal, sobre tu frente.
Después, en mi regazo
volví a tomarte, sin concierto, loca,
de cabezal sirviéndote mi brazo,
mientras en fuego vivo
se escapaba el aliento de tu boca;
y allí cerca, con treguas de momentos,
el hombre de la ciencia, pensativo,
espiaba de tu ser los movimientos.
Pasaron intranquilas
horas solemnes de esperanza y duda ;
latiendo el pecho con violencia ruda,
erraban mis pupilas
de uno en otro semblante, sin sosiego,
con delirio cercano a la demencia;
y entre el temor y el ruego
juzgaba, de mi duelo en los enojos,
escrita tu sentencia
hallar de los amigos en los ojos.
¡Oh, terrible ansiedad! ¡Dolor supremo
que nunca a describir alcanzaría!
Al cabo, de esa angustia en el extremo,
reanimando mi pecho en agonía,
con voz sin nombre ahora
que a pintar su expresión habrá que cuadre,
¡salvo! —dijo la ciencia triunfadora
¡salvo! —gritó mi corazón de madre.
¡Salvo, gran Dios! El hijo de mi vida,
tras largo padecer, de angustia lleno,
vástago tierno a quien la luz convida,
salud respira en el materno seno.
Hermoso cual tus ángeles, sonríe
de mi llamado al cariñoso arrullo,
y el alma contemplándole se engríe
de amor feliz y de inocente orgullo.
Por eso la mirada
convierto al cielo, de mi bien testigo,
y, de santa emoción arrebatada,
tu nombre ensalzo y tu poder bendigo.