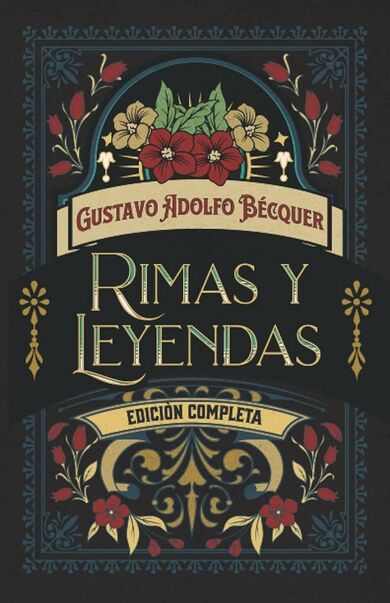I
En Sevilla, y en mitad del camino que se dirige al convento de San Jerónimo desde la puerta de la Macarena, hay, entre otros ventorrillos célebres, uno que, por el lugar en que está colocado y las circunstancias especiales que en él concurren, puede decirse que era, si ya no lo es, el más neto y característico de todos los ventorrillos andaluces.
Figuraos una casita blanca como el ampo de la nieve, con su cubierta de tejas rojizas las unas, verdinegras las otras, entre las cuales crecen un sinfín de jaramagos y matas de reseda. Un cobertizo de madera baña en sombras el dintel de la puerta, a cuyos lados hay dos poyos de ladrillos y argamasa. Empotradas en el muro que rompen varios ventanillos abiertos a capricho para dar luz al interior, y de los cuales unos son más bajos y otros más altos, éste en forma cuadrangular, aquél imitando un ajimez o una claraboya, se ven, de trecho en trecho, algunas estacas y anillas de hierro que sirven para atar las caballerías. Una parra añosísima que retuerce sus negruzcos troncos por entre la armazón de maderas que la sostiene, vistiéndose de pámpanos y hojas verdes y anchas, cubre como un dosel el estrado, el cual lo componen tres bancos de pino, media docena de sillas de enea desvencijadas y hasta seis o siete mesas cojas y hechas de tablas mal unidas. Por uno de los costados de la casa sube una madreselva agarrándose a las grietas de las paredes hasta llegar al tejado, de cuyo alero penden algunas guías que se mecen con el aire, semejando flotantes pabellones de verdura. Al pie del otro corre una cerca de cañizo, señalando los límites de un pequeño jardín, que parece una canastilla de juncos rebosando flores. Las copas de dos corpulentos árboles que se levantan a espaldas del ventorrillo forman el fondo obscuro sobre el cual se destacan sus blancas chimeneas, completando la decoración los vallados de las huertas llenos de pitas y zarzamoras, los retamares que crecen a la orilla del agua, y el Guadalquivir, que se aleja arrastrando con lentitud su torcida corriente por entre aquellas agrestes márgenes hasta llegar al pie del antiguo convento de San Jerónimo, el cual asoma por encima de los espesos olivares que lo rodean y dibuja por obscuro la negra silueta de sus torres sobre un cielo azul transparente.
Imaginaos este paisaje animado por una multitud de figuras, de hombres, mujeres, chiquillos y animales formando grupos a cuál más pintoresco y característico: aquí, el ventero, rechoncho y colorarote, sentado al sol en una silleta baja, deshaciendo entre las manos el tabaco para liar un cigarrillo y con el papel en la boca; allí, un regatón de la Macarena, que canta entornando los ojos y acompañándose con una guitarrilla mientras otros le llevan el compás con las palmas o golpeando las mesas con los vasos; más allá, una turba de muchachas, con su pañuelo de espumilla de mil colores y toda una maceta de claveles en el pelo, que tocan la pandereta, y chillan, y ríen, y hablan a voces en tanto que impulsan como locas el columpio colgado entre dos árboles, y los mozos del ventorrillo que van y vienen con bateas de manzanilla y platos de aceitunas, y las bandas de gentes del pueblo que hormiguean en el camino; dos borrachos que disputan con un majo que requiebra al pasar a una buena moza; un gallo que cacarea esponjándose orgulloso sobre las bardas del corral; un perro que ladra a los chiquillos que le hostigan con palos y piedras; el aceite que hierve y salta en la sartén donde fríen el pescado; el chasquear de los látigos de los caleseros que llegan levantando una nube de polvo; ruido de cantares, de castañuelas, de risas, de voces, de silbidos y de guitarras, y golpes en las mesas, y palmadas, y estallidos de jarros que se rompen, y mil y mil rumores extraños y discordes que forman una alegre algarabía imposible de describir. Figuraos todo esto en una tarde templada y serena, en la tarde de uno de los días más hermosos de Andalucía, donde tan hermosos son siempre, y tendréis una idea del espectáculo que se ofreció a mis ojos la primera vez que, guiado por su farsa, fui a visitar aquel célebre ventorrillo.
De esto ya hace muchos años: diez o doce lo menos. Yo estaba allí como fuera de mi centro natural: comenzando por mi traje y acabando por la asombrada expresión de mi rostro, todo en mi persona disonaba en aquel cuadro de franca y bulliciosa alegría. Pareciome que las gentes, al pasar, volvían la cara a mirarme con el desagrado que se mira a un importuno.
No queriendo llamar la atención ni que mi presenciase hiciese objeto de burlas más o menos embozadas, me senté a un lado de la puerta del ventorrillo, pedí algo de beber, que no bebí, y cuando todos se olvidaron de mi extraña aparición saqué un papel de la cartera de dibujo que llevaba conmigo, afilé un lápiz y comencé a buscar con la vista un tipo característico para copiarlo y conservarlo como un recuerdo de aquella escena y de aquel día.
Desde luego, mis ojos se fijaron en una de las muchachas que formaban alegre corro alrededor del columpio. Era alta, delgada, levemente morena, con unos ojos adormidos, grandes y negros y un pelo más negro que los ojos. Mientras yo hacía el dibujo un grupo de hombres, entre los cuales había uno que rasgueaba la guitarra con mucho aire, entonaban a coro cantares alusivos a las prendas personales, los secretillos de amor, las inclinaciones o las historias de celos y desdenes de las muchachas que se entretenían alrededor del columpio, cantares a los que a su vez respondían éstas con otros no menos graciosos, picantes y ligeros.
La muchacha morena, esbelta y decidora que había escogido por modelo llevaba la voz entre las mujeres y componía las coplas y las decía, acompañada del ruido de las palmas y las risas de sus compañeras, mientras el tocador parecía ser el jefe de los mozos y el que entre todos ellos despuntaba por su gracia y sus desenfadado ingenio.
Por mi parte, no necesité mucho tiempo para conocer que entre ambos existía algún sentimiento de afección que se revelaba en sus cantares, llenos de alusiones transparentes y frases enamoradas.
Cuando terminé mi obra comenzaba a hacerse de noche. Y en la torre de la catedral se habían encendido los dos faroles del retablo de las campanas y sus luces parecías los ojos de fuego de aquel gigante de argamasa y ladrillo que domina toda la ciudad. Los grupos se iban disolviendo poco a poco y perdiéndose a lo largo del camino entre la bruma del crepúsculo, plateada por la luna, que empezaba a dibujarse sobre el fondo violado y obscuro del cielo. Las muchachas se alejaban juntas y cantando, y sus voces argentinas se debilitaban gradualmente hasta confundirse con los otros rumores indistintos y lejanos que temblaban en el aire. Todo acababa a la vez: el día, el bullicio, la animación y la fiesta, y de todo no quedaba sino un eco en el oído y en el alma, como una vibración suavísima, como un dulce sopor parecido al que se experimenta al despertar de un sueño agradable.
Luego que hubieron desaparecido las últimas personas doblé mi dibujo, lo guardé en la cartera, llamé con una palmada al mozo, pagué el pequeño gasto que había hecho y ya me disponía a alejarme cuando sentí que me detenían suavemente por el brazo. Era el muchacho de la guitarra que ya noté antes y que mientras dibujaba me miraba mucho y con cierto aire de curiosidad. Yo no había reparado que, después de concluida la broma, se acercó disimuladamente hasta el sitio en que me encontraba con el objeto de ver qué hacía yo mirando con tanta insistencia a la mujer por quien él parecía interesarse.
—Señorito –me dijo con un acento que él procuró suavizar todo lo posible–, voy a pedirle a usted un favor.
—¡Un favor! –exclamé yo, sin comprender cuáles podrían ser sus pretensiones–. Diga usted; que si está en mi mano es cosa hecha.
—¿Me quiere usted dar esa pintura que ha hecho?
Al oír sus últimas palabras no pude menos de quedarme un rato perplejo; extrañaba, por una parte, la petición, que no dejaba de ser bastante rara, y por otra, el tono, que no podía decirse a punto fijo si era de amenaza o de súplica. El hubo de comprender mi duda y se apresuró en el momento a añadir:
—Se lo pido a usted por la salud de su madre, por la mujer que más quiera en este mundo, si quiere a alguna; pídame usted en cambio todo lo que yo pueda hacer en mi pobreza.
No supe qué contestar para eludir el compromiso. Casi, casi, hubiera preferido que viniese en son de quimera, a trueque de conservar el bosquejo de aquella mujer que tanto me había impresionado; pero sea por sorpresa del momento, sea que yo a nada sé decir que no, ello es que abrí mi cartera, saqué el papel y se lo alargué sin decir una palabra.
Referir las frases de agradecimiento del muchacho, sus exclamaciones al mirar nuevamente el dibujo a la luz del reverbero de la venta, el cuidado con que lo dobló para guardárselo en la faja, los ofrecimientos que me hizo y las alabanzas hiperbólicas con que ponderó la suerte de haber encontrado lo que él llamaba un señorito templao y neto sería tarea dificilísima, por no decir imposible. Sólo diré que como entre unas y otras se había hecho completamente de noche, que quise que no, se empeñó en acompañarme hasta la puerta de la Macarena, y tanto dio en ello que por fin me determiné a que emprendiésemos el camino juntos. El camino es bien corto, pero mientras duró encontró forma de contarme de pe a pa toda la historia de sus amores.
La venta donde se había celebrado la función era de su padre, quien le tenía prometido, para cuando se casase, una huerta que lindaba con la casa y que también le pertenecía. En cuanto a la muchacha objeto de su cariño, que me describió con los más vivos colores y las frases más pintorescas, me dijo que se llamaba Amparo, que se había criado en su casa desde muy pequeñita y se ignoraba quiénes fuesen sus padres. Todo esto y cien otros detalles de más escaso interés me refirió durante el camino.
Cuando llegamos a las puertas de la ciudad me dio un fuerte apretón de manos, tornó a ofrecérseme y se marchó entonando un cantar cuyos ecos se dilataban a lo lejos en el silencio de la noche. Yo permanecí un rato viéndolo ir. Su felicidad parecía contagiosa, y me sentí alegre, con una alegría extraña y sin nombre, con una alegría, por decirlo así, de reflejo.
El siguió cantando a más no poder; uno de sus cantares decía así:
mira qué bonita era:
se parecía a la Virgen
de Consolación de Utrera.
Cuando su voz comenzaba a perderse oí en las ráfagas de la brisa otra delgada y vibrante que sonaba más lejos aún. Era ella, que lo aguardaba impaciente.
Pocos días después abandoné a Sevilla, y pasaron muchos años sin que volviese a ella y olvidé muchas cosas que allí me habían sucedido; pero el recuerdo de tanta y tan ignorada y tranquila felicidad no se me borró nunca de la memoria.
II
Como he dicho, transcurrieron muchos años después que abandoné a Sevilla, sin que olvidase del todo aquella tarde, cuyo recuerdo pasaba algunas veces por mi imaginación como una brisa bienhechora que refresca el ardor de la frente.
Cuando el azar me condujo de nuevo a la gran ciudad que con tanta razón es llamada reina de Andalucía una de las cosas que más llamaron mi atención fue el notable cambio verificado durante mi ausencia. Edificios, manzanas de casas y barrios enteros habían surgido al contacto mágico de la industria y el capital: por todas partes fábricas, jardines, posesiones de recreo, frondosas alamedas; pero, por desgracia, muchas venerables antiguallas habían desaparecido.Visité nuevamente muchos soberbios edificios, llenos de recuerdos históricos y artísticos; torné a vagar y a perderme entre las mil y mil revueltas del curioso barrio de Santa Cruz; extrañé en el curso de mis paseos muchas cosas nuevas que se han levantado no sé cómo; eché de menos muchas cosas viejas que han desaparecido no sé por qué y, por último, me dirigí a la orilla del río. La orilla del río ha sido siempre en Sevilla, el lugar predilecto de mis excursiones.
Después que hube admirado el magnífico panorama que ofrece en el punto por donde une sus opuestas márgenes el puente de hierro; después que hube recorrido con la mirada absorta los mil detalles, palacios y blancos caseríos; después que pasé revista a los innumerables buques surtos en sus aguas, que desplegaban al aire los ligeros gallardetes de mil colores, y oí el confuso hervidero del muelle, donde todo respira actividad y movimiento, remontando con la imaginación la corriente del río, me trasladé hasta San Jerónimo.
Me acordaba de aquel paisaje tranquilo, reposado y luminoso en que la rica vegetación de Andalucía despliega sin aliño sus galas naturales. Como si hubiera ido en un bote corriente arriba, vi desfilar otra vez, con ayuda de la memoria, por un lado la Cartuja con sus arboledas y sus altas y delgadas torres; por otro, el barrio de los Humeros, los antiguos murallones de la ciudad, mitad árabes, mitad romanos; las huertas con sus vallados cubiertos de zarzas y las norias que sombrean algunos árboles aislados y corpulentos, y, por último, San Jerónimo... Al llegar aquí con la imaginación se me representaron con más viveza que nunca los recuerdos que aun conservaba de la famosa venta, y me figuré que asistía de nuevo a aquellas fiestas populares y oía cantar a las muchachas, meciéndose en el columpio, y veía los corrillos de gentes del pueblo vagar por los prados, merendar unos, disputar los otros, reír éstos, bailar aquéllos, y todos agitarse, rebosando juventud, animación y alegría. Allí estaba ella, rodeada de sus hijos, lejos ya del grupo de las mozuelas, que reían y cantaban, y allí estaba él, tranquilo y satisfecho de su felicidad, mirando con ternura, reunidas a su alrededor y felices, a todas las personas que más amaba en el mundo: su mujer, sus hijos, su padre, que estaba entonces como hacía diez años, sentado a la puerta de su venta, liando impasible su cigarro de papel, sin más variación que tener blanca como la nieve la cabeza, que antes era gris.
Un amigo que me acompañaba en el paseo, notando la especie de éxtasis en que estuve abstraído con esas ideas durante algunos minutos me sacudió al fin del brazo; preguntándome:
—¿En qué piensas?
—Pensaba –le contesté– en la Venta de los Gatos, y revolvía aquí, dentro de la imaginación, todos los agradables recuerdos que guardo de una tarde que estuve en San Jerónimo... En este instante concluía una historia que dejé empezada allí y la concluía tan a mi gusto que creo no puede tener otro final que el que yo le he hecho. Y a propósito de la Venta de los Gatos –proseguí, dirigiéndome a mi amigo–, ¿cuándo nos vamos allí una tarde a merendar y a tener un rato de jarana?—¡Un rato de jarana! –exclamó mi interlocutor, con una expresión de asombro que yo no acertaba a explicarme entonces–; ¡un rato de jarana! Pues digo que el sitio es aparente para el caso.
—¿Y por qué no?—le repliqué admirándome a mi vez de sus admiraciones.
—La razón es muy sencilla –me dijo, por último-: porque a cien pasos de la venta han hecho el nuevo cementerio.
Entonces fui yo el que lo miré con ojos asombrados y permanecí algunos instantes en silencio antes de añadir una sola palabra.
Volvimos a la ciudad y pasó aquel día y pasaron algunos otros más sin que yo pudiese desechar del todo la impresión que me había causado una noticia tan inesperada. Por más vueltas que le daba, mi historia de la muchacha morena no tenía ya fin, pues el inventado no podía concebirla, antojándoseme inverosímil un cuadro de felicidad y alegría con un cementerio por fondo.
Una tarde, resuelto a salir de dudas, pretexté una ligera indisposición para no acompañar a mi amigo en nuestros acostumbrados paseos y emprendí solo el camino de la venta. Cuando dejé a mis espaldas la Macarena y su pintoresco arrabal y comencé a cruzar por un estrecho sendero aquel laberinto de huertas ya me parecía advertir algo extraño en cuanto me rodeaba.
Bien fuese que la tarde estaba un poco encapotada, bien que la disposición de mi ánimo me inclinaba a las ideas melancólicas, lo cierto es que sentí frío y tristeza y noté un silencio que me recordaba la completa soledad como el sueño recuerda la muerte.
Anduve un rato sin detenerme, acabé por cruzar las huertas para abreviar la distancia y entré en el camino de San Lázaro, desde donde ya se divisa en lontananza el convento de San Jerónimo.
Tal vez será una ilusión; pero a mí me parece que por el camino que pasan los muertos hasta los árboles y las hierbas toman al cabo un color diferente. Por lo menos allí se me antojó que faltaban tonos calurosos y armónicos, frescura en la arboleda, ambiente en el espacio y luz en el terreno. El paisaje era monótono, las figuras negras y aisladas.
Por aquí un carro que marchaba pausadamente, cubierto de luto, sin levantar polvo, sin chasquidos de látigo, sin algazara, sin movimiento casi; más allá un hombre de mala catadura con un azadón en el hombro, o un sacerdote con su hábito talar y oscuro, o un grupo de ancianos mal vestidos o de aspecto repugnante, con cirios apagados en las manos, que volvían silenciosos, con la cabeza baja y los ojos fijos en la tierra. Yo me creía transportado no sé adónde, pues todo lo que veía me recordaba un paisaje cuyos contornos eran los mismos de siempre, pero cuyos colores se habían borrado, por decirlo así, no quedando de ellos sino una media tinta dudosa. La impresión que experimentaba sólo puede compararse a la que sentimos en esos sueños en que, por un fenómeno inexplicable, las cosas son y no son a la vez, y los sitios en que creemos hallarnos se transforman, en parte, de una manera estrambótica e imposible.
Por último, llegué al ventorrillo; lo recordé más por el rótulo, que aun conservaba escrito con grandes letras en una de sus paredes, que por nada; pues en cuanto al caserío, se me figuró que hasta había cambiado de forma y proporciones. Desde luego puedo asegurar que estaba mucho más ruinoso, abandonado y triste. La sombra del cementerio, que se alzaba en el fondo, parecía extenderse hacia él, envolviéndolo en una oscura proyección como en un sudario. El ventero estaba solo, completamente solo. Conocí que era el mismo de hacía diez años; y lo conocí por no sé qué, pues en este tiempo había envejecido hasta el punto de aparentar un viejo decrépito y moribundo, mientras que cuando lo vi no representaba apenas cincuenta años, y rebosaba salud, satisfacción y vida.
Senteme en una de las desiertas mesas; pedí algo de beber, que me sirvió el ventero, y de una en otra palabra suelta, vinimos al cabo a entrar en una conversación tirada acerca de la historia de amores, cuyo último capítulo ignoraba todavía, a pesar de haber intentado adivinarlo varias veces.
—Todo –me dijo el pobre viejo–, todo parece que se ha conjurado contra nosotros desde la época que usted me recuerda. Ya lo sabe usted: Amparo era la niña de nuestros ojos, se había criado aquí desde que nació, casi era la alegría de la casa; nunca pudo echar de menos el suyo, porque yo la quería como un padre; mi hijo se acostumbró también a quererla desde niño, primero como un hermano, después con un cariño más grande todavía. Ya estaba en vísperas de casarse; yo les había ofrecido lo mejor de mi poca hacienda, pues con el producto de mi tráfico me parecía tener más que suficiente para vivir con desahogo, cuando no sé qué diablo malo tuvo envidia de nuestra felicidad y la deshizo en un momento. Primero comenzó a susurrarse que iban a colocar un cementerio por esta parte de San Jerónimo: unos decían que más acá, otros que más allá; y mientras todos estábamos inquietos y temerosos, temblando de que se realizase este proyecto, una desgracia mayor y más cierta cayó sobre nosotros.
Un día llegaron aquí en un carruaje dos señores. Me hicieron mil y mil preguntas acerca de Amparo, a la cual saqué yo cuando pequeña de la casa de expósitos; me pidieron los envoltorios con que la abandonaron y que yo conservaba, resultando al fin que Amparo era hija de un señor muy rico, el cual trabajó con la justicia para arrancárnosla, y trabajó tanto, que logró conseguirlo. No quiero recordar siquiera el día que se la llevaron. Ella lloraba como una Magdalena; mi hijo quería hacer una locura; yo estaba como atontado, sin comprender lo que me sucedía... ¡Se fue! Es decir, no se fue, porque nos quería mucho para irse; pero se la llevaron, y una maldición cayó sobre esta casa. Mi hijo, después de un arrebato de desesperación espantosa, cayó como en un letargo; yo no sé decir qué me pasó; creí que se me había acabado el mundo.
Mientras esto sucedía, comenzose a levantar el cementerio; la gente huyó de estos contornos, se acabaron las fiestas, los cantares y la música, y se acabó toda la alegría de estos campos, como se había acabado toda la de nuestras almas.
Y Amparo no era más feliz que nosotros: criada aquí al aire libre, entre el bullicio y la animación de la venta, educada para ser dichosa en la pobreza, la sacaron de esta vida y se secó como se secan las flores arrancadas de un huerto para llevarlas a un estrado. Mi hijo hizo esfuerzos increíbles por verla otra vez, para hablarle un momento. Todo fue inútil; su familia no quería. Al cabo la vio, pero la vio muerta. Por aquí paso el entierro. Yo no sabía nada, y no sé por qué me eché a llorar cuando vi el ataúd. El corazón, que es muy leal, me decía a voces:
—Esa es joven como Amparo; como ella, sería también hermosa; ¿quién sabe si será la misma? Y era; mi hijo siguió el entierro, entró en el patio, y al abrirse la caja, dio un grito, cayó sin sentido en tierra, y así me lo trajeron. Después se volvió loco, y loco está.
Cuando el pobre viejo llegaba a este punto de su narración, entraron en la venta dos enterradores, de siniestra figura y aspecto repugnante. Acabada su tarea, venían a echar un trago «a la salud de los muertos», como dijo uno de ellos, acompañando el chiste con una estúpida sonrisa. El ventero se enjugó una lágrima con el dorso de la mano, y fue a servirles.
La noche comenzaba a cerrar, oscura y tristísima. El cielo estaba negro, y el campo lo mismo. De los árboles pendía aún, medio podrida, la soga del columpio agitada por el aire; me pareció la cuerda de una horca, oscilando todavía después de haber descolgado a un reo. Sólo llegaban a mis oídos algunos rumores confusos: el ladrido lejano de los perros de las huertas, el chirrido de una noria, largo, quejumbroso y agudo como un lamento; las palabras sueltas y horribles de los sepultureros, que concertaban en voz baja un robo sacrílego... No sé; en mi memoria no ha quedado, lo mismo de esta escena fantástica de desolación, que de la otra escena de alegría, más que un recuerdo confuso, imposible de reproducir. Lo que me parece escuchar tal como lo escuché entonces es este cantar que entonó una voz plañidera, turbando de repente el silencio de aquellos lugares
ha pasado por aquí;
llevaba una mano fuera,
por ella la conocí.
Era el pobre muchacho, que estaba encerrado en una de las habitaciones de la venta, donde pasaba los días contemplando inmóvil el retrato de su amante sin pronunciar una palabra, sin comer apenas, sin llorar, sin que se abriesen sus labios más que para cantar esa copla tan sencilla y tan tierna, que encierra un poema de dolor que yo aprendí a descifrar entonces.