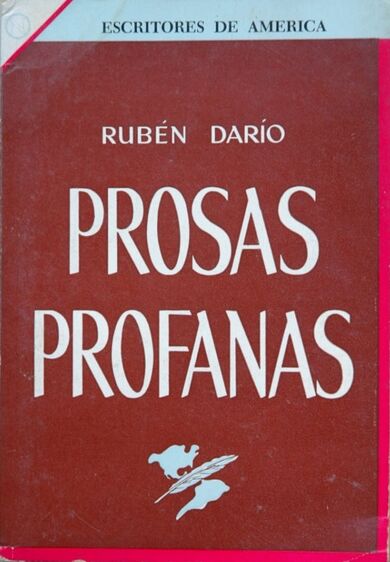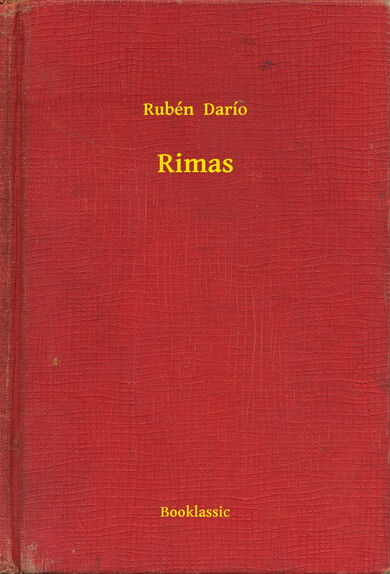A Francisco A. de Icaza.
Cuenta Barbey, en versos que valen bien su prosa
Una hazaña del Cid, fresca como una rosa,
Pura como una perla. No se oyen en la hazaña
Resonar en el viento las trompetas de España,
Ni el azorado moro las tiendas abandona
Al ver al sol el alma de acero de Tizona.
Babieca descansando del huracán guerrero,
Tranquilo pace, mientras el bravo caballero
Sale a gozar del aire de la estación florida.
Ríe la primavera, y el vuelo de vida
Abre lirios y sueños en el jardín del mundo.
Rodrigo de Vivar pasa, meditabundo.
Por una senda en donde, bajo el sol glorioso,
Tendiéndole la mano, le detiene un leproso.
Frente a frente, el soberbio príncipe del estrago
Y la victoria, joven, bello como Santiago,
Y el horror animado, la viviente carroña
Que infecta los suburbios de hedor y de ponzoña.
Y al Cid tiende la mano el siniestro mendigo,
Y su escarcela busca y no encuentra Rodrigo.
—¡Oh, Cid, una limosna!—dice el precito.
—Hermano
Te ofrezco la desnuda limosna de mi mano!—
Dice el Cid; y, quitando su férreo guante, extiende
La diestra al miserable, que llora y que comprende.
Tal es el sucedido que el Condestable escancia
Como un vino precioso en su copa de Francia.
Yo agregaré este sorbo de licor castellano:
Cuando su guantelete hubo vuelto a la mano
El Cid, siguió su rumbo por la primaveral
Senda. Un pájaro daba su nota de cristal
En un árbol. El cielo profundo desleía
Un perfume de gracia en la gloria del día.
Las ermitas lanzaban en el aire sonoro
Su melodiosa lluvia de tórtolas de oro;
El alma de las flores iba por los caminos
A unirse a la piadosa voz de los peregrinos,
Y el gran Rodrigo Díaz de Vivar, satisfecho,
Iba cual si llevase una estrella en el pecho.
Cuando de la campiña, aromada de esencia
Sutil, salió una niña vestida de inocencia,
Una niña que fuera una mujer, de franca
Y angélica pupila, y muy dulce y muy blanca.
Una niña que fuera un hada o que surgiera
Encarnación de la divina primavera.
Y fué al Cid y le dijo: «Alma de amor y fuego,
Por Jimena y por Dios un regalo te entrego,
Esta rosa naciente y este fresco laurel.»
Y el Cid, sobre su yelmo las frescas hojas siente,
En su guante de hierro hay una flor naciente,
Y en lo íntimo del alma como un dulzor de miel.
Inicia sesión para comentar.