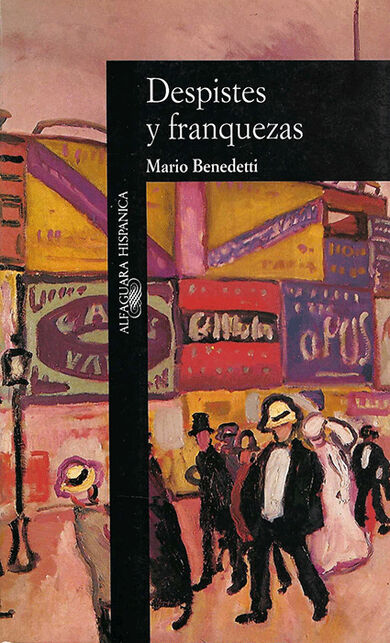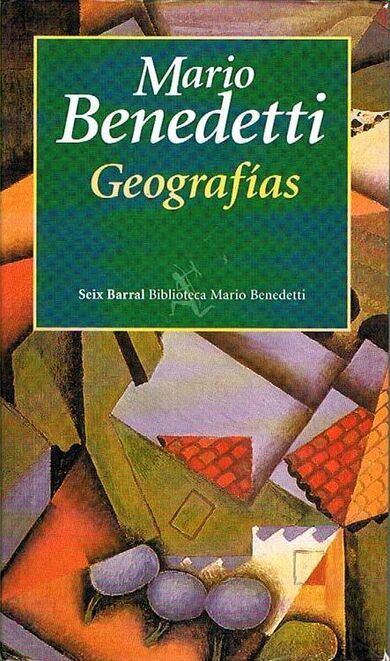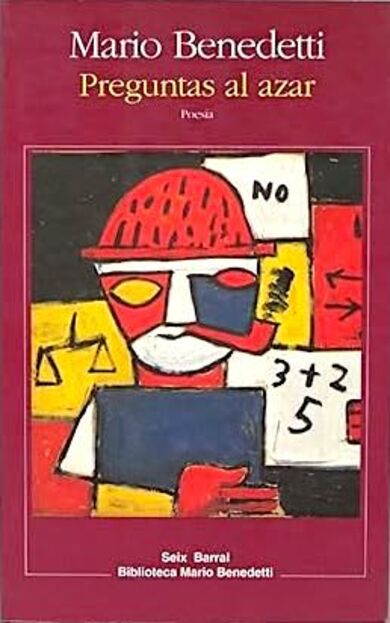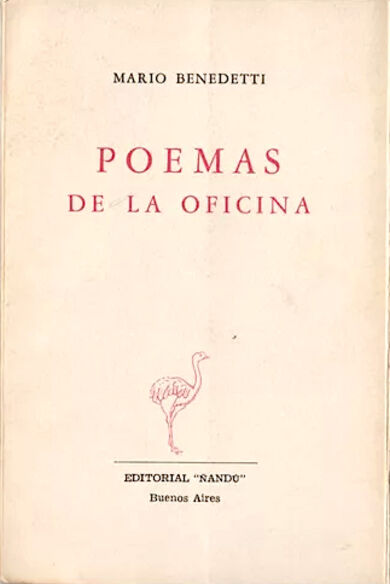Hay tantos prejuicios
Por lo menos habían transcurrido quince años sin que Ignacio supiera nada de Martín o de Alfonso. Nada, de modo directo, claro, ya que indirectamente le habían llegado esporádicas referencias. Así que encontrarlos en el aeropuerto de Carrasco (ellos llegaban de Santiago de Chile; él partía hacia Porto Alegre) fue todo un acontecimiento. Apenas tuvieron diez minutos para reconocerse (a duras penas, debido a la actual barba espesa de Ignacio, la vertiginosa calvicie de Martín, el respetable abdomen de Alfonso), abrazarse, ponerse sumariamente al día (Martín estaba casado por segunda vez, Alfonso había enviudado, Ignacio se mantenía incólume en su soltería), dejar expresa constancia de la triple voluntad de encontrarse cuanto antes e intercambiar rápidamente tarjetas, con teléfonos y domicilios.
Luego, durante el vuelo, Ignacio fue repasando sus recuerdos. Esos dos, y también Javier, hoy catedrático en Ciudad de México, habían constituido su «barra», su clan de inseparables, primero en el colegio de la Sagrada Familia, después en el liceo Elbio Fernández, y poco más. De pronto, casi sin advertirlo, cada uno empezó a seguir su rumbo propio. Javier fue el primero en desaparecer: emigró a México con sus padres y allí había concluido su doctorado y se había casado con una guatemalteca. Ignacio se recibió de escribano. Alfonso había llegado hasta tercero de Medicina pero luego, a la muerte de su padre, se hizo cargo de la estancia en Soriano y sólo bajaba a Montevideo tres o cuatro veces al año. Martín, que parecía tan enclenque en su infancia, se había dedicado al atletismo con bastante éxito (había quedado a sólo dos décimas del récord nacional en los 400 metros llanos) y después, ya metido en el mundo del fútbol, fue preparador físico de algún equipo local y varios del exterior, de modo que viajaba constantemente, con residencias prolongadas en Colombia, Honduras y Chile. Los únicos que se veían con cierta frecuencia eran Martín y Alfonso, ya que tenían algunos negocios en común y era por esa razón que habían ido a Santiago.
Tras su regreso de Brasil, Ignacio dejó pasar un par de días y luego telefoneó a Martín: quedaron en encontrarse los tres en un restaurante del Puerto y allí escribir conjuntamente una postal que mandarían al lejano Javier.
Otra vez los abrazos y las rituales bromas sobre barbas, calvicies y barrigas. Y entre lenguas a la vinagreta y colitas de cuadril, entre un excelente vino chileno y el champán del reencuentro, hubo lugar para el consabido repaso de los recuerdos compartidos, así como para el envite del «¿te acordás de?» y la solidaria réplica «qué plomo, dios mío», o la tierna evocación de aquella estilizada piba de la que todos estuvieron enamorados y que años más tarde se había casado con un secretario de la embajada norteamericana. «Allá ella», murmuró Alfonso con rencorosa nostalgia.
Ya en los postres, Martín se dirigió a Ignacio: «¿A que no te acordás del padre Arnáiz, el implacable de Matemáticas, cuando tuvo la ocurrencia de preguntarnos a los cuatro qué aspirábamos a ser cuando mayores?».
Alfonso acotó: «Recuerdo que Javier dijo que profesor, y lo es. Vos, Martín, dijiste que atleta, y lo fuiste. Yo dije que estanciero, y lo soy. Ya lo ves, Ignacio: fuiste el único que no cumpliste. Qué vergüenza».
«Es cierto», dijo Ignacio con voz ronca. «No cumplí.»
«¿Verdaderamente recordás lo que dijiste entonces?», preguntó Martín.
«Naturalmente. Son cosas que no se olvidan. Antropófago. Dije que quería ser antropófago.»
Los otros soltaron la risa y Alfonso inquirió: «¿Y? ¿Qué pasó?».
Ignacio resopló, incómodo. «Toda una frustración», dijo entre dientes. «Somos una sociedad demasiado provinciana. Hay tantos prejuicios. Tantas inhibiciones.»