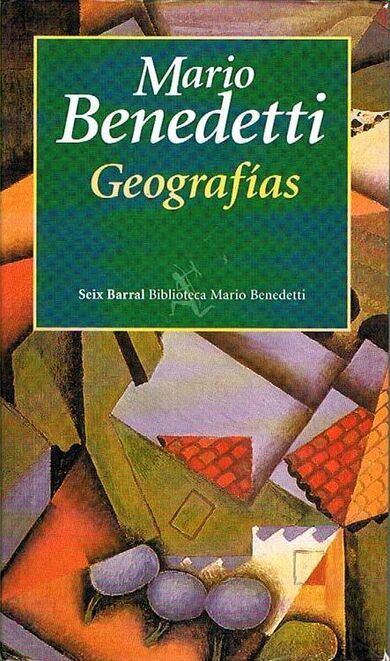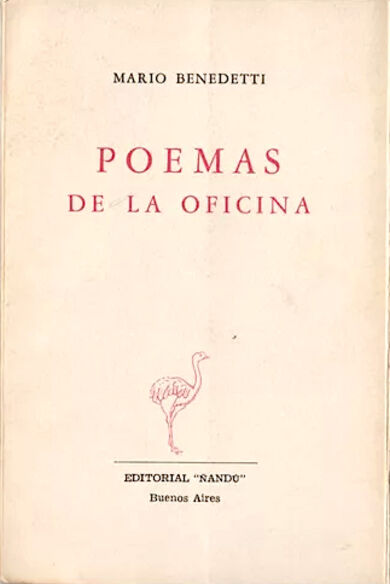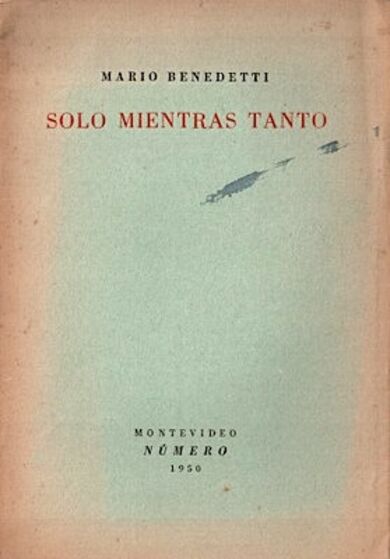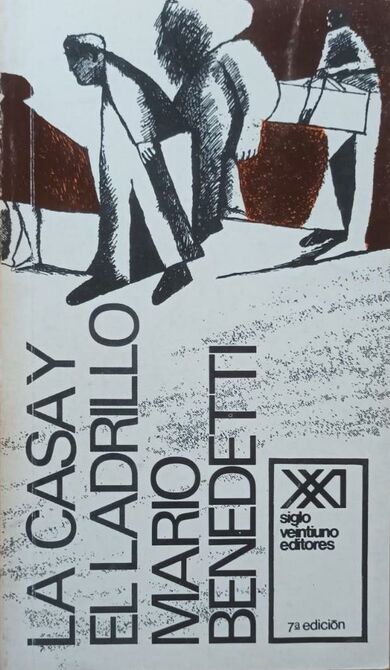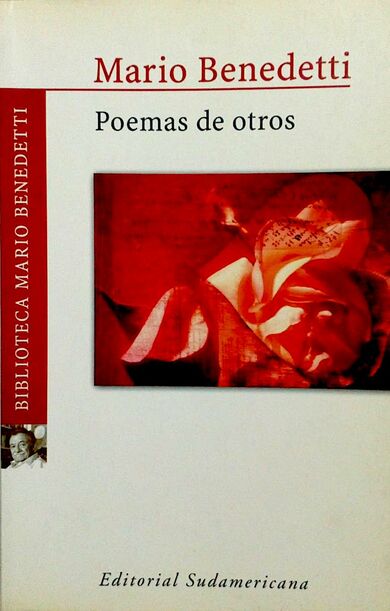Llegaron a Salidas Internacionales de Barajas con el tiempo justo, de modo que tuvieron que situarse de inmediato en la cola de Iberia, vuelo 987 a Buenos Aires. Ninguno de los tres hablaba. La noche anterior habían llegado en auto desde Francia. En realidad, ni a Asdrúbal ni a Rosa les gustaba esta partida, esta separación, pero lo habían resuelto de común acuerdo: Ignacio debía ir a Montevideo. Ahora tenía once años, estaba en Europa desde los cinco, y el riesgo era que se convirtiera en un francés. Nada contra los franceses, pero el botija era uruguayo y enviarlo ahora a Montevideo para que pasara un mes con los cuatro abuelos y se familiarizara con los tíos y primos, y también con las calles y las playas, era una maniobra cuidadosamente planificada, una idea nacida aquella tarde en que Rosa lo había sorprendido contando casi clandestinamente un, deux, trois, quatre, cinq, six, cuando hasta ese momento siempre lo había hecho en español.
—Tené cuidado con esta bolsita roja—dijo por fin Asdrúbal cuando todavía estaban a dos lugares del mostrador—. Aquí están el pasaporte, el pasaje, algunos dólares.
—Y no te preocupes a la llegada—agregó Rosa—. En Ezeiza estarán los abuelos, y a lo mejor el tío Ambrosio. Vendrán especialmente desde Montevideo.
—Y además—dijo Asdrúbal—cuando desciendas del avión una azafata te acompañará hasta dejarte con los abuelos.
Ignacio respondió con monosílabos. Una semana con el mismo estribillo. Ya que debía irse, y él no lo había pedido ni resuelto, lo mejor era arrancar de una buena vez.
—Contale a los abuelos cómo vivimos, cómo es el barrio, cómo son los vecinos—dijo Rosa—. La escuela a la que vas, las buenas notas que tuviste este semestre. Así a los viejos se les cae la baba.
—Sí, mamá.
—Y a Roberto que me conteste enseguida sobre la consulta que le hago.
—Sí, papá.
—Mirá que aquí hace calor y allá en cambio vas a llegar en pleno invierno. Antes del descenso ponete el abrigo.
—Sí, mamá.
Ya estaban junto al mostrador. No había valija a despachar. Todo lo suyo, incluidos los regalos, cabía en un bolsón de mano.
—¿Viaja solo el niño?
—Sí, aquí está todo.
—Bueno, ya es un hombrecito.
El hombrecito enrojeció como un semáforo, tal vez porque la empleada era lindísima y además le estaba dedicando su sonrisa profesional para U.M. (Unaccompanied minor).
—Ya puede ir pasando por el control. Puerta cinco. Buen viaje, Ignacio.
Ignacio se sorprendió de que aquella muchacha ya se hubiera enterado de su nombre.
—La conquistaste—dijo Asdrúbal—. Qué flechazo, che.
Se acercaron lentamente a la entrada para pasajeros. Casi lloriqueando, Rosa le arregló el cuello de la campera, le acomodó el bolsón grande en el hombro derecho, luego lo besó varias veces y le dio un abrazo tan apretado que el cuello se le volvió a torcer. Asdrúbal fue mucho más sobrio pero tenía los ojos brillantes. Él, en cambio, no hizo concesiones.
Asdrúbal y Rosa estuvieron atentos hasta que Ignacio pasó los controles, les hizo varias veces adiós con la mano que le quedaba libre y desapareció con los demás pasajeros en busca de la puerta cinco.
Por su parte Ignacio, cuando ya no los pudo ver, dejó de hacer adiós y respiró con cierto alivio. Éste era su primer despegue. Pero ya en plena independencia sintió un poco de nostalgia de su dependencia, como si le costara habituarse a esta inauguración que le habían impuesto.
En la puerta cinco había una multitud. También allí le preguntaron si viajaba solo, y él, en estado de inexpugnable mudez, fue mostrando el sagrado contenido de la bolsita roja. Se sentó en uno de los pocos asientos que estaban separados del resto, a la espera de la orden de embarque. Al principio le pareció que todos lo miraban, entonces comenzó a mirar a todos y los demás apartaron la vista. Cuando dieron la orden de embarque en tres idiomas, vino una empleada de la empresa, menos linda que la del mostrador, le preguntó si era Ignacio y lo acompañó hasta el avión, siempre sonriendo y dándole palmaditas en el hombro, y allí lo entregó a una de las azafatas.
La gente estaba entrando atropelladamente en el avión y luego se demoraba un siglo acomodando las maletas de mano y los abrigos. Atravesando con pericia esa selva, la azafata lo acompañó hasta la fila 17 y lo situó junto a otro unaccompanied minor, más o menos de su edad.
—Él también viaja solo. A ver si se hacen compañía.
Y la azafata se fue por el pasillo.
—Hola—dijo el que estaba sentado.
—Hola.
Ignacio acomodó el bolsón bajo el asiento, y, recordando el decálogo de Rosa, se abrochó el cinturón de seguridad.
—¿Sos argentino o uruguayo?
—Uruguayo.
—Yo también.
Sólo ahora se dedicó a observarlo. Era robusto y algo pecoso y le faltaba un diente de arriba. Estaba rigurosamente peinado y llevaba una corbatita angosta.
—¿Cómo te llamás?
—Ignacio. ¿Y vos?
—Saúl.
—¿Vas a Buenos Aires?
—Sí, pero después a Montevideo.
—Ah, yo también.
A la derecha de Ignacio estaba el pasillo, pero a la izquierda de Saúl había una señora con anteojos que seguía muy complacida el diálogo incipiente. Al sentirse observados, los muchachos se callaron.
Vino otra azafata distribuyendo diarios, y sin preguntar nada a los chicos, los omitió en el reparto. En compensación, la señora de anteojos escogió dos.
Ignacio pensó que en el bolsón grande habría seguramente algún libro colocado por Rosa por si en el viaje quería leer. Pero prefirió esperar a que el otro mostrara sus propios materiales. No quería hacer el ridículo, exhibiendo lo que su madre entendía por lecturas para niños.
Por otra parte el avión estaba en pleno despegue y eso siempre le había fascinado (éste era por lo menos su cuarto vuelo, aunque el primero en solitario) y a la vez cubierto de pánico. Vio que Saúl se aferraba con ambas manos al cinturón de seguridad y entonces hizo un esfuerzo y aflojó las suyas. Pasaron varios minutos antes de que el avión tomara altura y se serenara. Ignacio siempre esperaba y disfrutaba ese instante. Era un colmo de serenidad. Ni siquiera era comparable a volar. Era más que volar. Era como deslizarse entre las nubes, era acercarse al sol.
La señora se quitó las gafas y los miró con una solicitud tan maternal que ambos sintieron la primera náusea del viaje.
—Niños—dijo con dulzura—. Ahora sí podréis decir que habéis estado en el reino de los cielos.
Parece española, pensó Ignacio. Sonrieron. Saúl además dejó escapar un gruñidito.
—¿Vais a la iglesia, verdad?
—Sí—dijo Saúl.
—No—dijo Ignacio y de inmediato se arrepintió. Se había condenado estúpidamente a escuchar doce horas de catecismo. Pero no. Su negativa tuvo la virtud de que la señora quedara muda. Agraviada, pero muda.
Fue Saúl el que le preguntó, casi en el oído, si era cierto que no iba.
—Claro que es cierto.
—¿Son ateos en tu casa?
—Creo que sí.
Saúl se quedó con la boca abierta, pero enseguida se animó.
—Debe ser divertido no ir a la iglesia.
—¿Por qué?
—No sé. Se me ocurre. No ir es lo contrario de ir. Y además ir es tan aburrido.
—¿Y allí qué hacés?
—¿Cómo qué hago? Me confieso, comulgo. ¿Vos tomaste la primera comunión?
—Creo que no. A lo mejor cuando era chico. No me acuerdo.
—¿Pero no decís que tus padres son ateos?
—Sí, pero tengo una abuela católica.
—¿Dónde está?
—En Montevideo. Pero ahora me va a estar esperando en Ezeiza. ¿A vos te esperan?
—Claro. También vienen a Buenos Aires.
—A mí me van a esperar mis cuatro abuelos.
—Yo sólo tengo tres, porque la vieja de mi viejo murió hace diez años. Seguro que estará mi otra abuela.
—Ah.
—¿Vos vivís en España o en Uruguay?
—En Francia.
—¿Te gusta?
—Bastante.
—¿Más que Uruguay?
—No me acuerdo. Era muy chico cuando vine.
Ignacio tenía ganas de orinar pero todavía estaba encendido el letrero de ajustarse los cinturones. Saúl, en cambio, sin decir palabra se desabrochó el cinturón y se puso de pie, pero antes de que diera dos pasos ya la azafata lo estaba devolviendo a su sitio con un gesto severo. El chico enrojeció. Ante semejante provocación, a Ignacio le aumentaron las ganas de orinar. Pero imposible.
—¿Cuándo se apagará ese podrido letrero?—preguntó Saúl casi llorando.
—Cuando salgamos de las nubes—dijo Ignacio con autoridad.
—¿Y qué de malo tienen las nubes?
—Que el piloto no puede ver por donde va.
Sólo veinte minutos después llegó el permiso para desabrocharse los cinturones. Entonces pudieron por fin levantarse, primero Saúl y luego Ignacio. Éste creyó alarmadísimo que no llegaba a tiempo. Pero llegó. Y hasta se lavó las manos y olió el frasquito de perfume que había junto al lavabo. Era demasiado fuerte. Casi estornudó.
No bien volvieron a sus asientos, llegó la comida. Ignacio tenía hambre pero odiaba comer en los aviones porque siempre se le desparramaba algún durazno en almíbar, y además era incomodísimo cortar la carne en esa posición absurda y con tanta estrechez. Así que sólo se dedicó al jamón y al pan. Que estaba duro. Saúl en cambio dejó limpia la bandeja y no derramó nada. Ignacio se moría de envidia. Al ver el plato de Ignacio casi intocado, la azafata le preguntó si no le había gustado. Dijo cortésmente que le gustaba pero que era demasiado abundante. Sonrisas varias. En venganza tomó café, algo que Rosa le tenía prohibido porque, según ella, lo ponía nervioso y después en la noche tenía pesadillas.
—¿Vos tenés pesadillas?
—Tengo.
—No sé qué me pasa. Sé que las tengo porque mi vieja dice que algunas noches me pongo a gritar.
Fue una suerte que les retiraran las bandejas. Ya estaba cansado de contemplar aquel pedazo de carne medio cruda. La señora le ofreció su quesito a Saúl, que dignamente lo rechazó. A él no se lo ofreció, seguramente porque no iba a misa. O tal vez porque advirtió que él no había comido su quesito propio. De pronto se sintió discriminado, hambriento, abandonado y pletórico de rencor. Sin embargo, no le vinieron ganas de llorar sino de morder, como cuando era mucho más chico y Rosa lo mandaba en penitencia a la cama y él mordía las sábanas hasta rasgarlas. Se lo había contado a Gerard, el número uno de la clase, y éste le explicó que eso que había hecho se llamaba resistencia pasiva, como la de Gandhi.
—¿Vos hacés resistencia pasiva?
—¿Qué es eso?
—Morder las sábanas.
—Puaj. Debe ser asqueroso.
Tenía sueño pero todavía no quería dormir. La señora de anteojos ya estaba desdoblando su manta, pero no acababa nunca con el apronte. Se zangoloteaba hacia un lado y hacia otro con tan poco cuidado que Ignacio temió por la estabilidad del avión.
—Tu familia—preguntó de pronto Saúl—¿por qué se vino a Francia?
—Somos exiliados.
—¿Sí? Qué bueno. Es la primera vez que hablo con un exiliado.
—Bueno, exiliados son mis viejos. Yo vine muy chico, por eso puedo volver.
—¿Y ellos no pueden?
—No.
—¿Es comunista tu viejo?
—No.
—¿En qué trabaja?
—Es profesor.
—Así que no pueden volver.
—No.
—¿Es tupamaro entonces?
—Tampoco.
—Lástima. Me habría gustado conocer a un tupamaro.
—Tengo un tío que a lo mejor es. Creo que también vendrá a Ezeiza. Así conocés por lo menos a uno.
—No estás seguro.
—No. Pero hace como un año oí que el viejo le decía a la vieja: si tu hermano no se hubiera metido a redentor.
—¿Redentor?
—Claro. Frente a mí hablan en clave, pero ya me di cuenta que redentor es tupamaro.
Saúl bostezó y no cerró la boca hasta que Ignacio se contagió del bostezo. Entonces cada uno se acurrucó bajo su manta. El zumbido del avión era tan sereno, tan acogedor, que Ignacio ni siquiera advirtió que los ojos se le iban cerrando.
Horas después, cuando volvió a abrirlos, el pasillo era un corso. La gente se despertaba, hacía cola para el lavabo, y regresaba lavada, peinada y pulida. La señora de al lado aún roncaba con placidez, pero en cambio Saúl ya estaba totalmente despierto e Ignacio se encontró con su mirada.
—Estaba esperando que te despertaras para preguntarte cómo te llamás.
—Ya te dije que Ignacio.
—Sí, pero Ignacio qué.
—Ignacio Ávalos.
—¿Ávalos y qué más?
—Ufa, qué pesado. Ávalos Bustos.
Otra vez las bandejitas. Ahora con menos cosas. Ignacio se propone comer algo esta vez. De lo contrario puede desmayarse. Así que come.
—¿Vos también venís de Francia?
—Sí, estuve tres semanas. ¿En Francia vas al fútbol?
—A veces.
—¿De qué cuadro sos hincha?
—Del Saint Etienne. ¿Y vos?
—De Wanderers.
—Eso allá. Yo digo en Francia.
—De ninguno. Estuve muy poco. Sólo fui a visitar a mi hermana. Vive en París. Hacía como tres años que no la veía.
—Es exiliada.
—No, qué va a ser.
—¿Y te gustó París?
—Algunas cosas sí. Otras no. Mi hermana dice que hay muchos negros.
—¿Y qué hace tu hermana?—preguntó Ignacio.
—Está casada con un médico. Un médico francés.
—Sí, claro. Pero ella ¿qué hace?
—¿Ella? ¿No te digo que está casada con un médico?
Hace eso, nomás. Bueno, a veces mira la tele.
Se llevan las bandejas e Ignacio guarda el sobre con la toallita. Así se ahorra el lavado de cara. Y además es un perfume suave, no hace estornudar.
—¿Te llevás bien con tu tío?
—¿Cuál? Tengo cinco.
—Ese que te va a esperar.
—Ah, tío Ambrosio. Ya ni me acuerdo de su cara. Pero siempre me escribe. Es macanudo.
—¿Estuvo en cana?
—No, hasta ahora se ha escapado. Menos mal. Los revientan ¿sabés?
La señora de los anteojos se despertó por fin. Ignacio la mira y la encuentra más vieja. Mueve la boca como si estuviera masticando, pero no mastica. Qué raro ¿no? Además, está procurando que le calce nuevamente uno de los zapatos que se había quitado, pero aparentemente no puede. Resopla con fuerza, y el aire, caliente y un poco agrio, llega hasta Ignacio. Éste resuelve que es el momento para usar la toallita perfumada.
Saúl ha extraído de su bolsillo un juego electrónico y lo disfruta a solas. De vez en cuando aquella maquinita hace pip pip e Ignacio se da cuenta de que él también está pendiente del ruidito.
De pronto Saúl interrumpe el juego y mira a Ignacio.
—Mi viejo dice que soy un mocoso.
—¿Y no sos?
—Un mocoso de mierda, dice.
—Eso ya es distinto. ¿Y por qué te dice eso?
—No sé. A veces me mira y me llama mocoso de mierda. Le voy a demostrar que no lo soy. ¿Tu viejo te dice cosas así?
—Ésas no. Me dice otras. ¿Y vos cómo te sentís?
—Me quedo mudo. A lo mejor me lo dice con cariño. Eso dice la vieja.
—A lo mejor. ¿Tu viejo vendrá a esperarte?
Fue en ese instante cuando el avión tocó tierra y el sacudón los dejó sin habla. La señora de anteojos emitió un leve estertor.
—Qué bárbaro.
—Medio bruto ¿no?
—Lo hacen a propósito. Para que a los pasajeros les venga el cagazo.
El avión fue rodando lentamente hasta el edificio del aeropuerto. Cuando los motores al fin se silenciaron, Ignacio se acordó del consejo de Asdrúbal y se aferró a la bolsita roja con el pasaporte, el pasaje y los dólares. También se acordó del consejo de Rosa y se puso el abrigo. Saúl ya se había colocado la bufanda. Abrieron la puerta y entró una ráfaga de aire congelante.
—No creo que me esté esperando—dijo Saúl—. Siempre tiene mucho trabajo.
—¡Qué frío!—dijo Ignacio—. ¿Y en qué trabaja?
Saúl estornudó y se sonó la nariz antes de contestar.
—Es coronel.