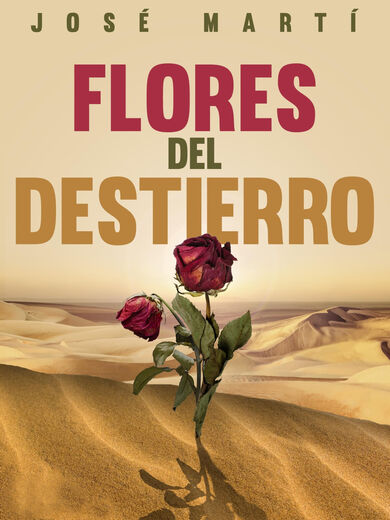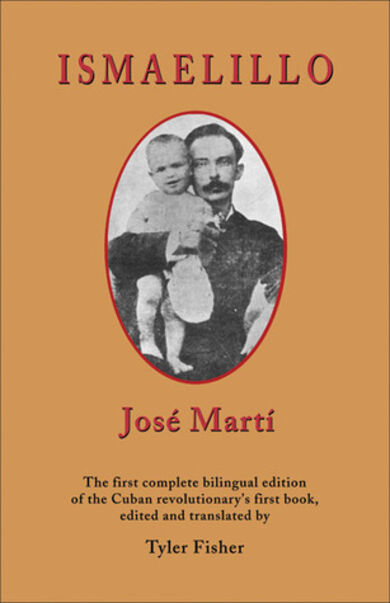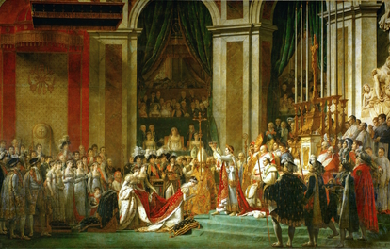Músicos, Poetas y Pintores
El mundo tiene más jóvenes que viejos. La mayoría de la humanidad es de jóvenes y niños. La juventud es la edad del crecimiento y del desarrollo, de la actividad y la viveza, de la imaginación y el ímpetu. Cuando no se ha cuidado del corazón y la mente en los años jóvenes, bien se puede temer que la ancianidad sea desolada y triste. Bien dijo el poeta Southey, que los primeros veinte años de la vida son los que tienen más poder en el carácter del hombre. Cada ser humano lleva en sí un hombre ideal, lo mismo que cada trozo de mármol contiene en bruto una estatua tan bella como la que el griego Praxiteles hizo del dios Apolo. La educación empieza con la vida, y no acaba sino con la muerte. El cuerpo es siempre el mismo, y decae con la edad; la mente cambia sin cesar, y se enriquece y perfecciona con los años. Pero las cualidades esenciales del carácter, lo original y enérgico de cada hombre, se deja ver desde la infancia en un acto, en una idea, en una mirada.
En el mismo hombre suelen ir unidos un corazón pequeño y un talento grande. Pero todo hombre tiene el deber de cultivar su inteligencia, por respeto a sí propio y al mundo. Lo general es que el hombre no logre en la vida un bienestar permanente sino después de muchos años de esperar con paciencia y de ser bueno, sin cansarse nunca. El ser bueno da gusto, y lo hace a uno fuerte y feliz. «La verdad es—dice el norteamericano Emerson—que la verdadera novela del mundo está en la vida del hombre, y no hay fábula ni romance que recree más la imaginación que la historia de un hombre bravo que ha cumplido con su deber.»
Es notable la diferencia de edades en que llegan los hombres a la fuerza del talento. «Hay algunos—dice el inglés Bacon—que maduran mucho antes de la edad y se van como vienen», que es lo mismo que dice en su latín elegante el retórico Quintiliano. Eso se ve en muchos niños precoces, que parecen prodigios de sabiduría en sus primeros años, y quedan oscurecidos en cuanto entran en los años mayores.
Heinecken, el niño de la antigua ciudad de Lubeck, aprendió de memoria casi toda la Biblia cuando tenía dos años; a los tres años, hablaba latín y francés; a los cuatro ya lo tenían estudiando la historia de la iglesia cristiana, y murió a los cinco. De esa pobre criatura puede decirse lo de Bacon: «El carro de Faetón no anduvo más que un día.»
Hay niños que logran salvar la inteligencia de estas exaltaciones de la precocidad, y aumentan en la edad mayor las glorias de su infancia. En los músicos se ve esto con frecuencia, porque la agitación del arte es natural y sana, y el alma que la siente padece más de contenerla que de darle salida. Haendel a los diez años había compuesto un libro de sonatas. Su padre lo quería hacer abogado, y le prohibió tocar un instrumento; pero el niño se procuró a escondidas un clavicordio mudo, y pasaba las noches tocando a oscuras en las teclas sin sonido. El duque de Sajonia Weissenfels logró, a fuerza de ruegos, que el padre permitiera aprender la música a aquel genio perseverante, y a los dieciséis Haendel había puesto en música el Almira. En veintitrés días compuso su gran obra El Mesías, a los cincuenta y siete años, y cuando murió, a los sesenta y siete, todavía estaba escribiendo óperas y oratorios.
Haydn fue casi tan precoz como Haendel, y a los trece años ya había compuesto una misa; pero lo mejor de él, que es la Creación, lo escribió cuando tenía sesenta y cinco. A Sebastián Bach le fue casi tan difícil como a Haendel aprender la primera música, porque su hermano mayor, el organista Cristóbal, tenía celos de él, y le escondió el libro donde estaban las mejores piezas de los maestros del clavicordio. Pero Sebastián encontró el libro en una alacena, se lo llevó a su cuarto, y empezó a copiarlo a deshoras de la noche, a la luz del cielo, que en verano es muy claro, o a la luz de la luna. Su hermano lo descubrió, y tuvo la crueldad de llevarse el libro y la copia, lo que de nada le valió, porque a los dieciocho años ya estaba Sebastián de músico en la corte famosa de Weimar, y no tenía como organista más rival que Haendel.
Pero de todos los niños prodigiosos en el arte de la música, el más célebre es Mozart. No parecía que necesitaba de maestros para aprender. A los cuatro años cuando aún no sabía escribir, ya componía tonadas; a los seis arregló un concierto para piano, y a los doce ya no tenía igual como pianista, y compuso la Finta Semplice, que fue su primera ópera. Aquellos maestros serios no sabían cómo entender a un niño que improvisaba fugas dificilísimas sobre un tema desconocido, y se ponía enseguida a jugar a caballito con el bastón de su padre. El padre anduvo enseñándolo por las principales ciudades de Europa, vestido como un príncipe, con su casaquita color de pulga, sus polainas de terciopelo, sus zapatos de hebilla, y el pelo largo y rizado, atado por detrás como las pelucas. El padre no se cuidaba de la salud del pianista pigmeo, que no era buena, sino de sacar de él cuanto dinero podía. Pero a Mozart lo salvaba su carácter alegre; porque era un maestro en música, pero un niño en todo lo demás. A los catorce años compuso su ópera de Mitrídates, que se representó veinte noches seguidas; a los treinta y seis, en su cama de moribundo, consumido por la agitación de su vida y el trabajo desordenado, compuso el Requiem, que es una de sus obras más perfectas.
El padre de Beethoven quería hacer de él una maravilla, y le enseñó a fuerza de porrazos y penitencias tanta música, que a los trece años el niño tocaba en público y había compuesto tres sonatas. Pero hasta los veintiuno no empezó a producir sus obras sublimes. Weber, que era un muchacho muy travieso, publicó a los doce sus seis primeras fugas, y a los catorce compuso su ópera Las Ninfas del Bosque: la famosísima del Cazador la compuso a los treinta y seis. Mendelessohn aprendió a tocar antes que a hablar, y a los doce años ya había escrito tres cuartetos para piano, violines y contrabajo: dieciséis años cumplía cuando acabó su primera ópera Las Bodas de Camacho; a los dieciocho escribió su sonata en si bemol; antes de los veinte compuso su Sueño de una Noche de Verano; a los veintidós su Sinfonía de Reforma, y no cesó de escribir obras profundas y dificilísimas hasta los treinta y ocho, que murió. Meyerbeer era a los nueve pianista excelente, y a los dieciocho puso en el teatro de Munich su primera pieza La Hija de Jephté; pero hasta los treinta y siete no ganó fama con su Roberto el Diablo.
El inglés Carlyle habla en su Vida del Poeta Schiller de un Daniel Schubart, que era poeta, músico y predicador, y a derechas no era nada. Todo lo hacía por espasmos y se cansaba de todo, de sus estudios, de su pereza y de sus desórdenes. Era hombre de mucha capacidad, notable como músico; como predicador, muy elocuente; y hábil periodista. A los cincuenta y dos años murió, y su mujer e hijo quedaron en la miseria.
Pero Franz Schubert, el niño maravilloso de Viena, vivió de otro modo, aunque no fue mucho más feliz. Tocaba el violín cuando no era más alto que él, lo mismo que el piano y el órgano. Con leer una vez una canción, tenía bastante para ponerla en música exquisita, que parece de sueño y de capricho, y como si fuera un aire de colores. Escribió más de quinientas melodías, a más de óperas, misas, sonatas, sinfonías y cuartetos. Murió pobre a los treinta y un años.
Entre los músicos de Italia se ha visto la misma precocidad. Cimarosa, hijo de un zapatero remendón, era autor a los diecinueve de La Baronesa de Stramba. A los ocho tocaba Paganini en el violín una sonata suya. El padre de Rossini tocaba el trombón en una compañía de cómicos ambulantes, en que la madre iba de cantatriz. A los diez años Rossini iba con su padre de segundo; luego cantó en los coros hasta que se quedó sin voz; y a los veintiún años era el autor famoso de la ópera Tancredo.
Entre los pintores y escultores han sido muchos los que se han revelado en la niñez. El más glorioso de todos es Miguel Ángel. Cuando nació lo mandaron al campo a criarse con la mujer de un picapedrero, por lo que decía él después que había bebido el amor de la escultura con la leche de la madre. En cuanto pudo manejar un lápiz le llenó las paredes al picapedrero de dibujos, y cuando volvió a Florencia, cubría de gigantes y leones el suelo de la casa de su padre. En la escuela no adelantaba mucho con los libros, ni dejaba el lápiz de la mano; y había que ir a sacarlo por fuerza de casa de los pintores. La pintura y la escultura eran entonces, oficios bajos, y el padre, que venía de familia noble, gastó en vano razones y golpes para convencer a su hijo de que no debía ser un miserable cortapiedras. Pero cortapiedras quería ser el hijo, y nada más. Cedió el padre al fin, y lo puso de alumno en el taller del pintor Ghirlandaio, quien halló tan adelantado al aprendiz que convino en pagarle un tanto por mes. Al poco tiempo el aprendiz pintaba mejor que el maestro; pero vio las estatuas de los jardines célebres de Lorenzo de Médicis, y cambió entusiasmado los colores por el cincel. Adelantó con tanta rapidez en la escultura que a los dieciocho años admiraba Florencia su bajorrelieve de la Batalla de los Centauros; a los veinte hizo el Amor Dormido, y poco después su colosal estatua de David. Pintó luego, uno tras otro, sus cuadros terribles y magníficos. Benvenuto Cellini, aquel genio creador en el arte de ornamentar, dice que ningún cuadro de Miguel Ángel vale tanto como el que pintó a los veintinueve años, en que unos soldados de Pisa, sorprendidos en el baño por sus enemigos, salen del agua a arremeter contra ellos.
La precocidad de Rafael fue también asombrosa, aunque su padre no se le oponía, sino le celebraba su pasión por el arte. A los diecisiete años ya era pintor eminente. Cuentan que se llenó de admiración al ver las obras grandiosas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, y que dio en voz alta gracias a Dios por haber nacido en el mismo siglo de aquel genio extraordinario. Rafael pintó su Escuela de Atenas a los veinticinco años y su Transfiguración a los treinta y siete. Estaba acabándola cuando murió, y el pueblo romano llevó la pintura al Panteón, el día de los funerales. Hay quien piensa que La Transfiguración de Rafael, incompleta como está, es el cuadro más bello del mundo.
Leonardo de Vinci sobresalió desde la niñez en las matemáticas, la música y el dibujo. En un cuadro de su maestro Verrocchio pintó un ángel de tanta hermosura que el maestro, desconsolado de verse inferior al discípulo, dejó para siempre su arte. Cuando Leonardo llegó a los años mayores era la admiración del mundo, por su poder como arquitecto e ingeniero, y como músico y pintor. Guercino a los diez años adornó con una virgen de fino dibujo la fachada de su casa. Tintoretto era un discípulo tan aventajado que su maestro Tiziano se enceló de él y lo despidió de su servicio. El desaire le dio ánimo en vez de acobardarlo, y siguió pintando tan de prisa que le decían «el furioso». Canova, el escultor, hizo a los cuatro años un león de un pan de mantequilla. El dinamarqués Thorwaldsen tallaba, a los trece, mascarones para los barcos en el taller de su padre, que era escultor en madera; y a los quince ganó la medalla en Copenhague por su bajorrelieve del Amor en Reposo.
Los poetas también suelen dar pronto muestras de su vocación, sobre todo los de alma inquieta, sensible y apasionada. Dante a los nueve años escribía versos a la niña de ocho años de que habla en su Vida Nueva. A los diez años lamentó Tasso en verso su separación de su madre y hermana, y se comparó al triste Ascanio cuando huía de Troya con su padre Eneas a cuestas; a los treinta y un años puso las últimas octavas a su poema de la Jerusalén, que empezó a los veinticinco.
De diez años andaba Metastasio improvisando por las calles de Roma; y Goldoni, que era muy revoltoso, compuso a los ocho su primera comedia. Muchas veces se escapó Goldoni de la escuela para irse detrás de los cómicos ambulantes. Su familia logró que estudiase leyes, y en pocos años ganó fama de excelente abogado, pero la vocación natural pudo más en él, y dejó la curia para hacerse el poeta famoso de los comediantes.
Alfieri demostró cualidades extraordinarias desde la juventud. De niño era muy endeble, como muchos poetas precoces, y en extremo meditabundo y sensible. A los ocho años se quiso envenenar, en un arrebato de tristeza, con unas yerbas que le parecían de cicuta; pero las yerbas sólo le sirvieron de purgante. Lo encerraron en su cuarto y lo hicieron ir a la iglesia en penitencia, con su gorro de dormir. Cuando vio el mar por primera vez, tuvo deseos misteriosos, y conoció que era poeta. Sus padres ricos no se habían cuidado de educarlo bien, y no pudo poner en palabras las ideas que le hervían en la mente. Estudió, viajó, vivió sin orden, se enamoró con frenesí. Su amada no lo quiso y él resolvió morir, pero un criado le salvó la vida. Se curó, se volvió a enamorar, volvió la novia a desdeñarlo, se encerró en su cuarto, se cortó el pelo de raíz y en su soledad forzosa empezó a escribir versos. Tenía veintiséis años cuando se representó su tragedia Cleopatra: en siete años compuso catorce tragedias.
Cervantes empezó a escribir en verso, y no tenía todo el bigote cuando ya había escrito sus pastorales y canciones a la moda italiana. Wieland, el poeta alemán, leía de corrido a los tres años, a los siete traducía del latín a Cornelio Nepote, y a los dieciséis escribió su primer poema didáctico de El Mundo Perfecto. Klopstock, que desde niño fue impetuoso y apasionado, comenzó a escribir su poema de la Mesíada a los veinte años.
Schiller nació con la pasión por la poesía. Cuentan que un día de tempestad lo encontraron encaramado en un árbol adonde se había subido «para ver de dónde venía el rayo, ¡porque era tan hermoso!» Schiller leyó la Mesíada a los catorce años, y se puso a componer un poema sacro sobre Moisés. De Goethe se dice que antes de cumplir los ocho años escribía en alemán, en francés, en italiano, en latín y en griego, y pensaba tanto en las cosas de la religión que imaginó un gran «Dios de la naturaleza», y le encendía hogares en señal de adoración. Con el mismo afán estudiaba la música y el dibujo, y toda especie de ciencias. El bravo poeta Koerner murió a los veinte años como quería él morir, defendiendo a su patria. Era enfermizo de niño, pero nada contuvo su amor por las ideas nobles que se celebran en los versos. Dos horas antes de morir escribió El Canto de la Espada.
Tomás Moore, el poeta de las Melodías Irlandesas, dice que casi todas las comedias buenas y muchas de las tragedias famosas han sido obras de la juventud. Lope de Vega y Calderón, que son los que más han escrito para el teatro, empezaron muy temprano, uno a los doce años y otro a los trece. Lope cambiaba sus versos con sus condiscípulos por juguetes y láminas, y a los doce años ya había compuesto dramas y comedias. A los dieciocho publicó su poema de la Arcadia, con pastores por héroes. A los veintiséis iba en un barco de la armada española, cuando el asalto a Inglaterra, y en el viaje escribió varios poemas. Pero los centenares de comedias que lo han hecho célebre los escribió después de su vuelta a España, siendo ya sacerdote. Calderón no escribió menos de cuatrocientos dramas. A los trece años compuso su primera obra El Carro del Cielo. A los cincuenta se hizo sacerdote, como Lope, y ya no escribió más que piezas sagradas.
Estos poetas españoles escribieron sus obras principales antes de llegar a los años de la madurez. Entre los poetas de las tierras del Norte la inteligencia anda mucho más despacio. Molière tuvo que educarse por sí mismo; pero a los treinta y un años ya había escrito El Atolondrado. Voltaire a los doce escribía sátiras contra los padres jesuitas del colegio en que se estaba educando: su padre quería que estudiase leyes, y se desesperó cuando supo que el hijo andaba recitando versos entre la gente alegre de París: a los veinte años estaba Voltaire preso en la Bastilla por sus versos burlescos contra el rey vicioso que gobernaba en Francia: en la prisión corrigió su tragedia de Edipo, y comenzó su poema la Henriada.
El alemán Kotzebue fue otro genio dramático precoz. A los siete años escribió una comedia en verso, de una página. Entraba como podía en el teatro de Weimar, y cuando no tenía con qué pagar se escondía detrás del bombo hasta que empezaba la representación. Su mayor gusto era andar con teatros de juguete y mover a los muñecos en la escena. A los dieciocho años se representó su primera tragedia en un teatro de amigos.
Víctor Hugo no tenía más que quince años cuando escribió su tragedia Irtamene. Ganó tres premios seguidos en los juegos florales; a los veinte escribió Bug Jargal, y un año después su novela Han de Islandia, y sus primeras Odas y Baladas. Casi todos los poetas franceses de su tiempo eran muy jóvenes. «En Francia», decía en burla el crítico Moreau, «ya no hay quien respete a un escritor si tiene más de dieciocho años.»
El inglés Congreve escribió a los diecinueve su novela Incógnita, y todas sus comedias antes de los veinticinco. A Sheridan lo llamaba su maestro «burro incorregible»; pero a los veintiséis años había escrito su Escuela del Escándalo. Entre los poetas ingleses de la antigüedad hubo muy pocos precoces. Se sabe poco de Chaucer, Shakespeare y Spencer. El mismo Shakespeare llama «primogénito de su invención» al poema Venus y Adonis, que compuso a los veintiocho años. Milton tendría veintiséis años cuando escribió su Comus. Pero Cowley escribía versos mitológicos a los doce años. Pope «empezó a hablar en versos»: su salud era mísera y su cuerpo deforme, pero por más que le doliera la cabeza, los versos le salían muchos y buenos. El que había de idear La Borricada volvió un día a su casa echado de la escuela por una sátira que escribió contra el maestro. Samuel Johnson dice que Pope escribió su oda a La Soledad a los doce años, y sus Pastorales a los dieciséis: de los veinticinco a los treinta, tradujo la Ilíada. El infeliz Chatterton logró engañar con una maravillosa falsificación literaria a los eruditos más famosos de su tiempo: rebosan genio la oda de Chatterton a la Libertad y su Canto del Bardo. Pero era fiero y arrogante, de carácter descompuesto y defectuoso, y rebelde contra las leyes de la vida. Murió antes de haber comenzado a vivir.
Robert Burns, el poeta escocés, escribía ya a los dieciséis años sus encantadoras canciones montañesas. El irlandés Moore componía a los trece, versos buenos a su Celia famosa. Y a los catorce había empezado a traducir del griego a Anacreonte. En su casa no sabían qué significaban aquellas ninfas, aquellos placeres alados, y aquellas canciones al vino. Moore se libró pronto de estos modelos peligrosos, y alcanzó fama mejor con los versos ricos de su Lalla Rookh y la prosa ejemplar de su Vida de Byron.
Keats, el más grande de los poetas jóvenes de Inglaterra, murió a los veinticuatro años, ya célebre. Pero nadie hubiera podido decir en su niñez que había de ser ilustre por su genio poético aquel estudiantuelo feroz que andaba siempre de peleas y puñetazos. Es verdad que leía sin cesar; aunque no pareció revelársele la vocación hasta que leyó a los dieciséis años la Reina Encantada de Spencer: desde entonces sólo vivió para los versos.
Shelley sí fue precocísimo. Cuando estudiaba en Eton, a los quince años, publicó una novela y dio un banquete a sus amigos con la ganancia de la venta. Era tan original y rebelde que todos le decían «el ateo Shelley», o «el loco Shelley». A los dieciocho publicó su poema de la Reina Mab, a los diecinueve lo echaron del colegio por el atrevimiento con que defendió sus doctrinas religiosas; a los treinta años murió ahogado, con un tomo de versos de Keats en el bolsillo. Maravillosa es la poesía de Shelley por la música del verso, la elegancia de la construcción y la profundidad de las ideas. Era un manojo de nervios siempre vibrantes, y tenía tales ilusiones y rarezas que sus condiscípulos lo tenían por destornillado; pero su inteligencia fue vivísima y sutil, su cuerpo frágil se estremecía con las más delicadas emociones, y sus versos son de incomparable hermosura.
Byron fue otro genio extraordinario y errante de la misma época de Shelley y de Keats. Desde la escuela se le conoció el carácter turbulento y arrebatado. De los libros se cuidaba poco; pero antes de los ocho años ya sufría de penas de hombre. Tenía una pierna más corta que la otra, aunque eso no le quitaba los bríos, y se hizo el dueño de la escuela a fuerza de puños, como Keats: él mismo cuenta que de siete batallas perdía una. Cuando estaba en Cambridge de estudiante, tenía en su casa un oso y varios perros de presa, y cada día contaban de él una historia escandalosa: aquél era sin embargo el niño sensible que a los doce años había celebrado en versos sentidos a una prima suya. Leía con afán todos los libros de literatura, y a los dieciocho años publicó para sus amigos su primer libro de versos: Horas de Ocio. La Revista de Edimburgo habló del libro con desdén, y Byron contestó con su célebre sátira sobre los Poetas Ingleses y los Críticos de Escocia. Cumplía los veinticuatro cuando salió al público el primer canto de su poema Childe Harold. «A los veinticinco años», dice Macaulay, «se vio Byron en la cima de la gloria literaria, con todos los ingleses famosos de la época a sus pies. Byron era ya más célebre que Scott, Wordsworth, y Southey. Apenas hay ejemplo de un ascenso tan rápido a tan vertiginosa eminencia.» Murió a los treinta y siete años, edad fatal para tantos hombres de genio.
Coleridge, escribió a los veinticinco su himno del Amanecer, donde se ven en unión completa la sublimidad y la energía. Bulwer Lytton tenía hecho a los quince su Ismael. A los diecisiete había publicado su primer tomo la poetisa Barrett Browning, que desde los diez escribía en verso y prosa. Robert Browning, su marido, publicó el Paracelso a los veintitrés. A los veinte había escrito Tennyson algunas de las poesías melodiosas que han hecho ilustre su nombre. Se ve, pues, que en el fuego tumultuoso de la juventud han nacido muchas de las obras más nobles de la música, la pintura y la poesía. Suele el genio poético decaer con los años, aunque Goethe dice que con la edad se va haciendo mejor el poeta. Es seguro que si no hubieran muerto tan temprano los poetas precoces, habrían imaginado después obras más perfectas que las de su juventud. La fuerza del genio no se acaba con la juventud.
Pero las dotes especiales que hacen más tarde ilustres a los hombres se revelan casi siempre entre los diecisiete y veintitrés años. Puede irse desarrollando poco a poco el talento poético; pero el que es poeta de veras, siempre lo mostrará de algún modo. Crabbe y Wordsworth, que descubrieron el genio tarde, escribían versos desde la niñez. Crabbe llenó de versos toda una gaveta, cuando estaba de aprendiz de cirujano; y Wordsworth, que era agrio y melancólico de niño, empezó a hacer cuartetas heroicas a los catorce. Shelley dice de Wordsworth que «no tenía más imaginación que un cacharro», lo que no quita que sea Wordsworth un poeta inmortal. No fue precoz como Shelley; pero creció despacio y con firmeza, como un roble, hasta que llegó a su majestuosa altura.
Walter Scott tampoco fue precoz de niño. Su maestro dijo que no tenía cabeza para el griego, y él mismo cuenta que fue de muchacho muy travieso y holgazán; pero gozaba de mucha salud, y era gran amigo de los juegos de su edad. En lo primero en que se le vio el genio fue en su gusto por las baladas antiguas, y en su facilidad extraordinaria para inventar historias. Cuando su padre supo que había estado vagando por el país con su camarada Clark, metiéndose por todas partes, y posando en las casas de los campesinos, le dijo: «¡Dudo mucho, señor, de que sirva Ud. más que para cola de caballo!» De su facilidad para los cuentos, el mismo Scott dice que en las horas de ocio de los inviernos, cuando no tenían modo de estar al aire libre, mantenía muchas horas maravillados con sus narraciones a sus compañeros de escuela, que se peleaban por sentarse cerca del que les decía aquellas historias lindas que no acababan nunca.
Dice Carlyle que en una clase de la escuela de gramática de Edimburgo había dos muchachos: «John, siempre, hecho un brinquillo, correcto y ducal; Walter, siempre desarreglado, borrico y tartamudo. Con el correr de los años, John llegó a ser el Regidor John, de un barrio infeliz, y Walter fue Sir Walter Scott, de todo el universo.» Dice Carlyle, con mucho seso, que la legumbre más precoz y completa es la col. A los treinta años no se podía decir de seguro que Scott tuviera genio para la literatura. A los treinta y uno publicó su primer tomo del Cancionero de Escocia, y no imprimió su novela Waverley hasta los cuarenta y tres, aunque la tenía escrita nueve años antes.