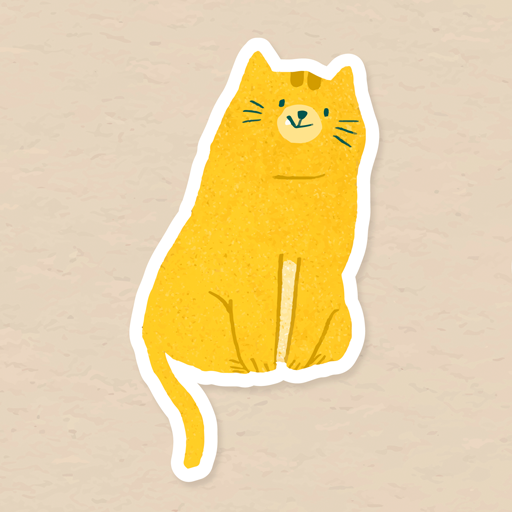Poemas sin nombre
I
Señor, las criaturas que enviaste ya están aquí,
aleteando junto a mi cabeza.
Yo las sujeto por un hilo de sangre y temo que
se rompa el hilo... A pesar de que todavía no las
veo, inmersas como están en la tiniebla, yo creo que
son muchas, y creo también que algunas son hermosas y dignas de vivir.
Pero mira, Señor, que no puedo alimentarlas todas
con esta poca sangre mía; ni quiero ya que se me
mueran, como no quiere la madre perder el hijo
concebido, aunque no lo deseara antes y le sea fruto de fatiga después.
Dame, Señor, una de tus estrellas de nodriza para
estos hijos de menguada madre...
Dame para ellos el vestido de los lirios, ya que no sé tejer...
II
Yo dejo mi palabra en el aire, sin llaves y sin velos.
Porque ella no es un arca de codicia, ni una mujer coqueta que trata de parecer más hermosa de lo que es.
Yo dejo mi palabra en el aire, para que todos la vean, la palpen, la estrujen o la expriman.
Nada hay en ella que no sea yo misma; pero en ceñirla como cilicio y no como manto pudiera estar toda mi ciencia.
III
Sólo clavándose en la sombra, chupando gota a gota el jugo vivo de la sombra, se logra hacer para arriba obra noble y perdurable.
Grato es el aire, grata la luz; pero no se puede ser todo flor...; y el que no ponga el alma de raíz, se seca.
IV
Con mi cuerpo y con mi alma he podido hacer siempre lo que quise.
Mi alma era rebelde y, como los domadores en el circo, tuve que enfrentarme a ella, látigo en mano...
Pero la hice al fin saltar aros de fuego.
Mi cuerpo fue más dócil. En realidad, estaba cansado de aquel trajín de alma y sólo quería que lo libraran de ella.
No acerté a hacerlo; pero ahora, en paz con mi alma y acaso un poco en deuda con mi cuerpo, pienso que rebañé en los dos algunas migajas de Marta y algunas otras de María...
Migajas nada más; pero me bastan para poder decir, cuando me lo pregunten, que he servido al señor.
V
Todas las mañanas hay una rosa que se pudre en la caja de un muerto. Todas las noches hay treinta monedas que compran a Dios.
Tú, que te quejas de la traición cuando te muerde o del fango cuando te salpica... Tú, que quieres amar sin sombra y sin fatiga... ¿Acaso es tu amor más que la rosa o más que Dios?
VI
Vivía – pudo vivir – con una palabra apretada entre los labios.
Murió con la palabra apretada entre los labios.
Echaron tierra sobre la palabra.
Se deshicieron los labios bajo la tierra.
¡Y todavía quedó la palabra apretada no sé donde!
VII
Muchas cosas me dieron en el mundo: sólo es mía la pura soledad.
VIII
De tierra crece la montaña. De paciencia de tierra, pulgada por pulgada, o de crispadura de tierra que empuja hacia arriba el fuego de adentro, o del espasmo doloroso de la tierra joven carne del mundo en los albores de la Creación...
Pero de tierra crece la montaña..., siempre de tierra.
IX
Dichoso tú, que no tienes el amor disperso..., que no tienes que correr detrás del corazón vuelto simiente de todos los surcos, corza de todos los valles, ala de todos los vientos.
Dichoso tú, que puedes encerrar tu amor en sólo un nombre, y decir el color de sus ojos, y medir la altura de su frente, y dormir a sus pies como un fiel perro.
X
Vino de ayer, aún me enturbias los ojos... Pero ¡cómo me siento ya la boca amarga!
XI
De todo cuanto han hecho los hombres, nada amo más que los caminos. Ellos son la lección de humildad útil, de mansedumbre cristiana que nos encarecen los libros de piedad. Los caminos sirven como Marta y están quietos como María: nada tan noble, tan sereno como este tenderse en paz, y largamente..., largamente.
XII
Acaso en esta primavera no florezcan los rosales, pero florecerán en la otra primavera. Acaso en la otra primavera todavía no florezcan los rosales... Pero florecerán en la otra primavera.
XIII
Tú tienes alas y yo no: con tus alas de mariposa juegas en el aire, mientras yo aprendo la tristeza de todos los caminos de la tierra.
XIV
En la casa vacía han florecido rojos los rosales y hecho su nido las golondrinas de alas agudas... ¿Por qué dicen que está vacía?
XV
Hay en ti la fatiga de un ala mucho tiempo tensa.
XVI
–¿Adonde vas cantando?
–A subir por el arco iris...
–Es curvo el arco iris, y cuando lo andes todo, te habrá vuelto a la tierra.
–¿Adonde vas llorando?
–A perderme en el viento.
–Es vano el viento, y cuando haya dado muchas vueltas, te volverá a la tierra.
–¿Adonde vas volando?
–A quemarme en el sol como una mariposa alucinada...
–Es manso el sol, recorre su camino y mañana te volverá a la tierra.
XVII
Hay algo muy sutil y muy hondo en volverse a mirar el camino andado... El camino en donde, sin dejar huella, se dejó la vida entera.
XVIII
La verdad hace la Fe; y algunas veces la Fe hace o arrastra la verdad reacia.
XIX
Las hojas secas..., ¿vuelan o se caen? ¿O es que en todo vuelo la tierra queda esperando, y en toda caída hay un estremecimiento de ala?
XX
No es verdad que haya flores sin perfume. A mí, por lo menos, me huelen bien todas las flores.
XXI
El guijarro es el guijarro, y la estrella es la estrella. Pero cuando yo cojo el guijarro en mi mano y lo aprieto y lo arrojo y lo vuelvo a coger... Cuando yo lo paso y repaso entre mis dedos..., la estrella es la estrella, pero el guijarro es mío... ¡Y lo amo!
XXII
Apasionado y febril como el amor de una mujer fea.
XXIII
Los ojos miran las azules estrellas; los pies, humildemente junto al suelo, sostienen un pedestal a los ojos que miran las azules estrellas.
XXIV
El gajo enhiesto y seco que aún queda del rosal muerto en una lejana primavera no deja abrirse paso a las semillas de ahora, a los nuevos brotes ahogados por el nudo de raíces que la planta perdida, aún clava en lo más hondo de la tierra.
Poco o mucho, no dejes que la muerte ocupe el puesto de la vida. Recobra ya ese espacio de tu huerto, ahora que hay buen sol y lluvia fresca... Que las puntas verdes, que ya asoman, no se enreden otra vez en el esqueleto del viejo rosal, que hace inútil el esfuerzo de la primavera y el calor de la tierra impaciente.
Si no acabas de arrancar el gajo secó, vano será que el sol entibie la savia y pase abril sobre la tierra tuya. Vano será que vengas día a día, como vienes, con tus jarras de agua a regar los nuevos brotes...
–No es mi agua para los nuevos brotes: lo que estoy regando es el gajo seco.
XXV
Y dije a los guijarros:
—Yo sé que vosotros sois las estrellas que se caen.
Entonces los guijarros se encendieron, y por ese instante brillaron—pudieron brillar...—como las estrellas
XXVI
Por su amor conocerás al hombre. El amor es su fruto natural, el más suyo, el más liberado de su ambiente.
El amor es el único fruto que brota, crece y madura en él, con toda la simpleza, la pureza y la gracia de la naranja en el naranjo y de la rosa en el rosal.
Hay hombres sin amor, pero de estos hombres nada se sabe:
nada pueden decir a la inquietud del mundo.
El amor es el fruto del hombre y también su signo; el amor lo marca como un hierro encendido y nos lo deja conocer, distinguir, entresacar...
No conocerás al que pasa por su vestido de palabras brilladoras—lentejuelas de colores...—, ni por la obra de sus manos ni por la obra de su inteligencia, porque todo eso lo da la vida y lo niega... Lo da y lo niega a su capricho—o a su ley—la vida...
Y hay muchos que van derechos porque el aire no sopló sobre ellos, y otros hay que se doblan como se dobla el arco para arrancarle al viento su equilibrio, o para proyectarse de ellos mismos, fuera de ellos—¡en el viento!—, por la trémula, aguda flecha íntima...
La palabra noble es ciertamente un indicio; la obra útil es ya una esperanza. Pero sólo el amor revela—como a un golpe de luz—la hermosura de un alma.
XXVII
Miro siempre al sol que se va porque no sé qué algo mío se lleva.
XXVIII
He dormido al amor en su cuna de niño. Ahora, con un gesto de mujer cansada, entorno las cortinas, me incorporo, busco también dónde dormir yo misma.
XXIX
En cada grano de arena hay un derrumbamiento de montaña.
XXX
Soledad, soledad siempre soñada... Te amo tanto, que temo a veces que Dios me castigue algún día llenándome la vida de ti...
XXXI
Cuando yo era niña, mi madre, siguiendo una tierna tradición entre las festividades religiosas, gustaba de enviarme por el mes de mayo a ofrecer flores a la Virgen María en la vieja iglesia familiar.
Con sus hábiles, firmes, delicadísimos dedos, cosía en pocos minutos un par de alas doradas a aquellos flacos hombros de mis diez años faltos de sal y de sazón, me miraba un instante con su mirada capaz de embellecerme y me decía adiós, rozando apenas las gasas que me envolvían como si fueran nubes fáciles de deshacer.
Tocada con aquel signo seráfico, con aquella seguridad de sus ojos, de pronto desaparecía todo mi encogimiento y mi desgarbo; más erguida que las flores que llevaba en la mano, mejor que atravesar, hendía el atrio con una íntima conciencia de ser digna del servicio de Nuestra Señora, digna de posarme en la luna que tenía a sus plantas, dispuesta a hacerlo, pues en verdad tornábame ligera y me movía como si no tuviera ya los pies en la tierra.
¡Qué hermoso deslumbramiento el que daba a mis ojos transparencias de auroras, a mi sangre levedad de rocío, y otra vez a mis huesos flexibilidad de criatura nonata, no soltada todavía de la mano de Dios!
¡Qué hechizo el de aquellas alas cosidas por mi madre que podían hacerme creer que yo era un ángel auténtico, en la ronda de niñas que llevaban sus ramos a la Virgen, y, como todo un ángel, pasar con pecho florecido de piedades entre las compañeras desprovistas de aquel mi atuendo celestial, y mecerme en el húmedo y estancado aire de la iglesia con la sensación de estar inmersa en un cielo azul, trémulo de atardeceres y de pájaros!
Nadie poseyó entonces en tierras o papeles, libros, arcas o brazos, lo que yo poseí serenamente entre mis alas postizas.
Pude ser el Arcángel San Miguel abatiendo al demonio con su espada; y pude ser San Rafael, capaz de transmutar en viva luz la entraña gélida de un pez. Hasta San Gabriel me prestó su vara de lirios pascuales, y el Avemaría tuvo en mis labios infantiles frescura matinal de Anunciación...
Muchos diciembres han pasado por encima de aquellos luminosos mayos; muchas cosas mías, verdaderamente mías, ganadas con mi sangre y con mi alma, he perdido después.
Pero supe perder con elegancia, y en verdad puedo decir que de nada conservo esa amargura del despojo, esa nostalgia de patria lejana, como la que me queda aún de unas perdidas alas de cartón, que mi madre cosía a mis hombros maravillosamente: zurcidora de vuelos imposibles, hacedora de ángeles y cielos.
XXXII
Ayer quise subir a la montaña, y el cuerpo dijo no.
Hoy quise ver el mar, bajar hasta la rada brilladora, y el cuerpo dijo no.
Estoy desconcertada ante esta resistencia obscura, esta inercia que contrapesa mi voluntad desde no se dónde y me sujeta, me suelda invisibles grillos a los pies.
Hasta ahora anduve todos mis caminos sin darme cuenta de que eran justamente esos pies los que me llevaban, y me llené de todos los paisajes sin fijarme si entraban por mis ojos, o los llevaba ya conmigo ante de que se dibujaran en el horizonte, y alimenté luceros, sueños, almas, sin reparar en que las propias venas se me vaciaban de la sangre prodigada.
Ahora pregúntome qué estrella vendrá a exprimirse gota a gota dentro del corazón exhausto, qué fuente habrá para abrevarlo como animal cansado...
Pregúntome qué haré sobre la tierra con este cuerpo inútil y reacio. Y ligo decir al cuerpo todavía.
—¿Qué haré con esta chispa que se creía sol, con este soplo que se creía viento...?
XXXIII
Apacigüé el dolor por un instante y me he escapado de él como de un lobo dormido.
Pero sé que, cuando despierte, olfateará mis huellas en el aire, sabrá encontrar mi rastro y alcanzarme con su garra hasta donde, cansada, me refugie.
¿Por qué he de ser presa apetecible?
No tengo sangre para apagar su sed de fiera maldecida, ni llevo en mis alforjas más condumio que sueños resonados y ya fríos...
¿Qué camino extravié que no me acuerdo?
¿Qué flores corté jugando que no las veo?
Frente a mí, la gran selva crece espesa.
XXXIV
Como el ratón en la trampa, acabo de caer, sin comprenderlo todavía, en esta extraña trabazón de alambres, en esta imprevista jaula de dolor físico.
Hubo un tiempo en que me tenía por un águila avezada a clavar en el sol las finas garras; y otro en que la delgadez de mis tobillos me hacía pensar en los de la corza inquieta, hecha a todas las fugas.
Pero hoy acabo de descubrir que sólo soy un ratoncillo aterrado en el fondo de un mecanismo artero, una miserable criatura cautiva de un poder terriblemente físico y misterioso, que no suelta ni mata, pero que se interpone entre mi cuerpo y el mundo en que este cuerpo se movía.
Y aún deja el nuevo amo que me engañe, aún deja que yo vea, sin haberse cambiado de sus puestos, el aire, la luz, los horizontes que eran míos y donde ahora huyo sin huir, muerdo sin morder, espero sin saber qué van a hacer conmigo.
XXXVI
He de amoldarme a ti como el río a su cauce, como el mar a su playa, como la espada a su vaina.
He de correr en ti, he de cantar en ti, he de guardarme en ti ya para siempre.
Fuera de ti ha de sobrarme el mundo como le sobra al río el aire, al mar la tierra, a la espada la mesa del convite.
Dentro de ti no ha de faltarme blandura de limo para mi corriente, perfil de viento para mis olas, ceñidura y reposo para mi acero.
Dentro de ti está todo; fuera de ti no hay nada.
Todo lo que eres tú está en su puesto; todo lo que no seas tú me ha de ser vano.
En ti quepo, estoy hecha a tu medida; pero si fuera en mí donde algo falta, me crezco...
Si fuera en mí donde algo sobra, lo corto.
XXXVII
Ayer me bañé en el río. El agua estaba fría y me llenaba el pelo de hilachas de limo y hojas secas.
El agua estaba fría; chocaba contra mi cuerpo y se rompía en dos corrientes trémulas y oscuras.
Y mientras todo el río iba pasando, yo pensaba qué agua podría lavarme en la carne y en el alma la quemadura de un beso que no me toca, de esta sed tuya que no me alcanza.
XXXVIII
Si dices una palabra más, me moriré de tu voz, que ya me está hincando el pecho, que puede traspasarme el pecho como una aguda, larga, exquisita espada.
Si dices una palabra más con esa voz tuya, de acero, de filo y de muerte; con esa voz que es como una cosa tangible que yo podría acariciar, estrujar, morder; si dices una palabra más con esa voz que me pones de punta en el pecho, yo caería atravesada, muerta por una espada invisible, dueña del camino más recto a mi corazón.
XXXIX
Ven, ven ahora, que quizá no sea demasiado tarde todavía.
Ven pronto, que quién sabe si no se ha perdido todo; ven; y si fuera tiempo... ¿Y si la vida quiso esperar un minuto más?...
Ven, por piedad; no escuches al que ha hablado de muerte, no rompas tu cántara vacía, no mires a la sombra que se ha hecho...
Cierra los ojos y corre, corre, a ver si puedes llegar más pronto que la noche.
XL
Para que tú no veas las rosas que haces crecer, cubro mi cuerpo de cenizas... De ceniza parezco toda, yerta y gris a la distancia; pero, aun así, cuando pasas cerca, tiemblo de que me delate el jardín, la sofocada fragancia.
XLI
Todavía puedes poner tu dedo y tapar en cielo...
Todavía.
Todavía, si tú me dices que está claro, yo sonreiré al sol, aunque tenga la noche bien clavada en el alma.
XLII
Si puedes ser feliz con estos ojos míos, con esta boca mía, tuyos son; yo te los doy.
Si te basta esta forma, este calor pequeño, este estar sin estar que soy yo misma, para nadie más habré de defenderlo.
Si puedo contentarte con lo que no me atrevería a ofrecer a rey más alto, bueno es que pruebe a hacer de rey con el poder de dispensar mercedes, de saborear la alegría ajena que se nos ha dado el privilegio de proporcionar.
Es tan poco lo que necesitas para salvarte, que debo aprovechar esta ocasión de ser alguna vez – yo que he perdido tanto – salvadora.
XLIII
Tuve por tanto tiempo que alimentar la soledad con mi sangre, que tengo miedo ahora de encontrarme sin sangre entre tus brazos... O de encontrarte a ti menos en ellos que lo que te encontraba en mi ardorosa y viva soledad.
De tal modo te he fundido en ella y yo contigo, de tal modo le he ido traspasando anhelos, sueños gestos y señales, que tal vez nuestro encuentro sólo sea el de dos nubes en el cielo o dos desconocidos en la tierra.
XLIV
Tú estas muerto. ¿Por qué agitas los brazos ante mí y remueves tu voz por dentro de la ceniza en que se apagó hace tanto tiempo?
Tú estás muerto, te digo que estás muerto, y no puedes volver a poner tu mano sobre mi via.
Nada puedes contra mí, que soy viva; nada contra mi corazón tibio, joven, puro todavía.
Tú estás muerto. Eres una podredumbre que se echa a un lado, que se cubre con tierra, que se limpia con agua de las manos si llega a tocarse. ¡No me toques a mí, que estoy viva, que tengo mi vino que beber y mi rumbo que seguir!...
Nada tienes que ver conmigo. ¡No me agites los brazos por delante, ni me muestres los dientes blancos, alineados todavía, que yo sé que así se les quedan por mucho tiempo a los muertos!...
Tú eres un muerto. ¿No lo comprendes? Y yo llevo el amor en los brazos... ¡Déjame pasar!
XLV
Pasaste por mi corazón como el temblor de luz por la colmada red del pescador.
XLVI
Ni con guirnaldas de rosas deseo sujetarte. No quiero nada tuyo que no brote por propio impulso, como el agua de los manantiales.
No he de poner un dedo sobre ti; me es grato recibirte como un don, no como un fruto de fatigas.
Si he de bajar hasta la entraña de tu tierra a buscar el diamante que he soñado, guarda el diamante tú, que no lo cambio por mis sueños.
De sueños resoñados pude vivir hasta ahora; de diamante ofrecido con desgano, yo no podría vivir un solo día.
XLVII
Entre tú yo yo van quedando pocas diferencias; tú tienes una cansada ternura, y yo tengo un cansancio enternecido.
XLVIII
Tú me hablabas, pero yo no sabía desde dónde. Y sentía tu voz, tu misma voz fluyente y cálida, un poco ronca, a veces, por la emoción que se te apretaba a la garganta... Tú me hablabas, pero yo no sabía desde dónde, ni distinguía tus palabras; sólo percibía tu voz naciendo, como la noche, de todos los puntos del paisaje.
Y tu voz era una ola tibia que me envolvía, poco a poco primero, como blandura de marea alucinada por la luna y arrebatadora después, con sacudidas de tormenta que se infla por el horizonte.
Era tu voz otra vez –¡y cuándo no fue tu voz!– la que yo sentía no sólo ya en mis oídos, sino en la misma carne, como ola de agua, de fuego, como ola espesa que avanzaba creciendo...
Era tu voz, fantasma de mi oído, sabor recóndito y constante de todas las músicas, de todas las palabras, de todas las voces que han sonado en mi vida después de ella; era tu voz, tu misma voz única e inextinguible siempre, que me envolvía, que me cercaba, que me doblegaba el alma reacia, súbitamente estremecida...
Pero yo no sabía desde dónde me hablabas... Era tu voz, sí, tu misma voz de fuego y agua y huracán. Pero yo miraba temblando en torno mío, y sólo veía las desnudas paredes del silencio.
XLIX
Yo guardaré para ti las últimas rosas...
Porque no hayas sembrado, no tengas miedo de encontrar la casa vacía. Porque no la cerraste para la tormenta, no pienses que otros no pondrán su pecho contra el viento.
Ninguno firme como el tuyo, ninguno seguro como el tuyo cuando quiso serlo; pero con el huracán a la puerta, todos sabremos defenderla.
Yo salvaré la casa y el jardín; yo recogeré todo lo que aún es digno de guardarse; menos, quizá, de lo que cabe en el hueco de mis manos...
Pero yo guardaré para ti las últimas rosas, y cuando tú vuelvas y veas la casa sin luz, el jardín devastado, piensa con un poco de emoción que todavía hay rosas para ti.
L
¡Cómo se ha llenado de ti la soledad!
La soledad me huele a ti como si estuvieras dormido en ella, como si esta soledad mía sólo fuera la almohada en que pones la cabeza, la sábana que te envuelve, blanca y tibia...
¡Cómo está llena de ti la soledad, cómo te encuentro, y cómo te amo, y cómo me muero en ti, en ella!
LI
En la lluviosa tarde del otoño vamos al cementerio por el camino de los sauces.
El viento hace volar las verdes cabelleras de los árboles, que a cada sacudida dejan ver la blancura del muro cortando con su tajo el horizonte.
Qué viento tan crudo el de este otoño; qué olor el de la tierra donde llovió toda la noche, el de las piedras húmedas y los jazmines dormidos...
Los muertos deben tener frío...
Pero yo tengo la primavera. ¡Todas las primaveras del mundo en este calorcito de tu mano en mi mano!
LII
Yo tengo un mar de olas tempestuosas. Tú tienes la roca dura que se afinca.
Yo tengo una selva sin sol y sin luna. Tú tienes un hacha afilada.
Yo tengo el oro y el hierro; tengo el secreto de la noche, y tengo la fe y la verdad; lo tengo todo.
Tú tienes la mirada de tus ojos...
LIII
Amado mío, dame la rosa de ayer o la de mañana... ¡Y guarda el resto de la primavera!
LIV
Si pudiera escogerlas libremente entre las más brillantes o las más obscuras; si te fuera dado entresacarlas con mano trémula, como hace ante las piedras preciosas el orfebre encargado de labrar una joya real... Si pudieras pescarlas como estrellas caídas en un pozo, o afilarlas como espadas, o torcerlas como seda... Si pudieras disponer de todas las que existen como trigo de tus mieses, y desgranarlas y molerlas y comerlas, no tendrías todavía la palabra que pueda ya llenarme este silencio.
LV
Todo lo que guardé se me hizo polvo; todo lo que escondí de mis ojos lo escondí, y de mi propia vida.
Nada te he quitado que me haya servido de paz o justificación para todo lo que me quitaba yo misma. Nada te he retenido que no haya pesado como cielo de plomo sobre cada uno de mis días.
No quise beber el vino por no gastarlo, y el vino se me ha agriado en la copa. No es la culpa del vino sino de la mano vacilante.
Me creí invulnerable al fuego de la espera, y apenas me reconozco en estas cenizas, que pronto se llevará el viento.
Perdona tú, defraudador forzado, a la defraudada, que no te destinó a otra cosa. Perdónenme el sol y la tierra y los pájaros del aire y todas las criaturas simples y libres y luminosas.
No fue el mío el pecado primaveral de la cigarra, aquel que se comprende y hasta se ama. Fue el pecado obscuro, silencioso, de la hormiga; fue el pecado de la provisión y de la cueva y del miedo a la embriaguez y a la luz.
Fue olvidar que los lirios que no tejen tienen el más hermoso de los trajes, y tejer ciegamente, sordamente, todo el tiempo que era para cantar y perfumar.
Ese fue el pecado; y así te retuve por cálculo, por cuenta que ni siquiera estuvo bien echada, la porción que era tuya, en la poca y muy repartida dulzura de mi casa. Pecado de hacerme fuerte y dejarte la mano tendida, no con la negación sino con el aplazamiento ara una mañana que no podía ser nunca otra cosa que eso mismo: mañana...
LVI
Eras frágil como la caña ya cascada; débil como la mecha que aún humea.
Por encima de los días, meses, años –y un solo gris infinito– que han pasado sobre tu recuerdo, no me queda de ti más que esa reminiscencia de una cosa doliente, próxima a quebrarse o a perderse, cerca ya, de cualquier manera a su extinción.
No sé qué dulzura te debo, ni qué alegrías o qué tristezas me inspiraste; no reconozco de entre las espigas que ahora siego o dejo caer, cuáles sembraste tú.
Quizá hacías sentir esas cosas tan graves y tan dulces que sólo sugieren los niños enfermos y los pájaros muertos.
Quizá tu presencia evocaba pensamientos de consolación y de cura, y, viéndote, se pensaba en vendas blancas, ungüentos de milagro, almohadas tibias...
Sé que eras débil; tan débil y tan triste, que aún lo eras para el amor. El amor, el amor de los hombres y las mujeres debió parecerme extraño en ti, como una rosa en el fondo de un lago.
Debiste turbarme o enternecerme. Así enternece y turba el tentar con nuestras manos lo que sabemos que ha de irse pronto... Y así te dejé ir, con la turbación obscura, como la ternura sofocada del que brevemente titubea entre el Minuto y la Eternidad.
LVII
No te nombro; pero estás en mí como la música en la garganta del ruiseñor
aunque no esté cantando.
LVIII
Estoy doblada sobre tu recuerdo como la mujer que vi
esta tarde lavando en el río.
Horas y horas de rodillas, doblada por la cintura sobre
este río negro de tu ausencia.
LIX
Te digo que sigas tu camino sin el temor de perderme. Te digo que has de encontrarme cuando vuelvas, aunque tardes mil años.
Pues que eres débil y te empuja la vida, ve donde te lleve. ¿A qué luchar, si lucharías en vano?
Yo seré fuerte por ti. Con tus claudicaciones voy a fabricarme una montaña, y me sentaré en la cumbre a esperarte.
No temas que sienta el miedo de la noche o que el frío me arredre. No hay invierno más frío que mi invierno ni noche más profunda que mi noche... ¡Yo soy quien va a congelar el viento y a obscurecer la tiniebla!
De veras te digo que sigas tu camino, que para esperarte tendré la inmovilidad de la piedra. O más bien la del árbol, agarrado a la tierra rabiosamente.
LX
De las veinticuatro horas del día, siempre te dejo una para que puedas irte, si lo quieres.
Si me das veintitrés horas de cada día tuyo, bien puedes conservar una sola para pensar en ella, si están las otras veintitrés bien empleadas.
Esa es la hora tuya, y de tal modo la respeto, que casi me privo de respirar, a fin de que ni mi aliento te turbe o te desvíe.
Es la hora en que yo me borro a mí misma, en que yo me sujeto el corazón y me vuelvo de espaldas a tu tiempo, de cara a la pared, para esperar trémula, ansiosa, esa hora que dura todo un siglo...
Cuando ella pasa vuelvo a abrir los ojos, y, viéndote a mi lado todavía, te saludo entonces sin gestos, sin palabras, como un nuevo milagro, para mí sola florecido.
Es un milagro que se hace todos los días sin gastarse, sin que la angustia deje de ser angustia, ni la alegría deje de ser una maravillosa, pura, estrenada alegría.
LXI
En el valle profundo de mis tristezas, tú te alzas
inconmovible y silencioso como una columna de oro.
Eres de la raza del sol: moreno, ardiente y oloroso
a resinas silvestres.
Eres de la raza del sol, y a sol me huele tu carne quemada,
tu cabello tibio, tu boca oscura y caliente aún
como brasa recién apagada por el viento.
Hombre del sol, sujétame con tus brazos fuertes,
muérdeme con tus dientes de fiera joven,
arranca mis tristezas y mis orgullos,
arrástralos entre el polvo de tus pies despóticos.
¡Y enséñame de una vez –ya que no lo sé todavía–
a vivir o a morir entre tus garras!
LXII
Sobre mi boca está tu mano; tu mano tibia, dura...
Infinitamente dulce. (A través de tus dedos se escurre
la canción rota como un poco de agua entre las hendiduras de una piedra.)
Sobre mi corazón está tu mano: pequeña losa suave.
(Abajo, el corazón se va aquietando poco a poco.)
En mi cabeza, tu mano: el pensamiento—plomo derretido en molde va tomando la forma afilada y recta, recta de tus dedos.
En mis pies, también tus manos: anillos de oro fino...
Tus manos delicadas y fuertes, delicadas y firmes como las manos de un rey niño.
(Los caminos se borran en la hierba crecida...)
En mis pies, tus manos. En mis manos, tus manos.
En mi vida y en mi muerte, tus manos.
Tus manos, que no aprietan ni imploran, que no sujetan, ni golpean, ni tiemblan.
Tus manos, que no se crispan, que no se tienden, que no son más que eso, tus manos, y ya, todo mi paisaje y todo mi horizonte...
¡Horizonte de cuarenta centímetros, donde he volcado
mi mar de tempestades!
LXIII
Tú eres como el paisaje de mi ventana, que a cada amanecer encuentro indemne y limpio de la inmensa noche... De la noche del mundo de que sale...
LXIV
De amar mucho tienes la palabra que persuade, la mirada que vende y que turba...
De amar mucho dejas amor en torno tuyo, y el que pasa cerca y se huele el perfume en el pecho, viene a creer que tiene la rosa dentro...
LXV
Pasaste por mi corazón como el temblor de luz por la colmada red del pescador.
LXVI
Yo no digo el nombre, pero está en cada estrella que abre, en cada rosa que muere.
Yo no digo el nombre, pero lo dice la alondra en su primer saludo al alba y el ruiseñor al despedirse de la noche.
No lo digo; pero, si lo dijera, temblor de ruiseñores habría en mi pecho, sabor de luceros en mi boca y rosas nuevas en el mundo.
No lo digo, pero no hay para mí, en este mundo nuestro, alegría, dulzura, deseo, esperanza, pena que no lleve ese nombre; no hay para mí cosa digna de ser llamada, que no se llame de esa manera...
Y nada llamo, y nada digo, y nada responde al nombre que no se pronuncia, que no pasa de mis labios como no pasa la inmensidad del mar del hilo de arena que le ciñe la playa...
LXVII
El viajero ha saltado ágilmente a su caballo, pronto a partir.
El camino se extiende recto y empolvado hasta el horizonte: y mientras pruebo la resistencia de los arneses y el buen amarre de los estribos, pienso en este caballo suyo, al trote por todos los senderos, levantando nubes de polvo, alejándose más cada día, cada hora, cada afán, cada tristeza...
Ahora el caballo está aquí, junto a mis manos, y el dueño del caballo tan cerca de mis manos, que no sé si pudiera detenerlo...
Todavía está aquí; pero mañana... Mañana vano será que mis ojos se hundan en la polvareda del horizonte, ni que mi emoción se arrastre piedra a piedra por el camino que lo llevó.
Mañana él estará muy lejos y mirará otros cielos y otros paisajes que yo nunca alcanzaré.
El viajero va a partir... He puesto el vino y el pan en sus alforjas, he peinado la crin de su caballo impaciente, ávido de correr...
Cae la tarde. El viajero, un poco nervioso, juega con las riendas, mientras yo sonrío con los ojos cerrados.
LXVIII
Todos los días, al obscurecer, ella sale a encender su lámpara para alumbrar el camino solitario.
Es aquel un camino que nadie cruza nunca, perdido entre las sombras de la noche y a pleno sol perdido, el camino que no viene de ningún lado y a ningún lado va.
Briznas de hierba le brotaron entre las hendiduras de la piedra, y el bosque vecino le fue royendo las orillas, lo fue atenazando con sus raíces...
Sin embargo, ella sale siempre con la primera estrella a encender su lámpara, a alumbrar el camino solitario.
Nadie ha de venir por este camino, que es duro y es inútil; otros caminos hay que tienen sombra, otros se hicieron luego que acortan las distancias, otros lograron unir de un solo trazo las rutas más revueltas... Otros caminos hay por esos mundos, y nadie vendrá nunca por el suyo.
¿Por qué entonces la insistencia de ella en alumbrar a un caminante que no existe? ¿Por qué la obstinación puntual de cada anochecer?
Y, sobre todo, ¿por qué se sonríe cuando enciende la lámpara?
LXIX
Porque me amas más por mi arcilla que por mi flor; porque más pronto hallo tu brazo cuando desfallezco que cuando me levanto; porque sigues mis ojos a donde nadie se atrevió a seguirlos y regresas con ellos amansados, a salvo de alimañas y pedriscos, eres para siempre el pastor de mis ojos, la lumbre de mi casa, el soplo vivo de mi arcilla.
LXX
Estas son mis alegrías: las he contado, y creo que no falta ninguna. Llévalas todas a cantar en tus noches, o a perderse en tus mares, o a morir en tus labios.
Estas son mis tristezas. Contarlas no he podido, pero sé que me siguen fielmente. Llévalas todas a abonar tu tierra, a ser la levadura de tu pan, la leña de tu lumbre.
Esta soy yo: fundida con mi sombra, entera y sin rezagos. Llévame a tu corazón, que peso poco y no tengo otra almohada ni otro sueño.
LXXI
Hasta en tu modo de olvidar hay algo bello.
Creía yo que todo olvido era sombra; pero tu olvido es luz, se siente como una viva luz...
¡Tu olvido es la alborada borrando las estrellas!...
LXXII
Es inútil querer dar un cauce a mi amor. Como los ríos desbordados, se tuerce y se rompe; y tiene olas rugientes que corren hasta el mar, y fugitivos hilos de agua que se quedan perdidos no sé dónde.
LXXIII
¿Y esa luz?
—Es tu sombra...
LXXIV
Aunque parece sujeto por el tallo, recogido a la rizada copa de los pétalos, el perfume está antes y después de la rosa.
LXXV
¿No hay quién le diga al pomo vacío adónde va la esencia que se vuela?
LXXVI
Mi sangre es como un río que me trae paisajes reflejados y borrados, paisajes de otras riberas que nunca vi.
Es como un río largo y misterioso que yo me siento correr por dentro, y cuyo nombre ignoro todavía.
Viene desde una hondura tan remota, que tengo miedo de asomarme a ella. Va no sé dónde... Y mientras, como un río pasa arrastrando arenas, flores, restos de mí misma, prisionera en un cauce sin sentido.
LXXVII
Era mi llama tan azul, que por mucho tiempo temí que me la apagara la brisa que venía del lado del bosque al atardecer...
Después, la llama aquella quemó el bosque.
LXXVIII
Echa tu red en mi alma. Tengo también debajo de la sal y de la sombra mi temblor de escamas plateadas y fugaces.
LXXIX
Viendo volar las criaturas que el Hacedor dotó de semejante privilegio, el alma se me llena de esos celos obscuros que se dan muchas veces entre hermanos.
Pienso que hay tantas alas en el mundo, y que al hombre, el Benjamín de Dios, no le tocó ninguna...
Alas potentes de las águilas, que ven amanecer antes que nadie desde sus nidos descolgados en las cumbres...
Alas de los pequeños pájaros, heraldos del día y de la noche, constelación sonora en los crepúsculos...
Alar de mariposa, coloreadas como los pétalos de una brillante flor errátil en fuga de su tallo y su raíz; y de las gaviotas, escarchadas de sal; y de las abejas, en trasiego de miel y de rocío; y de los murciélagos, hendiendo sombras, deshojando lunas...
Y hasta las alas de los ángeles, donde circula aún sangre caliente y una vaga nostalgia, un recuerdo, aún no borrado, de aire primaveral...
¡Y sólo el hombre ha de marchar pegado a sus caminos poco menos que el gusano a los suyos, impedido de alzar el pie sin dejar el otro en tierra, sujeto por la tierra, halado por la tierra bajo la inútil siega de luceros!
LXXX
¿Dónde estaba el Milagro?
¿En la vara de Moisés, el de la cabeza flamígera, o en aquella humilde, reseca piedra del desierto?
¿O estaba, desde antes, en la enfebrecida sed, capaz de fecundar arroyos en cada piedra del camino?
¿Dónde estaba el Milagro, la gracia discernida?
Estaba en todo esto, pero junto: en la fusión de sed con piedra y cielo, porque la roca sin vara de Moisés sólo era una roca más, y la vara de Moisés sin gente terca, miserable y sedienta, sólo hubiera sido la vara de un prestidigitador que divierte sin remediar, sin salvar nada.
Alguna vez hemos vivido milagros; pero no sé, la verdad, no sé cómo podría vivir el Milagro sin nosotros...
LXXXI
El Señor me ha hospedado en este mundo, hecho por sus propias manos.
Ha puesto un fino aire transparente para que yo pueda respirarlo y ver al mismo tiempo a través de él los hermosos paisajes, los rostros amados, el cielo azul.
El Señor ha puesto el sol que alumbra mis pasos en el día, y la luz mitigada de las estrellas que vela mi sueño por las noches.
Ha sujetado el mar a mis pies con una cinta de arena y la montaña con una raíz de flor.
El Señor ha soltado, en cambio, los ríos y los pájaros que refrescan y alegran el mundo que me ha dado, y ha hecho crecer también la blanda hierba, los flexibles arbustos, los buenos árboles, prendiéndoles collares de rocío, racimos de frutas, manojos de flores, para regalo de mis labios y mis ojos.
Todo esto ha hecho el Señor. Y, sin embargo yo, como huésped rústico, me muevo con torpeza y con desgano, sigo extrañando vagamente otras cosas... No sé qué intimidad, qué vieja casa mía...
LXXXII
Si estás arriba..., ¿por qué no bajas en la lluvia que me cierra los párpados?
Si estás abajo..., ¿por qué no subes en en el retoño de cada árbol, en las puntas de hierba verde que se enredan a mis rosales?
Si estás lejos..., ¿qué hacen los caminos de la tierra?
Si estás cerca..., ¿qué hace mi corazón que no te adivina entre todos?
LXXXIII
Con collares de lágrimas adornaste mi pecho.
Con pétalos de sangre sembraste mi vestido.
¿Es que soy más bella con tocado doliente, o acaso soy más tuya cuando mueles mi carne con mi alma en tus molinos que no paran nunca?
¿Tan enterrada tengo la dulzura que necesitas sajarme por todos lados para encontrarla?
¡Y por qué quieres mi dulzura, si todos los panales se te abren y toda la miel es tuya antes de que la abeja la saque de su flor!
Extraño amante tú eres, que entre las coordilleras estrelladas aún reclama el amor de la leprosa, aún se obstina en nutrirse del mismo fango triste que una vez le salió de entre las manos.
LXXXIV
Son estos ojos míos los que me amarran al paisaje de mi ventana.
Son mis oídos los que me impiden oír la música que no se oye con oídos.
Son estos pies los que me obligan a afirmarme en dura tierra de camino.
Es la palabra, la vasija vieja y resquebrajada donde he de recoger el caldo ardiente de mi sueño...
Soy la prisionera de este pequeño cuerpo que me dieron, y he de permanecer tranquila en él, sin saber por qué causa ni por qué tiempo; cuando podría, de un solo golpe de mi mano, echar abajo la mal cerrada puerta.
LXXXV
Hasta los lirios están sujetos a tierra, pero tú eres un lirio sin raíz, que se yergue y perfuma y no se muere.
LXXXVI
Perdóname por todo lo que puedo yo misma sujetarme; sujetarme para no ir a ti, mi señor.
Perdóname por todo lo que puedo retener aún siendo tuyo; todo lo que puedo quebrantar, doblegar, vencer.
Perdóname por echar siete llaves a mi alma y no contestar cuando llamas a mi puerta. Perdóname por vencer mi cuerpo, perdóname... Por poder más que tú y más que yo.
Perdóname por ser fuerte. No hubiera querido serlo tanto...; pero ya que lo soy, tengo que serlo.
Jacob luchó con el ángel toda una noche, pero yo he luchado toda una vida y aún no he visto el rostro del ángel ensangrentado que a mis plantas yace.
LXXXVII
Señor, no des a mis cantos el triste destino de Abisag...
Déjalos que se pierdan o se quemen en su propia llama, pero no les condenes sin fruto y sin amor a calentar huesos fríos de nadie.
LXXXVIII
Necesito que me ayudes a dormir el corazón enfermo, el alma que no te supo encontrar, la carne herida que todavía te busca.
Necesito que me serenes, y que seas tú mismo, porque nadie más puede hacerlo.
Necesito que corras como agua sobre mí, y me apagues, y me inundes, y me dejes quieta, alguna vez quieta en este mundo.
Tengo un gran deseo de dormir aunque sea en la tierra, si la tierra no se parece todavía a todo lo que sobre ella amé vanamente, si no sigo encontrando en la tierra el rastro de mi vida jadeante.
A nada temo más que a seguir siendo yo misma; a seguirme conociendo sin haberte conocido.
Y qué cansada estoy; parece que luché con el mar... Parece que el mar me golpeó el cuerpo y me empujó contra las piedras y que yo, enfurecida, cogí el mar y lo doblé en mis brazos.
Me duelen los huesos; me duele hasta la ropa que traigo puesta. Y me duele también la soledad después que me dejaste encenderla con mi boca pegada contra ella.
LXXXIX
Para mí, Señor, no es necesario el miércoles de ceniza, porque ni un solo día de la semana me olvido de que fui barro en tu mano.
Y lo único que realmente necesito es que no lo olvides Tú...
XC
Yo soy la tierra de aluvión que el agua va arrastrando. No tengo tiempo de formar un árbol, de endulzar una fruta, de formar una flor.
No calenté dos veces la misma primavera, aunque todas las primaveras me reconocen al pasar.
Las lluvias me desplazan sin desgregarme, el viento me empuja sin romper mi contorno, mi identidad; sigo siendo yo misma pero perdiéndome constantemente de mi centro.. O de lo que yo creía mi centro... O de lo que no será mi centro nunca...
XCI
Te amo con un amor que puede alcanzarte hasta la otra ribera; la ribera obscura y desconocida donde para seguirte anda mi amor a tientas y como sangrando, pero agarrado siempre a ti.
XCII
Te llevaste la lámpara, pero conmigo se quedó la luz. O algo más sutil y más tenue: como la sombra de la luz.
XCIII
Salí de ti hacia la madrugada. Sentí frío porque aún tenía en la carne el calor de tu vida.
Salí de ti. El cielo era tan grande, que tuve que cerrar los ojos... Luego empezó a dolerme la raíz de las alas.
XCIV
Afílame las alas, afilador de rueda giradora, generadora de mínimas estrellas...
No tienes alas; lo creíste acaso porque viste detrás de ti la sombra de una espada.
Afílame la espada, afilador del silbato que quiebra las auroras...
¿Y dónde está tu espada? No la tienes. Lo creíste porque la pluma de tus versos se fue haciendo cada vez más pesada en tu mano...
Afílame la pluma, afilador del pie infatigable, de la razón infatigable.
Tampoco tienes pluma; lo creíste porque una espada se melló en tu aire y porque un ángel se escapó de tu alma.
XCV
Sed tienes. Y ahora, aunque arrancáramos todos los ríos de su entraña y los allegáramos trémulos, palpitantes, a tu boca, tu sed seguiría flotando por encima de las aguas en tumulto, imposible de anegarse en ellas.
Sed tienes. Y aunque con los dientes rompiéramos nuestras arterias en tus labios, no bastaría toda esta sangre nueva, aún sin nacer aquella tarde, para apagar la llama de tu grito.
Sed tienes. Lo seguiremos oyendo a través de los siglos, a través de los vivos y los muertos.
De monte a monte, de valle en valle, de corazón en corazón, irán rodando esas dos palabras tuyas, terriblemente, inexorablemente irreparables.
Sed tienes... Verdad, Señor, sed tienes para siempre.
XCVI
No cambio mi soledad por un poco de amor. Por mucho amor, sí.
Pero es que el mucho amor también es soledad... ¡Que lo digan los olivos de Getsemaní!
XCVII
Señor mío: Tú me diste estos ojos; dime dónde he de volverlos en esta noche larga, que ha de durar más que mis ojos.
Rey jurado de mi primera fe: Tú me diste estas manos; dime qué han de tomar o dejar en un peregrinaje sin sentido para mis sentidos, donde todo me falta y todo me sobra.
Dulzura de mi ardua dulzura: Tú me diste esta voz en el desierto; dime cuál es la palabra digna de remontar el gran silencio.
Soplo de mi barro: Tú me diste estos pies... Dime por qué hiciste tantos caminos si Tú solo eres el Camino, y la Verdad, y la Vida.
XCVIII
¡Cuántos pájaros ahogados en mi sangre, sin estrenar sus alas en el aire de Dios, sin acertar un hueco hacia la luz!
Los esperaba la misma inmensidad del cielo, el libre espacio de las criaturas libres, la nube, la estrella, el rayo...
Y ellos apretujándose en mis venas, abatiéndose en mi garganta, golpeando vanamente ese frágil e inexorable muro de huesos.
¡Cuántos pájaros ahogados me van pasando ahora por este río lento de mi sangre!... ¡Qué ciega muerte la que llevo dentro! Muertes mías y muertes ajenas, muertes de tantas vidas que me dieron y que no supe nunca vivir.
XCIX
Yo conozco el camino que este rosal ha hecho recorrer a su rosa hasta abrirle hueco hacia la luz en la trémula punta del cáliz.
Yo casi acertaría a verlo filtrándose a su flor a través de las mínimas raíces aspirándola hacia arriba, propiciando el tallo exacto por el que ha de brotar, el tallo donde no puede caber y cabe en gracia y ceñidura de todo alumbramiento.
Yo conozco el camino del rosal y otros muchos caminos de la tierra, aunque nunca los anduve ni son tampoco mis caminos... Pero desde que era ella sólo sangre viajera, goteo orgánico de glándulas, latido animal en el cerebro... ¿Cuál ha sido, Señor, el camino de la palabra que me diste?
C
Habíamos caminado mucho; pero ahora ya era todo tan firme, tan exacto, que una profunda sensación de desconsuelo nos invadió serenamente, empezó a circular despacio, como aceite vertido en nuestras arterias.
Aquél era el lugar; aquélla, la casa. Y aunque nunca la habíamos visto, la reconocimos desde el primer instante como si hubiera hablado en el encuentro la voz de la sangre. Una sangre misteriosa que hubiera estado trazando sus caminos en el aire.
También de «dentro» nos reconocieron, porque encendieron todas las luces y abrieron de par en par todas las puertas.
Fue entonces cuando vimos a través de los cristales, a través de las paredes, a través de nuestra vieja ceguera, que todo lo perdido estaba allí, reunido cuidadosamente con paciencia de amor y silencio de fe.
Allí guardados el primer sueño, las alegrías olvidadas, la rosa intacta de la adolescencia, el agua vertical que fue al principio.
Y mientras contemplábamos suspensos la deslumbradora, inesperada riqueza, el tiempo fue perdiendo toda su premura, y el alma toda su angustia, y el mundo todo su imperio.
Y fue así que nos echamos a dormir al pie de las ventanas iluminadas... Creo que sí, que nos dormimos... La noche estaba quieta; y ya lo ves: no entramos en nuestra casa.
CII
Pajarillos de jaula me van pareciendo a mí misma mis sueños.
Si los suelto, perecen o regresan. Y es que el grano y el cielo
hay que ganarlos; pero el grano es demasiado pequeño y el
cielo es demasiado grande..., y las alas, como los pies, también
se cansan.
CXXII
¿Qué loco sembrador anda en la noche, aventando luceros que no han de germinar nunca en la tierra?
¿Qué loco labrador rotura día a día la tierra para surco de luceros?
CXIV
El mundo entero se me ha quedado vacío, dejado por los hombres que se olvidaron de llevarme.
Sola estoy en esta vasta tierra, sin más compañía que los animales que tampoco los hombres necesitan, que los árboles que no creen necesitar.
Y mañana, cuando les falte el canto de la alondra o el perfume de la rosa, se acordarán de que hubo una flor y que hubo un pájaro. Y pensarán acaso que era bueno tenerlos.
Pero cuando les falte mi verso tímido, nadie sabrá que alguna vez yo anduve entre ellos.