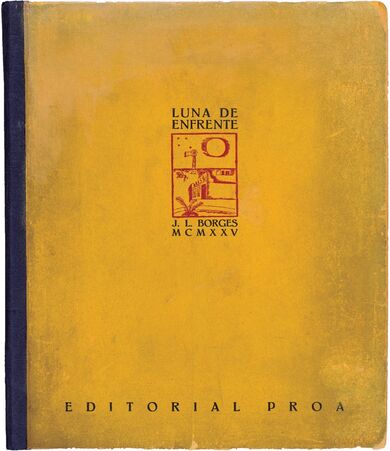Tú
Un solo hombre ha nacido, un solo hombre ha muerto en la tierra.
Afirmar lo contrario es mera estadística, es una adición imposible.
No menos imposible que sumar el olor de la lluvia y el sueño que anteanoche soñaste.
Ese hombre es Ulises, Abel, Caín, el primer hombre que ordenó las constelaciones, el hombre que erigió la primer pirámide, el hombre que escribió los hexagramas del Libro de los Cambios, el forjador que grabó runas en la espada de Hengist, el arquero Einar Tamberskelver, Luis de León, el librero que engendró a Samuel Johnson, el jardinero de Voltaire, Darwin en la proa del Beagle, un judío en la cámara letal, con el tiempo, tú y yo.
Un solo hombre ha muerto en Ilión, en el Metauro, en Hastings, en Austerlitz, en Trafalgar, en Gettysburg.
Un solo hombre ha muerto en los hospitales, en barcos, en la ardua soledad, en la alcoba del hábito y del amor.
Un solo hombre ha mirado la vasta aurora.
Un solo hombre ha sentido en el paladar la frescura del agua, el sabor de las frutas y de la carne.
Hablo del único, del uno, del que siempre está solo.