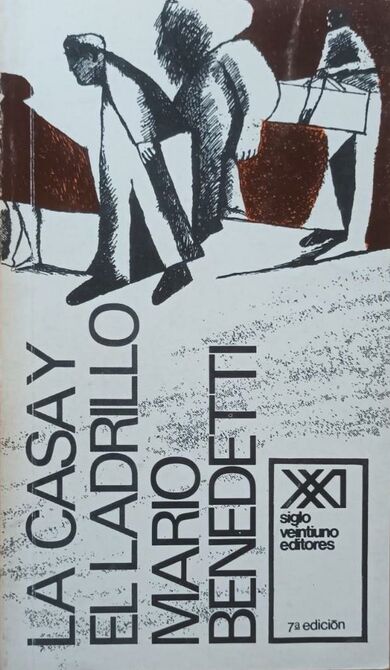Larga distancia
«Oh, you know me, Walter. You've known mea long time.» A click and nothing.TRUMAN CAPOTE
—Hola. ¿Quién?
—Buenos días. ¿René?
—Sí. ¿Quién es?
—No importa quién soy.
—¿Cómo que no importa?
—Verás que no.
—Un momento. Quiero saber con quién estoy hablando.
—Ya lo sabrás. A su tiempo.
—No estoy para bromas. Adiós.
..........
—Hola.
—¿Otra vez?
—Sí.
—¿Vas a decir el nombre?
—Por ahora no.
—Entonces.
—Pero hombre, no seas esquemático.
—Chau.
..........
—Hola.
—Aquí estoy de nuevo.
—¡Qué pesado! O pesada. No sé bien.
—¿Y no tenés curiosidad por averiguarlo?
—Bah.
—René, no cortes esta vez. Es larga distancia.
—¿De dónde llamás?
—De alguna parte.
—Ufa.
—Después te diré mi nombre. Te lo prometo.
—¿Cuándo?
—Después. No seas impaciente.
—¿Se puede saber a qué tanto misterio?
—Te conozco.
—¿Y yo a vos?
—También, pero menos.
—¿Desde cuándo?
—Desde hace bastante tiempo. ¿Te acordás de cuando cumpliste catorce años? El 22 de julio de 1940.
—¿Me conocés desde entonces?
—Desde antes. Pero, ¿te acordás de ese cumpleaños?
—Yo qué sé. Nada especial, supongo. Lo habré pasado con mis viejos y mi hermana. Y amigos.
—¿En la casa del Cordón?
—Probablemente.
—Digamos, la de la calle Magallanes 1424.
—Qué precisión. ¿Se puede saber quién sos, carajo?
—En aquel cumpleaños estuve presente. Todos jugamos al ping pong.
—Siglos que no juego. Me gusta bastante.
—Lo hacías muy bien. Tenías un ataque débil, pero en cambio una defensa formidable. Llevaba horas hacerte un tanto y vos siempre contabas con que el otro perdía la compostura, la paciencia y por último el partido.
—Jugaba con todo el mundo, un partido tras otro, como un poseído. ¿Cómo puedo recordar con quiénes jugué el 22 de julio de 1940?
—Sólo lo mencioné para que tuvieras un dato de referencia y para que aguzaras la imaginación. Por lo general, cuando jugabas te ponías una camisa de diseño escocés. Creo que lo hacías simplemente por cábala.
—Cierto. ¿Ves? De eso sí me acuerdo. Quiero decir, me acuerdo ahora que lo decís. Pero lo había olvidado. Los detalles se borran.
—No tiene importancia. Quizá otros detalles más significativos también se te hayan borrado, ¿o no?
—Por ejemplo?
—Por ejemplo Estela.
—¿Qué Estela?
—Estela nomás. Para vos hubo una sola. ¿O me equivoco?
—¿Estela Dumas?
—Claro, ¿cuál otra iba a ser?
—¿Y vos qué sabés de Estela Dumas?
—Bueno, somos contemporáneos, ¿no es así?
—También somos contemporáneos de Brigitte Bardot.
—Sí, pero con Estela compartimos una realidad, una época.
—No me has contestado qué sabías de Estela.
—¿Antes o después de que se casara con el ingeniero Melogno?
—Pará un poco. ¿Sos Melogno vos?
—Le erraste como a las peras.
—¿Sos Estela entonces?
—Como a las peras y a los duraznos.
—Entonces no sé.
—¿Pero ni siquiera podés diferenciar una voz masculina de otra femenina? Eso es grave, René.
—Tenés una voz ambigua, o por lo menos suena así. Como si hablaras a través de un pañuelo.
—¿Aquel pañuelito blanco? Esta vez acertaste. Estoy hablando a través de un pañuelo. Un pañuelo que me pertenece y que tiene la inicial R.
—¿Ricardo?
—Frío, frío.
—No contestaste lo de Estela.
—Hace tiempo que no sé de ella. Pero lo último que supe es que la madurez le sentaba bien. Y que Melogno la hacía feliz.
—¿Dónde?
—En la cama, muchacho. ¿Dónde va a ser?
—Quise decir: dónde viven.
—En Salto. Tienen dos hijos. Decime ahora: después de esta larga temporada, ¿por fin tenés claro por qué la perdiste?
—Sí, por cobardía.
—Ah.
—Pero, ¿por qué voy a hablar contigo de este tema o de cualquier otro?
—Porque tenés necesidad de hacerlo con alguien.
—Puede ser. Pero nunca con un desconocido.
—No soy un desconocido. Ya verás.
—Pero es como si lo fueras.
—¿Así que por cobardía? ¿A tal punto Estela era un riesgo?
—Sí.
—¿En qué sentido?
—En todo sentido. Es claro que era un riesgo maravilloso. Mirá, nada más nombrarla y ya me duelen las mandíbulas.
—¿Las mandíbulas? Qué romántico.
—Siempre que estoy tenso o me conmuevo o me pongo furioso o me invade la ternura, me duelen las mandíbulas.
—¿Te dolieron por ejemplo cuando el problema laboral de Ipecsa?
—Seguramente.
—¿Qué te pasó esa vez? Vos conocías los entretelones.
—Pará un poco. ¿Sos Rafael, verdad?
—Frío, frío.
—Sí, conocía los entretelones. Pero yo no era el responsable. Por tanto no tenía por qué asumir un papel que no me correspondía.
—Ésa es la explicación normal, la que está en los papeles, pero, ¿y la otra?
—Pará. ¿Sos Raquel?
—No, viejo, no.
—¿Roberto?
—Tampoco.
—¿Qué otra explicación?
—La que te das a vos mismo. La que te diste. Porque te habrás dado alguna, ¿no?
—Conocía los entretelones pero los demás no confiaban en mí.
—¿Por alguna razón concreta?
—No sé. Tal vez porque yo no confiaba en ellos.
—Amor a primera vista.
—Yo diría incomprensión a segunda vista. Pero nunca hay un solo culpable.
—Si tuvieras que resumir en una sola palabra tu actitud de entonces, ¿cuál elegirías?
—No hay una sola que lo incluya todo.
—Ya lo sé. Pero, ¿si tuvieras que elegir una?
—La más aproximada sería cobardía.
—¿También era un riesgo comunicar a la gente aquellos entretelones?
—Sí, pero éste no era un riesgo maravilloso. La prueba es que ahora, al mencionarlo, no me duelen las mandíbulas.
—Tengo una duda, René. Si ya te reconociste dos veces cobarde, ¿cómo se explica que prestaras tu apartamento para aquella reunión ilegal?
—¿Qué apartamento? ¿Cuál reunión?
—Vamos, René, no estés tan a la defensiva. No olvides que soy un especialista en tu biografía.
—No me gusta hablar de esos temas por teléfono. Y menos aún si es larga distancia.
—Indudablemente es una buena precaución. Aunque vos y yo sabemos que otras veces no has sido tan precavido.
—No sé a qué te referís.
—Seguro que sabés a qué me refiero.
—Mi palabra contra la tuya.
—Empate, pues. El partido se decidirá mediante ejecución...
—¿Ejecución?
—De penales. ¿Acaso pensabas en otra ejecución?
—No pensaba nada.
—Sí pensabas.
—Otra vez tu palabra contra la mía.
—Llamémosle así, ya que te gusta.
—Llamémosle.
—Pero vuelvo a preguntarte: si te reconocés cobarde...
—Suena horrible.
—Digamos pusilánime, ¿te gusta más?
—Lo importante no es la palabra sino el estado de ánimo.
—Buena observación. Entonces, ¿por qué prestaste tu apartamento?
—¿Sinceramente?
—Sinceramente.
—Te va a salir cara esta llamada.
—No te preocupes.
—Bueno, creo que lo presté porque esa vez el riesgo era muy reducido y sin embargo servía para reivindicarme de pasadas flaquezas.
—Y no sirvió.
—No sirvió. Pero ya no vale la pena lamentarlo.
—Y está el problema del dinero.
—Me gustaría saber de qué estás hablando.
—Del poder que te dejó el tío Ignacio cuando se fue a Europa y que vos utilizaste para...
—Pará un poco. ¿Sos Renata?
—Tibio, tibio.
—Así que sos Renata.
—No. Soy René.
—¿Tocayos? Eso sí que no me lo esperaba.
—Más o menos tocayos.
—¿René con una «e» o con dos?
—Da lo mismo. Lo que cuenta es cómo suena. ¿Todavía no sabés si soy hombre o mujer?
—¿René Oribe?
—Frío.
—¿René Azuela?
—Congelado.
—¿René? No conozco más Renés.
—¿Estás seguro?
—Al menos, no me acuerdo.
—¿Te duelen las mandíbulas?
—Ahora no.
—¿Y anoche?
—Tampoco. Anoche sí me dolió el pecho. Fuerte. Muy fuerte. Hubo un instante en que creí perder la conciencia.
—Qué imprudencia. Nunca hay que extraviarla. No hay repuestos, ¿sabés?
—Quise decir que estuve a punto de perder el conocimiento.
—¿Y no lo habrás perdido?
—Creo que no. Me sentí muy extraño.
—¿Y ahora?
—También. Pero más lúcido, mucho más lúcido.
—Eso es bueno.
—Y además, tocayo o tocaya, quiero saber de una vez tu nombre, tu nombre completo. ¿No te parece que tengo derecho?
—Claro que tenés. Soy René Casares.
—Vamos, no jodas, René Casares soy yo.
—O sea que somos ¿cómo se dice? homónimos.
—¡René Casares soy yo!
—No grites, por favor.
—¡René Casares soy yo!
—Eras.