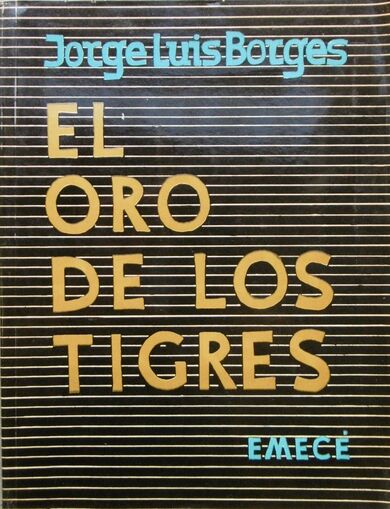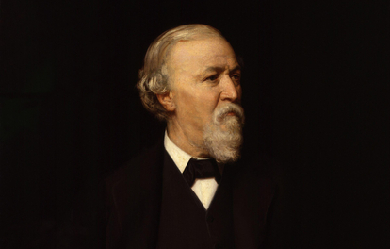Veinticinco de agosto, 1983
Vi en el reloj de la pequeña estación que eran las once de la noche pasadas. Fui caminando hasta el hotel. Sentí, como otras veces, la resignación y el alivio que nos infunden los lugares muy conocidos. El ancho portón estaba abierto; la quinta, a oscuras. Entré en el vestíbulo, cuyos espejos pálidos repetían las plantas del salón. Curiosamente el dueño no me reconoció y me tendió el registro. Tomé la pluma que estaba sujeta al pupitre, la mojé en el tintero de bronce y al inclinarme sobre el libro abierto, ocurrió la primera sorpresa de las muchas que me depararía esa noche. Mi nombre, Jorge Luis Borges, ya estaba escrito y la tinta, todavía fresca.
El dueño me dijo:—Yo creí que usted ya había subido.
Luego me miró bien y se corrigió:—Disculpe, señor El otro se le parece tanto, pero, usted es más joven.
Le pregunté:—¿Qué habitación tiene?
—Pidió la pieza 19—fue la respuesta.
Era lo que yo había temido.
Solté la pluma y subí corriendo las escaleras. La pieza 19 estaba en el segundo piso y daba a un pobre patio desmantelado en el que había una baranda y, lo recuerdo, un banco de plaza. Era el cuarto más alto del hotel. Abrí la puerta que cedió. No habían apagado la araña. Bajo la despiadada luz me reconocí. De espaldas en la angosta cama de fierro, más viejo, enflaquecido y muy pálido, estaba yo, los ojos perdidos en las altas molduras de yeso. Me llegó la voz. No era precisamente la mía; era la que suelo oír en mis grabaciones, ingrata y sin matices.
—Qué raro—decía—somos dos y somos el mismo. Pero nada es raro en los sueños.
Pregunté asustado:—Entonces, ¿todo esto es un sueño?
—Es, estoy seguro, mi último sueño.
Con la mano mostró el frasco vacío sobre el mármol de la mesa de luz.—Vos tendrás mucho que soñar, sin embargo, antes de llegar a esta noche. ¿En qué fecha estás?
—No sé muy bien—le dije aturdido—. Pero ayer cumplí sesenta y un años.
—Cuando tu vigilia llegue a esta noche, habrás cumplido, ayer, ochenta y cuatro. Hoy estamos a 25 de agosto de 1983.
—Tantos años habrá que esperar—murmuré.
—A mí ya no me está quedando nada—dijo con brusquedad—. En cualquier momento puedo morir, puedo perderme en lo que no sé y sigo soñando con el doble. El fatigado tema que me dieron los espejos y Stevenson.
Sentí que la evocación de Stevenson era una despedida y no un rasgo pedante. Yo era él y comprendía. No bastan los momentos más dramáticos para ser Shakespeare y dar con frases memorables. Para distraerlo, le dije:
—Sabía que esto te iba a ocurrir. Aquí mismo hace años, en una de las piezas de abajo, iniciamos el borrador de la historia de este suicidio.
—Sí—me respondió lentamente, como si juntara recuerdos—. Pero no veo la relación. En aquel borrador yo había sacado un pasaje de ida para Adrogué, y ya en el hotel Las Delicias había subido a la pieza 19, la más apartada de todas. Ahí me había suicidado.
—Por eso estoy aquí—le dije.
—¿Aquí? Siempre estamos aquí. Aquí te estoy soñando en la casa de la calle Maipú. Aquí estoy yéndome, en el cuarto que fue de madre.
—Que fue de madre—repetí, sin querer entender—. Yo te sueño en la pieza 19, en el patio de
arriba.
—¿Quién sueña a quién? Yo sé que te sueño, pero no sé si estás soñándome. El hotel de Adrogué fue demolido hace ya tantos años, veinte, acaso treinta. Quién sabe.
—El soñador soy yo—repliqué con cierto desafío.
—No te das cuenta que lo fundamental es averiguar si hay un solo hombre soñando o dos que se sueñan.
—Yo soy Borges, que vio tu nombre en el registro y subió.
—Borges soy yo, que estoy muriéndome en la calle Maipú.
Hubo un silencio, el otro me dijo:
—Vamos a hacer la prueba. ¿Cuál ha sido el momento más terrible de nuestra vida?
Me incliné sobre él y los dos hablamos a un tiempo. Sé que los dos mentimos.
Una tenue sonrisa iluminó el rostro envejecido. Sentí que esa sonrisa reflejaba, de algún modo, la mía.
—Nos hemos mentido—me dijo—porque nos sentimos dos y no uno. La verdad es que somos dos y somos uno.
Esa conversación me irritaba. Así se lo dije.
Agregué:
—Y vos, en 1983, ¿no vas a revelarme nada sobre los años que me faltan?
—¿Qué puedo decirte, pobre Borges? Se repetirán las desdichas a que ya estás acostumbrado. Quedarás solo en esta casa. Tocarás los libros sin letras y el medallón de Swedenborg y la bandeja de madera con la Cruz Federal. La ceguera no es la tiniebla; es una forma de la soledad. Volverás a Islandia.
—¡Islandia! ¡Islandia de los mares!
—En Roma, repetirás los versos de Keats, cuyo nombre, como el de todos, fue escrito en el agua.
—No he estado nunca en Roma.
—Hay también otras cosas. Escribirás nuestro mejor poema, que será una elegía.
—A la muerte de...—dije yo. No me atreví a decir el nombre.
—No. Ella vivirá más que vos.
Quedamos silenciosos. Prosiguió:
—Escribirás el libro con el que hemos soñado tanto tiempo. Hacia 1979 comprenderás que tu supuesta obra no es otra cosa que una serie de borradores, de borradores misceláneos, y cederás a la vana y supersticiosa tentación de escribir tu gran libro. La superstición que nos ha infligido el Fausto de Goethe, Salammbó, el Ulysses. Llené, increíblemente, muchas páginas.
—Y al final comprendiste que habías fracasado.
—Algo peor Comprendí que era una obra maestra en el sentido más abrumador de la palabra. Mis buenas intenciones no habían pasado de las primeras páginas; en las otras estaban los laberintos, los cuchillos, el hombre que se cree una imagen, el reflejo que se cree verdadero, el tigre de las noches, las batallas que vuelven en la sangre, Juan Muraña ciego y fatal, la voz de Macedonio, la nave hecha con las uñas de los muertos, el inglés antiguo repetido en las tardes.
—Ese museo me es familiar—observé con ironía.
—Además, los falsos recuerdos, el doble juego de los símbolos, las largas enumeraciones, el buen manejo del prosaísmo, las simetrías imperfectas que descubren con alborozo los críticos, las citas no siempre apócrifas.
—¿Publicaste ese libro?
—Jugué, sin convicción, con el melodramático propósito de destruirlo, acaso por el fuego. Acabé por publicarlo en Madrid, bajo un seudónimo. Se habló de un torpe imitador de Borges, que tenía el defecto de no ser Borges y de haber repetido lo exterior del modelo.
—No me sorprende—dije yo—. Todo escritor acaba por ser su menos inteligente discípulo.
—Ese libro fue uno de los caminos que me llevaron a esta noche. En cuanto a los demás... La humillación de la vejez, la convicción de haber vivido ya cada día...
—No escribiré ese libro—dije.
—Lo escribirás. Mis palabras, que ahora son el presente, serán apenas la memoria de un sueño.
Me molestó su tono dogmático, sin duda el que uso en mis clases. Me molestó que nos pareciéramos tanto y que aprovechara la impunidad que le daba la cercanía de la muerte. Para desquitarme, le dije:
—¿Tan seguro estás de que vas a morir?
—Sí—me replicó—. Siento una especie de dulzura y de alivio, que no he sentido nunca. No puedo comunicarlo. Todas las palabras requieren una experiencia compartida. ¿Por qué parece molestarte tanto lo que te digo?
—Porque nos parecemos demasiado. Aborrezco tu cara, que es mi caricatura, aborrezco tu voz, que es mi remedo, aborrezco tu sintaxis patética, que es la mía.
—Yo también—dijo el otro—. Por eso resolví suicidarme.
Un pájaro cantó desde la quinta.
—Es el último—dijo el otro.
Con un gesto me llamó a su lado. Su mano buscó la mía.
Retrocedí; temí que se confundieran las dos.
Me dijo:
—Los estoicos enseñan que no debemos quejamos de la vida; la puerta de la cárcel está abierta. Siempre lo entendí así, pero la pereza y la cobardía me demoraron. Hará unos doce días, yo daba una conferencia en La Plata sobre el Libro VI de la Eneida. De pronto, al escandir un hexámetro, supe cuál era mi camino. Tomé esta decisión. Desde aquel momento me sentí invulnerable. Mi suerte será la tuya, recibirás la brusca revelación, en medio del latín y de Virgilio y ya habrás olvidado enteramente este curioso diálogo profético, que transcurre en dos tiempos y en dos lugares. Cuando lo vuelvas a soñar, serás el que soy y tú serás mi sueño.
—No lo olvidaré y voy a escribirlo mañana.
—Quedará en lo profundo de tu memoria, debajo de la marea de los sueños. Cuando lo escribas, creerás urdir un cuento fantástico. No será mañana, todavía te faltan muchos años.
Dejó de hablar, comprendí que había muerto. En cierto modo yo moría con él; me incliné acongojado sobre la almohada y ya no había nadie.
Huí de la pieza. Afuera no estaba el patio, ni las escaleras de mármol, ni la gran casa silenciosa, ni los eucaliptus, ni las estatuas, ni la glorieta, ni las fuentes, ni el portón de la verja de la quinta en el pueblo de Adrogué.
Afuera me esperaban otros sueños.
En La Memoria de Shakespeare (1983)
#Argentinos #PremioCervantes #SigloXX #EnLaMemoriaDeShakespeare

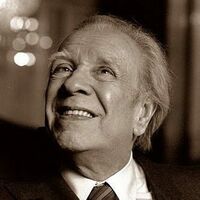
.jpg)
.jpg)