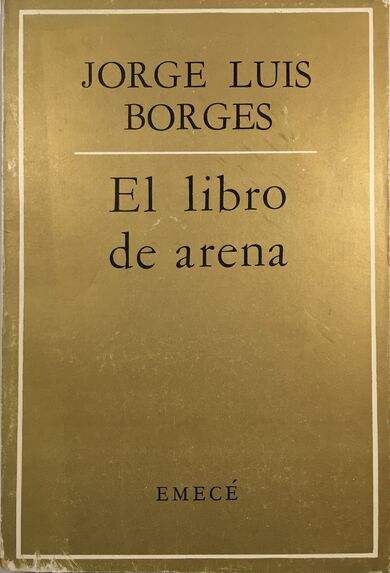En el Canto X del
Paraíso, Dante refiere que ascendió a la esfera del sol y que vio sobre el disco de ese planeta—el sol es un planeta en la economía dantesca—una ardiente corona de doce espíritus, más luminosos que la luz contra la cual se destacaban. Tomás de Aquino, el primero, le declara el nombre de los demás; el séptimo es Beda. Los comentadores explican que se trata de Beda el Venerable, diácono del monasterio de Jarrow y autor de la
Historia eclesiastica gentis Anglorum.
Pese al epíteto, esa primera historia de Inglaterra, que se redacto en el siglo VIII, trasciende lo eclesiástico. Es la obra conmovida y personal de un investigador escrupuloso y de un hombre de letras. Beda dominaba el latín y conocía el griego y a su pluma suele acudir espontáneamente, un verso de Virgilio. Todo le interesaba: la historia universal, la exégesis de la
Escritura, la música, las figuras de la retórica
1, la ortografía, los sistemas de numeración, las ciencias naturales, la teología, la poesía latina y la poesía vernácula. Hay, sin embargo, un punto sobre el cual deliberadamente guarda silencio. En su crónica de las tenaces misiones que acabaron por imponer la fe de Jesús a los reinos germánicos de Inglaterra, Beda pudo haber hecho para el paganismo sajón lo que Snorri Sturluson, unos quinientos años después, haría para el escandinavo. Sin traicionar el piadoso propósito de la obra, pudo haber declarado, o bosquejado, la mitología de sus mayores. Previsiblemente no lo hizo. La razón es obvia: la religión, o mitología, de los germanos estaba aún muy cerca. Beda quería olvidarla; quería que su Inglaterra la olvidara. Nunca sabremos si a los dioses que adoró Hengist los aguarda un crepúsculo y si en aquel día tremendo en que el sol y la luna serán devorados por lobos, partirá de la región del hielo una nave hecha de uñas de muertos. Nunca sabremos sí esas perdidas divinidades formaban un panteón o si eran, como Gibbon sospechó, vagas supersticiones de bárbaros. Fuera de la sentencia ritual
cujus pater Voden, que figura en todas sus genealogías de linajes reales, y del caso de aquel rey precavido que tenia un altar para Jesús y otro, menor, para los demonios, poco hizo Beda para satisfacer la futura curiosidad de los germanistas. En cambio se apartó del recto camino cronológico para registrar visiones ultraterrenas que prefiguran la obra de Dante.
Recordemos una. Fursa, nos dice Beda, fue un asceta irlandés que había convertido a muchos sajones. En el curso de una enfermedad fue arrebatado por los ángeles en espíritu y subió al cielo. Durante la ascensión vio cuatro fuegos que enrojecían el aire negro, no muy distantes uno de otro. Los ángeles Je explicaron que esos fuegos consumirán el mundo y que sus nombres son Discordia, Iniquidad, Mentira y Codicia. Los fuegos se agrandaron hasta juntarse y llegaron a él; Fursa temió, pero los ángeles le dijeron;
No te quemará el fuego que no encendiste. En efecto, los ángeles dividieron las llamas y Fursa llegó al paraíso, donde vio cosas admirables. Al volver a la tierra, fue amenazado una segunda vez por el fuego, desde el cual un demonio le arrojó el alma candente de un réprobo, que le quemó el hombro derecho y el mentón. Un ángel le dijo:
Ahora te quema el fuego que has encendido. En la tierra aceptaste la ropa de un pecador; ahora su castigo te alcanzará. Fursa conservó los estigmas de la visión hasta el día de su muerte.
Otra de las visiones es la de un hombre de Nortumbria, llamado Drycthelm. Éste, al cabo de una enfermedad que duró varios días, murió al anochecer y repentinamente resucitó cuando rayaba el alba. Su mujer estaba velándolo; Drycthelm le dijo que en verdad había renacido de entre los muertos y que se proponía vivir de un modo muy distinto. Después de orar, dividió su hacienda en tres partes, y dio la primera a su mujer, la segunda a sus hijos y la última y tercera a los pobres. A todos dijo adiós y se retiró a un monasterio, donde su vida rigurosa era testimonio de las cosas deseables o espantables que le fueron reveladas aquella noche en que estuvo muerto y que contaba así: «Quien me guio era de cara resplandeciente y su vestidura fulgía. Fuimos caminando en silencio, creo que hacia el Noreste. Dimos en un valle profundo y ancho y de interminable extensión; a la izquierda había fuego, a la derecha remolinos de granizo y de nieve. Las tempestades arrojaban de un lado a otro una muchedumbre de almas en pena, de suerte que los miserables que huían del fuego que no se apaga daban en el frío glacial y así infinitamente. Pensé que esas regiones crueles bien pudieran ser el infierno, pero la forma que me precedía me dijo:
No estás aún en el Infierno. Avanzamos y la oscuridad fue agravándose y yo no percibía otra cosa que el resplandor de quien me guiaba. Incontables esferas de fuego negro subían de una sima profunda y en ella recaían. Mi guía me abandonó y quedé solo entre las incesantes esferas que estaban llenas de almas. Un hedor subió de la sima. Me detuve poseído por el temor y al cabo de un espacio de tiempo que me pareció interminable, oí a mi espalda desolados lamentos y ásperas carcajadas, como si una turba se burlara de enemigos cautivos. Un feliz y feroz tropel de demonios arrastraba al centro de la oscuridad cinco almas hermanas. Una estaba tonsurada, como un clérigo, otra era una mujer. Fueron perdiéndose en la hondura; las lamentaciones humanas se confundieron con las carcajadas demoníacas y en mi oído persistió el informe rumor. Negros espíritus me rodearon surgidos de las profundidades del fuego y me aterraron con sus ojos y con sus llamas, aunque sin atreverse a tocarme. Cercado de enemigos y de tiniebla, no atiné a defenderme. Por el camino vi venir una estrella, que se agrandaba y se acercaba. Los demonios huyeron y vi que la estrella era el ángel. Éste dobló por la derecha y nos dirigimos al Sur. Salimos de la sombra a la claridad y de la claridad a la luz y vi después una muralla, infinita a lo alto y hacia los lados. No tenía puertas ni ventanas y no entendí por qué nos acercábamos a la base. Bruscamente, sin saber cómo, ya estuvimos arriba y pude divisar una dilatada y florida pradera cuya fragancia disipó el hedor de las infernales prisiones. Personas ataviadas de blanco poblaban la pradera; mi guía me condujo por esas asambleas felices y yo di en pensar que tal vez ése era el reino de los cielos, del que había oído tantas ponderaciones, pero mi guía me dijo:
No estás aún en el cielo. Más allá de tales moradas había una luz espléndida y adentro voces de personas cantando y una fragancia tan admirable que borró a la anterior. Cuando yo creí que entraríamos en aquel lugar de delicias, mi guía me detuvo y me hizo desandar el largo camino. Me declaró después que el valle del frío y del fuego era el purgatorio; la sima, la boca del infierno; la pradera, el sitio de los justos que aguardan el Juicio Universal, y el lugar de la música y de la luz, el reino de los cielos.
«Y a ti—agregó—
que ahora regresarás a tu cuerpo y habitarás de nuevo entre los hombres, te digo que si vives con rectitud, tendrás tu lugar en la pradera y después en el cielo, porque si te dejé solo un espacio, fue para preguntar cuál sería tu futuro destino. Duro me pareció volver a este cuerpo, pero no me atreví a decir palabra, y me desperté en la tierra.»
En la historia que acabo de transcribir se habrán percibido pasajes que recuerdan—habría que decir que prefiguran—otros de la obra dantesca. Al monje no lo quema el fuego no encendido por él; Beatriz, parejamente, es invulnerable al fuego del infierno («né fiamma d’esto incendio non m’assale»)
2.
A la derecha de aquel valle que parece no tener fin, tempestades de granizo y de hielo castigan a los réprobos; en el círculo tercero los epicúreos sufren la misma pena. Al hombre de Nortumbria lo desespera el abandono momentáneo del ángel; a Dante el de Virgilio («Virgilio a cui per mía salute die’mi»)
3. Drycthelm no sabe cómo ha podido subir a lo alto del muro; Dante cómo ha podido atravesar el triste Aqueronte.
De mayor interés que estas correspondencias, que ciertamente no he agotado, son los rasgos circunstanciales que Beda entreteje en su relación y que prestan singular verosimilitud a las visiones ultraterrenas. Básteme recordar la perduración de las quemaduras, el hecho de que el ángel adivine el silencioso pensamiento del hombre, la fusión de las risas con los lamentos y la perplejidad del visionario ante el alto muro. Quizá una tradición oral trajo esos rasgos a la pluma del historiador; lo cierto es que ya encierran esa unión de lo personal y de lo maravilloso que es típica de Dante y que nada tiene que ver con los hábitos de la literatura alegórica.
¿Leyó Dante alguna vez la
Historia Ecclesiastica? Es harto probable que no. La inclusión del nombre de Beda (convenientemente bisílabo para el verso) en un censo de teólogos, prueba, en buena lógica, poco. En la Edad Media la gente confiaba en la gente; no era preciso leer los volúmenes del docto anglosajón para admitir su autoridad, como no era preciso haber leído los poemas homéricos, recluidos en una lengua casi secreta, para saber que Homero
(«Mira colui con quella spada in mano»)4, bien podía capitanear a Ovidio, a Lucano y a Horacio. Otra observación cabe hacer. Para nosotros, Beda es un historiador de Inglaterra; para sus lectores medievales era un comentador de las Escrituras, un retórico y un cronólogo. Una historia de la entonces vaga Inglaterra no tenía por qué atraer especialmente a Dante.
Que Dante conociera o no las visiones registradas por Beda es menos importante que el hecho de que éste las incluyó en su obra histórica, juzgándolas dignas de memoria. Un gran libro como la
Divina Comedia no es el aislado o azaroso capricho de un individuo; muchos hombres y muchas generaciones tendieron hacia él. Investigar sus precursores no es incurrir en una miserable tarea de carácter jurídico o policial; es indagar los movimientos, los tanteos, las aventuras, las vislumbres y las premoniciones del espíritu humano.