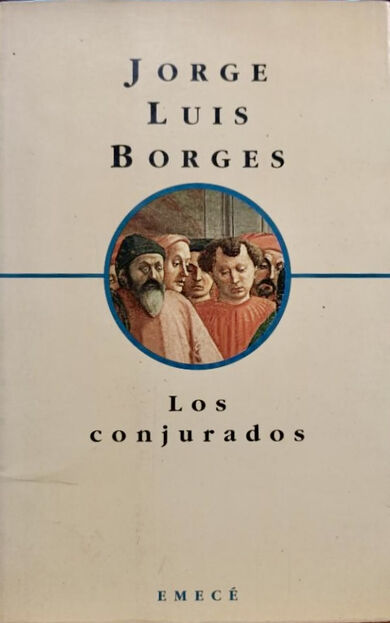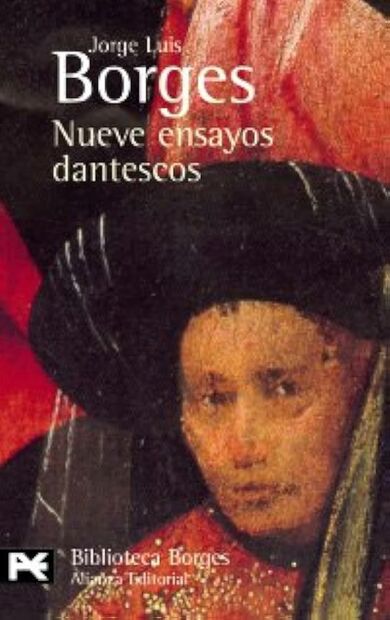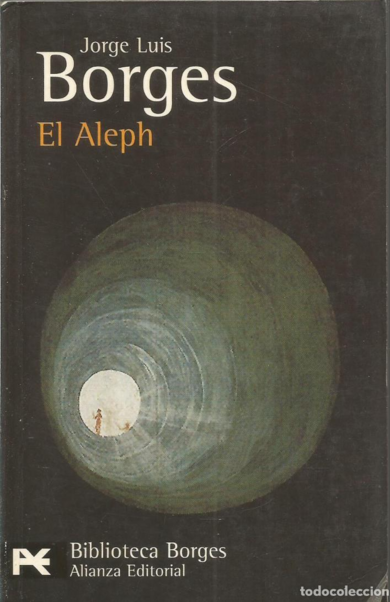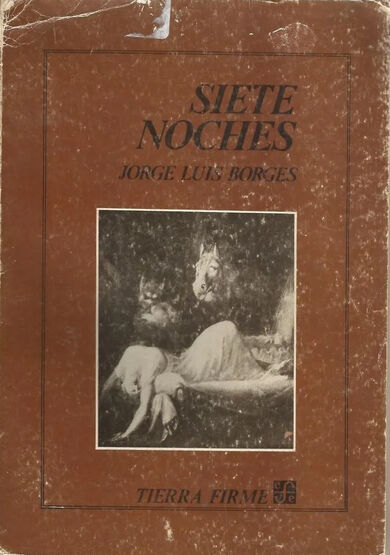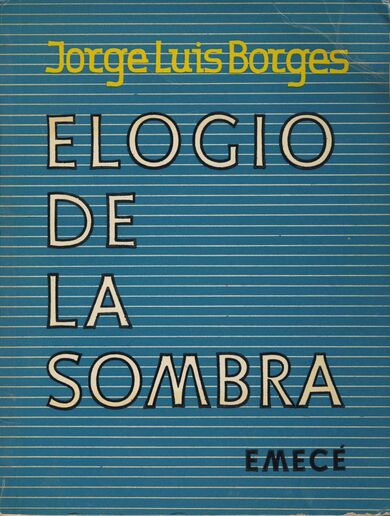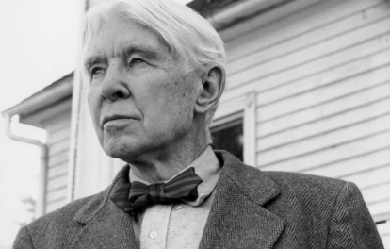Abramowicz
Esta noche, no lejos de la cumbre de la colina de Saint Pierre, una valerosa y venturosa música griega nos acaba de revelar que la muerte es más inverosímil que la vida y que, por consiguiente, el alma perdura cuando su cuerpo es caos. Esto quiere decir que María Kodama, Isabelle Monet y yo no somos tres, como ilusoriamente creíamos. Somos cuatro, ya que tú también estás con nosotros, Maurice. Con vino rojo hemos brindado a tu salud. No hacía falta tu voz, no hacía falta el roce de tu mano ni tu memoria. Estabas ahí, silencioso y sin duda sonriente, al percibir que nos asombraba y maravillaba ese hecho tan notorio de que nadie puede morir. Estabas ahí, a nuestro lado, y contigo las muchedumbres de quienes duermen con sus padres, según se lee en las páginas de tu Biblia. Contigo estaban las muchedumbres de las sombras que bebieron en la fosa ante Ulises y también Ulises y también todos los que fueron o imaginaron los que fueron. Todos estaban ahí, y también mis padres y también Heráclito y Yorick. Cómo puede morir una mujer o un hombre o un niño, que han sido tantas primaveras y tantas hojas, tantos libros y tantos pájaros y tantas mañanas y noches.
Esta noche puedo llorar como un hombre, puedo sentir que por mis mejillas las lágrimas resbalan, porque sé que en la tierra no hay una sola cosa que sea mortal y que no proyecte su sombra. Esta noche me has dicho sin palabras, Abramowicz, que debemos entrar en la muerte como quien entra en una fiesta.