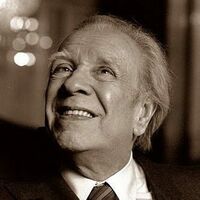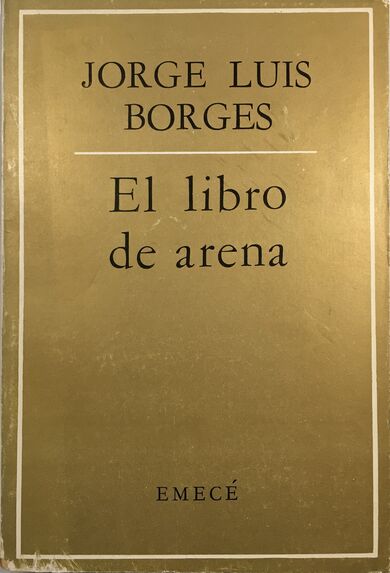Virginia Woolf
Virginia Woolf ha sido considerada «el primer novelista de Inglaterra». La jerarquía exacta no importa, ya que la literatura no es un certamen, pero lo indiscutible es que se trata de una de las inteligencias e imaginaciones más delicadas que ahora ensayan felices experimentos con la novela inglesa.
Adelina Virginia Stephen nació en Londres en 1882. (El primer nombre se desvaneció sin dejar un rastro.) Es hija de Mr. Leslie Stephen, compilador de biografías de Swift, de Johnson y de Hobbes, libros cuyo valor está en la buena claridad de la prosa y en la precisión de los datos, y que ensayan poco el análisis y nunca la invención.
Adelina Virginia es la tercera de cuatro hermanos. El dibujante Rothenstein la recuerda «absorta y silenciosa, toda de negro, con el cuello y los puños de encaje blanco». La acostumbraron desde su infancia a no hablar si no tenía algo que decir. No la mandaron nunca a la escuela, pero una de sus disciplinas domésticas fue el estudio del griego. Los domingos de su casa eran concurridos: Meredith, Ruskin, Stevenson, John Morley, Gosse y Hardy los frecuentaban.
Pasaba los veranos en Cornwall, a la orilla del mar, en una casa chica perdida en una quinta enorme y desarreglada, con terrazas, una huerta y un invernáculo. Esa quinta resurge en una novela de 1927...
En 1912 Virginia Stephen se casa en Londres con Mr. Leonard Woolf, y adquieren una imprenta. Los atrae la tipografía, esa cómplice a veces traicionera de la literatura, y componen y editan sus propios libros. Piensan, sin duda, en el glorioso precedente de William Morris, impresor y poeta.
Tres años después publica Virginia Woolf su primera novela: The Voyage Out. En 1919 aparece Night and Day; en 1922, Jacob’s Room. Ya ese libro es del todo característico. No hay argumento, en el sentido narrativo de esa palabra, el tema es el carácter de un hombre, estudiado no en él, sino indirectamente en los objetos y personas que lo rodean.
Mrs. Dalloway (1925) relata el día entero de una mujer; es un reflejo nada abrumador del Ulises de Joyce. To the Lighthouse (1927) ejerce el mismo procedimiento: muéstra unas horas de la vida de unas personas, para que en esas horas veamos su pasado y su porvenir. En Orlando (1928) también hay la preocupación del tiempo. El héroe de esa novela originalísima —sin duda la más intensa de Virginia Woolf y una de las más singulares y desesperantes de nuestra época—vive trescientos años y es, a ratos, un símbolo de Inglaterra y de su poesía en particular. La magia, la amargura y la felicidad colaboran en ese libro. Es, además, un libro musical, no solamente por las virtudes eufónicas de su prosa, sino por la estructura misma de su composición, hecha de un número limitado de temas que regresan y se combinan. También es una música la que oímos en A Room of One’s Own (1930), donde alternan el ensueño y la realidad y encuentran su equilibrio.
En 1931 Virginia Woolf ha publicado otra novela: The Waves. Las olas que dan su nombre a este libro reciben a lo largo del tiempo y de las muchas vicisitudes del tiempo, el soliloquio interior de los personajes. Cada época de su vida corresponde a una hora distinta, desde la mañana a la noche. No hay argumento, no hay conversación, no hay acción. El libro, sin embargo, es conmovedor. Está cargado, como los demás de Virginia Woolf, de delicados hechos físicos.
Una Página De Virginia Woolf
...En la cumbre, Orlando se quedó contando, mirando, reconociendo. Ésa era la casa de su padre; ésa la de su tío. Su tía era la dueña de esos tres grandes torreones entre los árboles. La maleza era de ellos y la selva; el faisán y el ciervo, el zorro, el hurón y la mariposa. Suspiró profundamente y se arrojó —había en sus movimientos una pasión que justifica la palabra—en la tierra, al pie de la encina. Le gustaba sentir, bajo toda esa fugacidad del verano, el espinazo de la tierra bajo su cuerpo; porque eso le parecía la dura raíz de la encina; o siguiendo el vaivén de las imágenes, era el lomo de un gran caballo que montaba; o la cubierta de un barco dando tumbos; era de veras cualquier cosa, con tal que fuera dura, pues él sentía la necesidad de algo a que amarrar el corazón que le tironeaba el costado; el corazón que parecía henchido de fragantes y amorosas tormentas, a esta hora, todas las tardes, cuando salía. Lo sujetó a la encina, y al reposar ahí, el tumulto a su alrededor se aquietó: las hojitas pendían, el ciervo se detuvo; las pálidas nubes de verano se demoraban; sus miembros pesaban en el suelo; y se quedó tan quieto que el ciervo se fue acercando y las cornejas giraron alrededor, y las golondrinas bajaron en círculo, y los alguaciles pasaron en un destello tornasolado, como si toda la fertilidad y amorosa agitación de la tarde de verano fuera una red tejida en torno de su cuerpo. (Orlando, capítulo primero).
Revista Hogar, 30 De Octubre De 1936